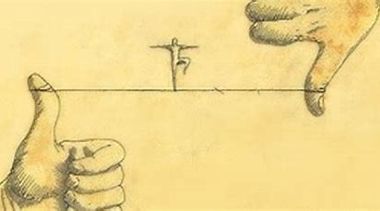Este artículo se ocupa de dos grandes problemas filosóficos: el del mal y el de la persona. El mal moral se aborda desde la situación del hombre en el origen, así como en la actualidad, y desde las consideraciones de la naturaleza humana regenerada. La persona es presentada desde su incomunicabilidad o individualidad metafísica, la significación de la individualidad, la referencia al ser personal, la conciencia del ser personal, y la dignidad de la personalidad
Introducción
Este artículo se ocupa de dos grandes problemas filosóficos: el del mal y el de la persona. Comenzaré con esta afirmación: para poder comprender adecuadamente la noción persona, cuya expresión metafísica más profunda se encuentra en Santo Tomás de Aquino, debe tenerse en cuenta la distinción de la de hombre.
Esta diferencia se ha dado en la enseñanza de siempre de la Iglesia, como los confirman los más antiguos «Símbolos de la fe», que expresan la trinidad de personas en Dios y la unicidad de su naturaleza. También, el misterio de la Encarnación que implica la unidad de personas en Cristo, y la dualidad de naturalezas, que sea persona divina y hombre,
Siempre se ha dicho que, aunque la distinción de persona y hombre se da en el ámbito filosófico o de la mera razón humana, tiene un origen teológico, y que, quizás, sin la noticia de los misterios de la Trinidad y de la Encarnación hubiera permanecido ignorados por el hombre.
Aseveración que es cierta, pero mis numerosos estudios, que, desde hace muchos años, realizo sobre este tema, me han llevado a la conclusión, que también podría decirse que la distinción de hombre y persona, con una evidente novedad, Santo Tomás la obtiene de otro misterio más cercano a estas nociones, porque afecta directamente al hombre, el misterio del mal moral, del pecado y más concretamente del llamado pecado original, que estaba siempre muy presente en su explicación del sentido del mundo.
Por ello, voy a ceñirme a la original explicación de Santo Tomás. Sostiene, en muchos lugares que el pecado original es el mayor de todos, aunque los otros sean no heredados, sino cometidos personal o voluntariamente. Lo es en el sentido de que afecta a todo el género humano y por sus consecuencias. Puede afirmarse que su existencia y naturaleza es el marco en el que está situada la antropología tomista y, no solamente como el fundamento o cimiento en la que se apoya, sino también donde se nutren sus raíces.
La doctrina del hombre de Santo Tomás está enraizada en el misterio del primer mal o pecado y no solamente en su contenido teológico, sino también filosófico. Para probar estas dos vertientes de esta tesis, que propongo en esta ponencia, utilizaré casi exclusivamente la Suma contra los gentiles, obra en la que está contenido un resumen esencial de toda la visión filosófica o racional de la realidad, que después Santo Tomás desarrolla en otros escritos. Me he podido percatar de ella y de su importancia, porque, aunque había resumido su contenido en las introducciones de la nueva edición bilingüe de la misma en la BAC, en el año 2007, he preparado en los últimos siete años un comentario completo a su contenido, que ocupa casi dos mil páginas, y que he publicado por entregas quincenales en el periódico digital Infocatolica.
No he abandonado con ello el ámbito filosófico, porque la Suma contra los gentiles, es una síntesis racional filosófica teológica. La finalidad principal de la obra es ofrecer los preámbulos racionales de la fe y mostrar que los contenidos de esta última los sobrepasan, pero están en continuidad racional con ellos. La filosofía, por tanto, conduce a la fe.
1. El mal moral
Afirma el Aquinate que se puede probar que los hombres nacen con el pecado original, partiendo de un hecho constatable: el padecimiento de penas corporales y espirituales.
«Entre las corporales, la primera es la muerte, y a ella se ordenan todas las demás, o sea, el hambre, la sed y otras semejantes. Entre la espirituales, sin embargo, la principal es la debilidad de la razón, por cuya causa sucede que el hombre llega con dificultad al conocimiento de la verdad y fácilmente cae en el error, y no puede superar totalmente los apetitos, siendo más bien ofuscado con frecuencia por ellos».
Para obrar bien, aunque es necesario el conocimiento del bien, no es suficiente, para que dirija a la voluntad hacia el mismo. La concupiscencia, o el deseo desordenado, hacen ya defectuosa la aplicación del juicio del entendimiento. La misma experiencia enseña que no es verdadero el intelectualismo moral de Sócrates, que supone que basta saber lo que es el bien para hacerlo y que el acto malo es únicamente fruto de la ignorancia.
Aunque se quiera y se sepa racionalmente que hay que hacer el bien y evitar el mal, muchas veces el hombre antepone, a este principio universal y evidente por sí mismo por su naturalidad, una premisa de su razonamiento, que no es propiamente universal ni absoluta, pero que la toma como tal únicamente por el interés de sus deseos desordenados, como que todo lo placentero debe hacerse, o que debe buscarse ante todo el placer sensible, o el dinero, o el honor, o el poder.
La muerte y la debilidad de la razón son síntomas del pecado original, porque llevan al error y a ser engañado y dominado por las pasiones en lugar de dirigirlas, Queda con todo ello evidenciada la existencia del pecado original.
La muerte y la debilidad de la razón –que lleva al error, al engaño y a ser y dominado por las pasiones en lugar de dirigirlas– siempre han sido sentidas como algo no deseado. Incluso, como un castigo o pena; y «por la existencia del castigo o de la pena podemos cerciorarnos de la culpa».
Podría argumentarse que no son penales, sino defectos naturales, que provienen necesariamente de la parte material del hombre- Podría argumentarse que es necesario que:
«El cuerpo humano, estando compuesto de contrarios, sea corruptible; y que el apetito sensitivo tienda a los deleites sensibles, que en ocasiones son contrarios a la razón; y como el entendimiento posible está en potencia respecto de las cosas inteligibles, no temiendo ninguna de ellas en acto, ya que por naturaleza tiende a adquirirlas de las cosas sensibles, difícilmente puede llegar al conocimiento de la verdad y con facilidad se desvía de ella a causa de las representaciones sensibles o imágenes».
Sin embargo, teniendo en cuenta que Dios es providente, ello no puede admitirse. «La divina providencia (…) ajustó a cada perfección sus correspondientes perfectibles», y, por tanto, «Dios unió la naturaleza superior a la inferior para que la dominase».
Estas deficiencias del hombre parecen naturales por considerar en absoluto las partes inferiores, que hay en la naturaleza humana. Si se considera por completo la naturaleza humana. Se advierte entonces que existe una parte superior de la naturaleza humana y que su ejercicio da al hombre dignidad. Se infiere de ello, teniendo en cuenta además la divina providencia, que, «con bastante probabilidad», estas deficiencias son penales. Y, por consiguiente, puede decirse, desde el ámbito de la mera razón humana, que: «el género humano fue originariamente inficionado por algún pecado»
Sin embargo, la razón humana no puede tener una total certeza de que los males que sufre y que desemboca al final en la muerte sean el castigo de una culpa. Porque la razón humana no puede demostrar la existencia de ningún misterio sobrenatural.
La Revelación confirma el origen de estos males de la naturaleza humana. Explica que:
«El hombre fue creado en un principio de tal manera que, mientras la razón estuviese sujeta a Dios, las fuerzas inferiores le sirviesen sin obstáculo y el cuerpo no pudiese librarse de su sujeción por ningún impedimento corporal, supliendo Dios y su gracia lo que faltaba a la naturaleza para realizarlo; más, cuando la razón se apartó de Dios, las fuerzas inferiores se volvieron contra ella, y el cuerpo sucumbió a las pasiones contrarias a la vida, que se debe al alma» [1]. (Ibid., IV, c. 52).
2. La situación del hombre en el origen
Según este misterio, el hombre fue creado en un estado llamado de «inocencia», porque tenía una «naturaleza pura», o sin el pecado, con la gracia sobrenatural (la gracia santificante con todas las virtudes y los dones del Espíritu Santo) y los llamados dones preternaturales ─inmortalidad (inmunidad a la muerte), impasibilidad (inmunidad al dolor), integridad (inmunidad a los deseos desordenados) y dominio perfecto sobre las cosas del mundo.
Se le concedieron los dones de las gracias sobrenaturales como medios para que pudiera conseguir el fin sobrenatural al que había sido destinado gratuitamente. Los dones preternaturales se le concedieron para enriquecer a la naturaleza humana en orden a que la gracia no encontrará obstáculos en la naturaleza para llevar al hombre a su fin sobrenatural.
La gracia y los dones preternaturales que le acompañaban le proporcionaban al hombre en sus facultades una armonía completa y perfecta, que consistía en la «rectitud», tal como se dice en la Escritura: «Dios hizo al hombre recto» [2] Por esta rectitud la razón del hombre estaba sujeta a Dios ─se encontraba en un estado de rectitud o de justicia respecto a Dios─. Además, como consecuencia, todas sus facultades se sometían a la razón y, en general, el cuerpo estaba sometido al alma.
La armonía de esta triple rectitud, en el estado de inocencia, o de «justicia original», no era absolutamente perfecta, porque el hombre tenía la posibilidad de pecar, de elegir el mal, y, por tanto, de perderla.
El hombre, sin la gracia, se hubiese encontrado en un estado de «naturaleza pura». Sólo hubiera poseído la naturaleza humana, pero con todas sus propias fuerzas íntegras. Su armonía entonces hubiese sido completa e imperfecta. El sometimiento de lo inferior a la razón no hubiera sido total.
3. La situación del hombre en la actualidad
Como consecuencia del primer pecado, la naturaleza del hombre se encontró en otro estado, en el estado de la «naturaleza caída», o de pérdida de todos los dones. Perdió, por tanto, los dones sobrenaturales y los dones preternaturales.
De esta pérdida se siguieron tres graves resultados: la incapacidad para alcanzar su fin último; la pérdida de la integridad y, con ella, la rebelión de las facultades inferiores contra la razón, y, en general del cuerpo con el alma; y la sujeción al dolor, a la enfermedad y a la muerte.
Con el pecado, la naturaleza humana en sí misma quedó afectada porque la naturaleza humana no sólo perdió todos los dones, que le habían sino dados generosa y gratuitamente, sino que quedó afectada intrínsecamente por el pecado, aunque sin llegar a quedar substancialmente corrompida, sino únicamente herida.
La herida de la naturaleza humana, efecto del pecado original, consistió en la disminución parcial de las fuerzas naturales y, con ello, la disminución de la inclinación natural al bien. Afectó a las dos facultades espirituales de la naturaleza humana, la inteligencia y la voluntad, y a una facultad sensible, la apetición sensible o deseo sensible, en sus dos tipos, el irascible, o el deseo del bien, que se presenta como arduo y difícil, y el concupiscible, o el mero deseo del bien.
La falta de inclinación al bien en las cuatro facultades afectó al alma, en cuatro heridas del alma, que no tenía en el estado de integridad, por no estar herida por el pecado. Estas heridas o secuelas fueron la ignorancia, o la desaparición del orden connatural que tenía el alma con la verdad; la malicia, o la del orden connatural que tenía al bien; la flaqueza, la del orden connatural a todo lo que es arduo o difícil; y la concupiscencia, la del orden connatural al placer sensible moderado por la razón.
La falta de todos los dones y la herida de su naturaleza impidieron al hombre tener ningún tipo de armonía, incluso aunque fuese imperfecta, como se podía haber dado en el estado hipotético de naturaleza pura.
El pecado original fue muy grave porque además de ser de soberbia, o del amor desordenado a sí mismo ─el pecado más grave y el que aparta formalmente más de Dios─, fue gravísimo porque lo cometió con todos los dones perfeccionantes que poseía. El hombre, por querer ser semejante a Dios, al querer establecer por sí mismo los principios morales, lo que está bien y lo que está mal, en su vida individual y social. Además de esta modalidad de soberbia del orden del entendimiento práctico, secundariamente pecó también en el orden de la actividad, por querer lograr la felicidad por su propio poder
Además, el mal original afectó no sólo al primer hombre y a la primera mujer, porque: «El primer pecado del primer hombre no sólo privó a quien pecó de un bien propio y personal, esto es la gracia y el orden debido del alma, sino también de un bien perteneciente a la naturaleza común».
Este segundo bien, que pertenecía a la naturaleza humana era el de la armonía completa e imperfecta de su naturaleza, porque: «La naturaleza humana fue creada en su origen de modo que las potencias inferiores se sometiesen perfectamente a la razón, la razón a Dios y el cuerpo al alma, supliendo Dios con su gracia lo que faltaba para esto por naturaleza». Éste bien: «fue concedido al hombre con el fin de que se transmitiera juntamente con la naturaleza a sus descendientes».
La pérdida de este bien, como pena del pecado: «no ocurrió solamente en quien pecó primero, sino que pasó también, consiguientemente, a los descendientes, a quienes había de llegar también» [3].
Puede parecer injusto que la descendencia haya heredado la pena del pecado original e incluso sin culpa. Sin embargo, se considera una herencia justa, porque, aunque los descendientes de Adán no hayan cometido el pecado, no sólo han heredado las penas, sino también la culpa.
Se comparte la culpa de Adán, porque el pecado original es propio de cada uno de los hombres. «La falta, que se propaga por el primer hombre a todos los demás, supone también en ellos la razón de culpa, en cuanto que todos los hombres se consideran como uno solo en la participación de la naturaleza común» [4]. Todos los hombres estaban como en germen y como fusionados en el primer hombre y sus voluntades en la voluntad pecadora de Adán.
4. Naturaleza humana regenerada
La naturaleza humana se encuentra en un cuarto estado, el de la de naturaleza reparada, que es la del hombre caído que recibe la gracia de Jesucristo para borrar el pecado y recuperar la armonía originaría. Sin embargo, la armonía recuperada es incompleta, y, por tanto, también imperfecta. La razón es porque, con la gracia de Cristo, queda restablecido el orden de la razón con Dios, pero en la parte inferior del hombre, sigue reinando la lucha de las facultades, porque, aunque se haya limpiado la mancha del pecado original, por el bautismo, y el alma recuperé la gracia, permanece el desorden en todas las facultades.
Se da este desorden de las facultades porque el hombre conserva del pecado lo que se denomina «fomes» o yesca, porque es como el material combustible que fomenta el pecado. Es un hábito, fruto del pecado original, que puede conducir al pecado actual. El «fomes» sólo desaparecerá cuando, después de la resurrección final, el espíritu someta completamente al cuerpo y a sus apetitos.
El hombre se encontrará en un quinto estado, en el estado de naturaleza gloriosa.
Tendrá una armonía superior al de la naturaleza caída y al de la naturaleza caída y reparada, pero también del estado de justicia original, porque, aunque recuperará la primitiva armonía completa y perfecta, entonces será absoluta, porque habrá desaparecido la posibilidad de pecar.
De esta herencia del pecado, de la culpa y de la pena se sigue que existe en todos los hombres un pecado original, o procedente del primer pecado de Adán, y que es propio de cada uno de ellos en cuanto poseen la naturaleza humana, contaminada por el pecado, que sólo cometió personalmente el primer hombre.
El pecado original, que cometió el primer hombre personalmente, se transmite a todos los otros hombres, descendientes suyos, por el modo que se realiza la descendencia, por la generación natural.
También podría parecer que el acto generador de los padres no solamente es el vehículo por el que se transmite el pecado original el pecado de los primeros padres, sino también los suyos propios. En la Suma teológica, a tratar esta cuestión, Santo Tomás afirma:
«La imposibilidad de que los otros pecados de los padres y todos los pecados de los padres inmediatos se nos transmiten por generación. La razón es que el hombre engendra seres iguales a sí específicamente, no numéricamente. Por tanto, las notas que pertenecen a un individuo en cuanto singular, como los actos personales y las cosas que les son propias, no se transmiten de los padres a los hijos. No hay gramático que engendre hijos conocedores de la gramática que él aprendió. En cambio, los elementos que pertenecen a la naturaleza pasan de los padres a los hijos, a no ser que la naturaleza esté defectuosa. Por ejemplo, el hombre de buena vista no engendra hijos ciegos si no es por defecto especial de la naturaleza. Y, si la naturaleza es fuerte, incluso se comunican a los hijos algunos accidentes individuales que pertenecen a la disposición de la naturaleza, como son la velocidad de cuerpo, agudeza de ingenio y otros semejantes. Pero no las cosas puramente personales».
Desde esta distinción entre elementos de la naturaleza humana o del hombre y los propios o personales, y que se heredan los primeros, porque son generales y, por tanto, compartibles, y no, en cambio, los de la persona, porque son completamente individuales o incomunicables, le permite inferir seguidamente que:
«Se transmite la naturaleza con el desorden original. En cambio, los otros pecados de los primeros padres y de los padres próximos no corrompen la naturaleza en cuanto tal, sino en lo relativo a la persona, es decir, con respecto a la inclinación al pecado. Luego los demás pecados, no se transmiten» [5].
Queda distinguida, por tanto, la naturaleza humana, el hombre y la persona. Lo confirma esta respuesta que da Santo Tomás, en este mismo lugar:
«El primer pecado corrompió la naturaleza humana con un desorden que pertenece a la misma naturaleza; en cambio, los otros pecados la corrompen con un desorden que pertenece a la persona humana» [6].
5. La incomunicabilidad o individualidad metafísica de la persona
El concepto filosófico de persona le permite a Santo Tomás probar la racionalidad del misterio del pecado original, demostrando que no es opuesto a la razón natural, y así defenderlo de posibles impugnaciones. Esta justificación racional, que implica la noción de persona, se puede iniciar desde el lenguaje ordinario.
El término «persona» indica el Aquinate que se utiliza para referirse a toda la individualidad del hombre, constituida por la de su cuerpo, con la de su vida vegetativa y sensitiva, y completada por la individuación más profunda de su espíritu. Expresa la individualidad espiritual o substancial del alma ─que se manifiesta en sus facultades incorpóreas, el entendimiento y la voluntad─, y también la individualidad del cuerpo. En definitiva, persona significa lo más singular o individual, lo más propio que es cada hombre, lo más incomunicable, o lo menos común.
La persona significa lo único e irrepetible de cada hombre, porque el significado de persona es el de una individualidad única, que no se transmite por generación, porque no pertenece a la naturaleza humana, que se hereda, ni tampoco a ciertos accidentes del hombre, a los que esta predispuesta la misma naturaleza, que es transmitida con ellos de los padres a los hijos. Como se indica igualmente en el texto citado sobre la transmisión del pecado original, lo estrictamente personal no se comunica hereditariamente.
El término «persona», por expresar una estricta individualidad, no tiene el mismo significado que el de hombre. En el lenguaje corriente, sin embargo, el término «persona» se emplea como equivalente al de hombre. Es una utilización correcta, porque todo hombre es persona. No obstante, el nombre «persona» tiene una caracterización lógica y gramatical distinta de hombre y de todas las demás palabras de la lengua.
6. La significación de la individualidad
La peculiaridad lógica y gramatical del término persona se advierte en su predicación o atribución, que es problemática. El problema es el de la compatibilidad de la significación de persona, que es lo individual, con el significado común específico, que tiene que poseer al predicarse.
Así, el mismo término «persona» se aplica a muchas individualidades, tanto en los hombres como en Dios, que hay tres personas completamente distintas. Parece que deba sostenerse que en su respectiva individualidad haya algo en común que permita esta atribución generalizada. Sin embargo, por expresar algo individual absolutamente, algo único e irrepetible, el término «persona» no puede tener nada común entre varios.
La dificultad, ya advertida por San Agustín [7], la resolvió Santo Tomás precisando que la cuestión que hay que resolver es determinar de qué manera la noción de persona es común a todas las personas. Al predicarse «persona» se hace con el significado de «individuo indeterminado». Con el significado de «individuo indeterminado», persona puede expresar, por una parte, la individualidad propia de cada persona –con la distinción real de las personas entre sí–, y, por otra, y al mismo tiempo, una comunidad de razón.
No sólo el nombre de persona expresa lo individual también el nombre de un concreto singular, de un individuo, como, por ejemplo, Sócrates, porque significa la totalidad esencial del hombre –la que se atribuye o predica como especie o género–, y también algo individual determinado, que lo distingue de los demás.
Sin embargo, hay otros nombres que expresen de otro modo lo individual en parte, porque los nombres de los géneros y de las especies, como, por ejemplo, animal o hombre, significan el concreto común, una esencia, con todos sus principios esenciales, y también lo no esencial o individual, aunque esto último de un modo potencial, indefinido o indeterminado.
Los nombres comunes, por consiguiente, expresan una generalidad de individuos en acto, aunque cada uno de los individuos se encuentra en potencia en esta generalidad o comunidad. La esencia es así significada en común o en general, sin ser ésta o aquella en particular.
Todavía hay una tercera posibilidad en la significación de lo individual, determinando el nombre común con la expresión «algún», porque cambia el significado general del concreto común, haciendo que ya no incluya lo individual en potencia, sino en acto, pero también de una manera común. Así, cuando se dice «algún hombre», el adjetivo «algún» convierte lo individual en potencia en acto, pero lo indetermina. Puede así significar al hombre individual, pero sin determinarlo y de este modo significa de una manera general a lo individual.
Este tercer modo de significar lo individual, en acto, pero indeterminadamente, y así de modo general, es parecido al del término «persona», porque, cuando se predica «persona», no se hace como un nombre propio, que sólo se puede predicar de uno. Tampoco, como un nombre común, que sólo expresa, en acto lo común o general, y, aunque incluya, la individualidad, lo hace de un modo potencial.
En la predicación de «persona», se significa, en cambio, una generalidad de individualidades, o «personas», y, por tanto, de una manera indefinida o indeterminada, pero en acto, de modo parecido a la expresión «individuo indeterminado».
Aunque la predicación «persona» se significa una generalidad no se utiliza como un nombre común, porque «persona» no expresa una comunidad real, que, por lo demás, no existe, porque las personas son individuales. La generalidad o comunidad que significa es de razón, algo común que establece la mente del hombre, pero que no existe en la realidad. Al predicarse «persona» significa lo propio de cada persona, aunque de un modo indeterminado.
La generalidad o indeterminación de la predicación de «persona» supone que no le conviene las intenciones lógicas de género o de especie, porque la generalidad que expresa «persona» es distinta de la propia de las intenciones lógicas, porque la de estas últimas, a diferencia de la generalidad personal, se corresponden con algo común en la realidad.
Hay otra diferencia de la predicación de «persona» y la predicación genérica o específica, porque el término «persona», aunque signifique la individualidad esencial, la trasciende, por referirse directamente a lo existencial. Los géneros, en cambio, no nombran directamente la realidad existente, como lo hace siempre «persona», sino lo esencial.
El nombre «persona» coincide, por tanto, con el nombre común en la generalidad o universalidad. Tanto en Dios, como en las criaturas, el nombre «persona» tiene, desde la perspectiva lógica y gramatical, un significado universal, en cuanto que puede suponerse en muchos sujetos, en los seres personales, y a los que, por ello, puede predicarse a cada uno. En este aspecto coincide con los nombres comunes. Se diferencia, sin embargo, del nombre común en que no significa una naturaleza universal, que se diga de muchos, una esencia objetiva, que se puede predicar de cada uno de ellos, porque lo son, porque realizan esta naturaleza universal en su individualidad.
«Persona» coincide con el nombre propio en que siempre significa lo individual o lo distinto, pero el nombre «persona» se diferencia del nombre propio en que tiene la posibilidad de significar indeterminadamente a todos los individuos personales. En este aspecto, «persona» es comparable con el nombre común tomado en un sentido concreto, porque también adquiere esta característica.
7. Referencia al ser personal
De la predicación de «persona» y de sus semejanzas y diferencias entre los nombres comunes y nombres propios, se infiere que el nombre «persona» tiene un estatuto lógico-gramatical único, no sólo porque hay que situarlo entre el nombre común y el nombre propio, sino porque además no significa una naturaleza, como todos los nombres, sino que significa directamente el ser personal.
Debe advertirse también que el término «persona» y el significado que expresa no son como los de las otras palabras y conceptos, por dos diferencias esenciales. La primera es por el modo que se predica y su carácter intermedio entre el nombre común y el nombre propio. La segunda, por su diferente referencia objetiva, porque «persona» a diferencia de todos los demás nombres, sin la mediación de algo esencial, se refiere recta o directamente al ser. En cambio, todos los demás nombres se refieren siempre a características esenciales, generales o individuales. La persona es el término que nombra al fundamento individual inexpresable esencialmente, al acto de ser.
Para expresar la denotación del ser propio personal, Santo Tomás asumió la definición clásica de persona de Boecio: «substancia individual de naturaleza racional». para significar que el ser personal es el más participado ─o el mismo ser en Dios─ en el nivel propio del espíritu, que se manifiesta en la racionalidad, que a su vez fundamenta la voluntad libre. El Aquinate, unos años después de la preparación de la Suma contra gentiles, definió la persona, con términos parecidos a la definición de Boecio, pero más precisos, del siguiente modo: «Persona es el subsistente distinto en naturaleza racional» [8].
En estas dos definiciones de persona, queda expresada implícitamente la tesis propia de Santo Tomás, que expresó claramente al final de su vida al escribir: «El ser pertenece a la misma constitución de la persona» [9]. Que el ser sea un constitutivo de la persona implica que sea su constitutivo formal, que sea el principio personificador, el que es la raíz y origen de todas sus perfecciones, incluida su individualidad total, es su ser propio.
Aunque también en los entes no personales el ser es su constitutivo formal, la persona no sólo se diferencia de ellos por sus mayor grado de posesión del ser, porque, aunque, en todos los entes, sus perfecciones se resuelvan en último término en el acto de ser, son expresadas por su esencia. En cambio, la persona, sin la mediación de algo esencial, directamente se refiere al ser, al acto entitativo.
Por expresar directamente al ser, sin la mediación de la esencia, «persona» debe comprenderse como vinculada inmediatamente al ser, y a los trascendentales que éste principio entitativo básico funda, como la unidad, la verdad y la bondad. Puede decirse que la persona tiene, por ello, un carácter «trascendental», en el sentido de que. nombra al ser propio ─y a los trascendentales, que éste origina─, sin designar directamente la naturaleza participante del ser. La persona menciona inmediatamente al ser y a las propiedades trascendentales –la entidad, la realidad, la unidad, la división o incomunicabilidad, la verdad, la bondad y la belleza–, propias del ente personal.
No se significa, con ello, que la persona sea un nuevo concepto trascendental, porque los conceptos trascendentales son modos generales de todo ente y que tienen, por tanto, su máxima universalidad, se convierten con él y se limitan a explicitar un aspecto implícito del ente. Son, por ello, únicamente siete: ente, la realidad, uno, algo o incomunicabilidad, verdad, bondad y belleza. La persona, en cambio, aunque no sea un modo categorial, restringe el concepto de ente, porque, como es patente, no todos los entes son personas.
Con el carácter de trascendentalidad se significa que la persona no es un género y que, por trascender todos los géneros y todas las categorías o géneros supremos, puesto que no se explica por determinaciones sobre géneros o especies, ni por ninguna de las categorías, como si fuese algo meramente substancial o accidental, hay que concebirla como significando inmediatamente el ser ─fundamento de todo auténtico trascendental─, que en la persona creada es participado en un nivel superior a los demás entes.
8. Conciencia del ser personal
Lo que convierte en persona a la naturaleza o esencia es el ser, porque el ser es el constitutivo formal de la persona, convierte a su otro constitutivo, la naturaleza o esencia individual ─el constitutivo material de la persona─ en persona. Lo que hace que un individuo de naturaleza humana, compuesto de cuerpo y alma, sea una persona no es algo que pertenezca propiamente a esta naturaleza, sino su ser propio, acto primero, constitutivo y fundamento de la misma esencia.
Como todo grado de ser, el ser personal es una realidad metafísica, que no sólo no es captable por los sentidos, como todas las otras, sino que tampoco es posible que la inteligencia forme su concepto. Su conocimiento es posible, porque a cada persona se le revela su ser propio en su conciencia intelectual, en la percepción intelectual de que es o existe, de la que tiene una absoluta certeza y cuyo objeto, su ser propio, indica como la palabra «yo». Este núcleo interior se distingue de su naturaleza por su carácter permanente y a la vez desconocido, en cuanto a su contenido, por el mismo sujeto.
Además de convertir a la naturaleza en persona, el ser en los entes personales hace también que la persona sea subsistente y, por tanto, una substancia, tal como se indica en sus dos definiciones. El ser es la subsistencia de la persona o lo que hace subsistir, porque el constitutivo formal de la persona, lo que la distingue de la mera naturaleza, es el ser propio y proporcionado a esta esencia, la persona subsiste, existe por sí y en sí o de una manera autónoma e independiente, ya que el ser propio es el que hace existir de este modo. Por su ser personal, por tanto, la persona se convierte en una substancia completa, una esencia substancial con su ser propio.
9. Dignidad de la personalidad
Del ser personal, extra-esencial e inexpresable por el entendimiento, se puede destacar otra función que permite explicar todas las perfecciones o los atributos de la persona. Por ello: «La persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza» [10], porque «Es lo más digno de toda la naturaleza» [11].
La persona es lo más digno y lo más perfecto de toda la realidad, porque, en la noción de persona, al expresarse directamente el ser, se alude igualmente de modo inmediato al ser participado en un grado máximo, en el ser del espíritu. La persona al nombrar rectamente a su ser propio, lo hace a la vez en un máximo nivel de perfección, dignidad, nobleza y perfectividad, muy superior a la de los entes no personales. Al expresar lo que posee «más» ser, por lo mismo, significa lo más existente, lo más real, lo más individual, lo más diferente, lo más verdadero, lo más bueno y lo más bello.
Significa todas las propiedades del ente, o trascendentales, en su mayor grado y no sólo de manera específicas sino también individuales. La persona designa siempre lo singular o lo individual, al concreto existente, y precisamente, por ello, se diferencia del ente no personal. Las cosas no personales, son estimables por la esencia que poseen. En ellas, todo se ordena, incluida su singularidad, a las propiedades y operaciones específicas de sus naturalezas. De ahí que los individuos solamente interesan en cuanto son portadores de ellas. En cambio, no ocurre así con las personas, porque interesan en su misma individualidad, en su personalidad.
De esta diferencia en la apreciación de la singularidad en los entes impersonales y en los personales, se sigue que, en los entes no personales, todos los de una misma especie son intercambiables. Por el contrario, a diferencia de todos los demás entes singulares, la persona humana es un individuo único, irrepetible e insustituible.
En la persona todo es absolutamente individual o propio. En la persona todo esta embebido de individualidad. Además, esta singularidad tiene siempre supremacía sobre todo lo específico o genérico. Esta suprema individualidad o singularidad de la persona se expresa con la afirmación de que posee la incomunicabilidad metafísica.
La incomunicabilidad o individualidad está indicada en sus dos definiciones .de persona examinadas. A la persona, al «subsistente distinto», según la definición de Santo Tomás, o a la «substancia individual», que aparece en la de Boecio, por su totalidad entitativa ─que indican los términos «subsistente» y «substancia»─ y por su singularidad ─indicada por los de «distinto» e «individual»─, se le puede caracterizar como lo totalmente incomunicable. La incomunicabilidad metafísica es un efecto del ser personal, de cada ser propio personal, proporcionado a la naturaleza individual, realmente distinto de ella, y que trasciende el orden conceptual.
La persona es totalmente individual o incomunicable, porque no posee ninguna de las seis posibles «comunicabilidades» metafísicas. La persona no tiene, en primer lugar, la comunicabilidad de los accidentes en relación a la substancia en la que inhieren. La persona carece, en segundo lugar, de la comunicación lógica de lo universal respecto a lo individual, que lo realiza. La persona está desprovista, en tercer lugar, de la relación, que tienen las partes substanciales con el todo que constituyen. En cuarto lugar, en la persona no hay la comunicación, que es propia de las substancias «incompletas» con respecto al compuesto substancial, como la que tiene el alma humana con el hombre.
El alma humana, porque es un espíritu, incluye un ser propio y proporcionado a su naturaleza inmaterial, intelectual e inteligible, pero este ser personal lo comunica al cuerpo, que carece de él, y de este modo cuerpo y alma constituyen un único compuesto, el hombre. El ser del alma humana no es, por tanto, incomunicable en este sentido. Como consecuencia, el alma humana no es persona por carecer de un ser exclusivamente propio. En cambio, lo es el hombre, porque es el verdadero sujeto de este ser.
En quinto lugar, la persona no posee la comunicabilidad de la substancia individual completa, que es asumida por una persona superior. Este tipo de comunicación se da únicamente en la comunicabilidad de la naturaleza humana de Cristo, una substancia completa y distinta, con los cuatro tipos de incomunicabilidades anteriores, pero que no es completamente incomunicable, por estar unida a la persona del Verbo. La naturaleza humana individual de Cristo no subsiste por un ser propio, sino por el ser divino.
Por último, en sexto lugar, en la persona no se halla la comunicación de la substancia singular respecto a lo que es común o indistinto. Este tipo de comunicación se da únicamente en la esencia o naturaleza divina con respecto a las tres personas divinas. Por tener esta comunicación con las personas divinas la naturaleza divina no es persona. La naturaleza divina no es persona, aunque en sí misma es substancia, y, por tanto, subsistente, posee un ser propio, un ser que se identifica con ella. No es persona, porque es la esencia común de las tres divinas personas.
La naturaleza divina no es absolutamente incomunicable, a pesar de ser incomunicable en los otros cinco sentidos, en cuanto es común a las tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hay en Dios, y que se identifican en una misma esencia divina, en un sólo Dios, que es así poseído por las tres. De manera que hay que decir que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios.
Por último, frente a muchos malentendidos, debe advertirse que la absoluta incomunicabilidad metafísica o suprema individualidad no impide la comunicación o relación por el entendimiento y la voluntad. No sólo no impide la relación por el entendimiento y la voluntad, sino que la posibilita. La incomunicabilidad metafísica de su persona permite al hombre ser verdaderamente sujeto consciente de sí mismo y de este modo entender y querer; y por estas vías relacionarse o comunicarse con otros sujetos semejantes.
Eudaldo Forment Giralt en editic.net
Notas:
1 SANTO TOMÁS, Suma contra gentiles, IV, c. 52
2 Ecl 7, 29.
3 SANTO TOMÁS, Suma contra gentiles, IV, c. 52.
4 Ibid., IV, c. 54.
5 ID., Suma Teológica, I-II, q. 81, a. 2, in c.
6 Ibid., I-II, q. 81, a. 2, ad-3.
7 Cf. SAN AGUSTÍN, De Trinitate. VII, 4, 7- 9
8 SANTO TOMÁS, Sobre la Potencia de Dios, q. 9, a. 4, in c.
9 ID, Suma teológica, III, q. 19, a. 1, ad-4).
10 Ibid., I, q. 29, a. 3, in c.
11 Sobre la Potencia de Dios, I, q. 9, a. 3, in c.
Colabora con Almudi
-
Manuel María Zorrilla RuizEspontaneidad y sencillez de la ideología de lo justo -
Roberto Pineda IbarraLa concepción de “ser humano” en Pablo Freire -
Antonio Jiménez OrtizBreves reflexiones sobre Dios y su experiencia -
Miguel SaraleguiTotalitarismo y libertad individual. Las contradicciones políticas de la tecnología -
Montserrat Gas AixendriEl acompañamiento familiar, un reto cultural para nuestro tiempo -
Fidel González-FernándezHistoria contemporánea de la Iglesia en África -
Pablo García RuizLa dimensión social de la caridad: integración de los emigrantes y refugiados -
Alicia Natali Chamorro MuñozEl prejuicio en la mentira política. Una mirada desde la injusticia epistémica -
Romano GuardiniUna interpretación de los tres primeros capítulos del Génesis II -
Romano GuardiniUna interpretación de los tres primeros capítulos del Génesis I -
Blanca Camacho SandovalMaría en la tradición protestante La inquietud, una manera de encontrarse con la sabiduría ignorada de María -
Mónica CodinaLa libertad humana, don de un Dios que es Padre (en torno a una homilía San Josemaría Escrivá) -
Eudaldo Forment GiraltEl mal moral y la persona humana -
Joaquín Paredes LabraCultura escolar y resistencias al cambio -
Rémi Brague¿Por qué el hombre occidental se odia a sí mismo?