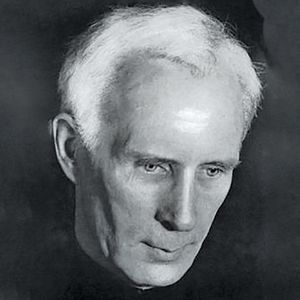Artículos
César Augusto Ayuso Picado
4. “Cómo a nuestro parecer…” - El tiempo y la temporalidad
Particularmente, pienso que Jorge Manrique hace en el poema un uso muy certero del pensamiento agustiniano. Lo deduzco al cotejar las Coplas con los capítulos correspondientes de Las confesiones en los que el santo de Tagaste se ocupó de dirimir y explicar la sustancia del tiempo como referente ineludible de la vida humana.
Ya dijimos que las Coplas no tienen desperdicio, no hay en ellas lugar a concesiones o demoras retóricas. Desde el principio al fin son palabra precisa, prieta, aunque muy jugosa y plástica, porque obedecen a un designio claro y concluyente cuyo fin es esencialmente doctrinal, sin desaprovechar por ello el rédito político, como veremos más adelante. El inicio no puede estar más cargado de sentido, pues en las primeras coplas se puede decir que está ya expuesta al completo la tesis del poema: la fugacidad de la vida y la muerte cierta e imprevisible (I y II), la provisionalidad y escaso valor de este mundo, solo lugar de paso para ganar el otro que promete la fe en Dios (V y VI), pero es que además el arranque del poema no es otra cosa que una invitación al hombre –al oyente o lector del poema– a contemplar esas grandes verdades de la vida que va a exponer a continuación desde la profundidad del yo, desde su interioridad:
Recuerde el alma dormida,
abive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuánd presto se va el plazer,
cómo después de acordado da
dolor,
cómo a nuestro parescer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Aparte de los ecos e influencias muy puntuales que se han visto en las formas verbales de la exhortación o en los siguientes versos [27], hay un trasfondo agustiniano que nos parece evidente y que va a apuntalar el sentido de todas las Coplas. La mirada del hombre consciente siempre debe partir de su interioridad, de su alma, que es el centro de su yo, de su ser, tal es la idea motriz de san Agustín a la hora de iniciar su filosofía-teología hacia la trascendencia. Dice en el decisivo libro X de Las confesiones: “Soy un hombre, y tengo un cuerpo que mira al exterior y un alma que está en mi interior (…) Pero la parte mejor del hombre es sin duda la parte interior” [28]. A esa parte, infrautilizada o abandonada habitualmente por el hombre, hace referencia Jorge Manrique, cuya concepción antropológica es eminentemente agustiniana, aunque este dualismo lo adoptó la Iglesia enseguida y era el propio del mundo medieval. San Agustín creía que era en el alma donde se guardaba la huella divina, pues había sido creada por Dios a su imagen y semejanza. Tal dualidad aparece meridianamente en la copla VII, que opone “la cara fermosa corporal” al “anima gloriosa angelical”, y llama a la primera “cattiva” y a la segunda “señora”, aunque el hombre mire por la primera y deje postergada a la segunda[29].
El poeta invita al alma, a la parte noble del hombre, a la contemplación o consideración de lo que es su vida y lo que debiera ser. Un sentido moral muy propio del sermón, que también empezaría con una llamada a la atención del oyente. Sin embargo, es fácil deducir cómo las tres potencias del alma que consideraba san Agustín: memoria, entendimiento y voluntad, están presentes en las Coplas. Empieza aludiendo a la memoria –“recuerde”– y al juicio o “seso”, a los que pone alerta –“despierte”– para que se dispongan a la meditación, pues la reflexión es la que lleva al conocimiento y la que pone en trance de decidir a la voluntad. Como en san Agustín, esta reflexión para llegar a la verdad, al conocimiento de la filiación divina del hombre, ha de partir de la contingencia y mutabilidad del mundo y la finitud de la vida humana. El papel de la memoria es fundamental para el de Hipona, porque en ella “están guardados inmensos tesoros de imágenes de todas esas cosas que nos entran por los sentidos” [30]. El hombre exterior le presta al hombre interior un gran servicio a través de los sentidos, cuyas imágenes almacenará la memoria según impresiones recibidas.
A ese despertar de la memoria a que alude el “recuerde” inicial, contribuye el poeta acudiendo a imágenes certeras, figurativas, para ilustrar las ideas abstractas que expone. En este sentido, las imágenes de los ríos y el mar de la copla III no son sino la trasposición sensitiva de las dos primeras, como la imagen del camino y la jornada de la V. El poeta crea imágenes, porque son estas y no las cosas en sí las que activan la memoria. La tan comentada sensorialidad de las coplas del apartado del ubi sunt serían un magnífico ejemplo de este proceder. Dice san Agustín que todas esas imágenes que se conservan en la memoria con entera distinción y según su especie han ido entrado cada una por su puerta: “por los ojos la luz y todos los colores y las formas de los cuerpos; por los oídos toda la gama de las percepciones sonoras; por la entrada de la nariz los olores, y los sabores por la entrada de la boca y el paladar…” [31] Cuando se las nombra o recuerda acuden al pensamiento. Con la voluptuosidad de algunas coplas como las que evocan las ostentosas fiestas en la corte de Juan II, el poeta está suscitando esas imágenes alojadas en la memoria de sus oyentes para que sometan las acciones de donde proceden a juicio, de acuerdo con la doctrina ascética que trata [32]. Somete a juicio, en todas estas coplas dedicadas a la última grandeza castellana, lo que él llama “los plazeres y dulçores” de la vida, las ambiciones y los bienes poseídos, representados en las cosas y las sensaciones placenteras que sus imágenes suscitan, que, dado su carácter efímero, son un yerro en el camino hacia bienes superiores y eternos.
La facultad de la memoria está íntimamente vinculada con la conciencia humana del tiempo. Y el concepto del tiempo es en san Agustín no una cuestión ajena al hombre, una realidad física, tal como la concebía Aristóteles, sino una realidad síquica, inherente al alma humana. A analizar la experiencia del tiempo como realidad que el hombre descubre en su interior dedica el santo el libro siguiente, el undécimo de Las confesiones. El tiempo –dice– no sería tal si no fuera fugitivo; tal es su esencia: la fugacidad, y esta es la primera premisa que pone Manrique en sus Coplas, lo que invita a “contemplar” de inmediato al alma: “cómo se pasa la vida / cómo se viene la muerte / tan callando”. El poeta se sitúa en la misma consideración del tiempo sicológico o fenomenológico, fruto de la experiencia interior humana, que no del físico o cosmológico, pues para el santo no es por el movimiento de los astros o por el de los cuerpos como puede ser este medido. El tiempo es una “distensión del alma”, una medida interior que esta hace por la impresión que le dejan las cosas al pasar. Ellas pasan, pero su impresión queda presente. A eso hace referencia el poeta cuando habla en la primera copla de que el placer, “después de acordado” produce dolor y que el pasado se ve de manera subjetiva: “cómo, a nuestro parescer / cualquiera tiempo pasado / fue mejor”.
Aludido el pasado, en la segunda copla el poeta aludirá al presente y al futuro, pues los tres tiempos se alojan en el alma humana para el filósofo:
Y pues vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera
más que duró lo que vio,
pues que todo ha de pasar
por tal manera.
El presente en sí mismo no dura nada –dice san Agustín–, no se detiene en absoluto, y al hombre solo le cabe verlo pasar. El futuro, por tanto, comenta el poeta, se hará presente un momento pero pasará igualmente, con la misma celeridad, pues, ya que su condición es pasar, no puede quedar fijado, inmovilizado. El tiempo solo existe para el hombre como memoria, solo puede traerlo al presente por el recuerdo, el recuerdo de las cosas, que no las cosas mismas, tal es la opinión del santo, que añade: “Las palabras se conciben conforme a las imágenes que quedan en el alma como vestigio que le dejaron las cosas al pasar” [33]. Por eso, más que considerar que hay tres tiempos distintos, prefiere hablar de un único tiempo presente que existe solo en la mente como tres modalidades: un presente del pretérito, del que se ocupa la memoria; un presente del presente, que se percibe por la visión, y un presente del futuro, que se crea mediante la expectativa o la espera. El tiempo solo puede medirse como presente, y, dado que el presente no ocupa espacio, el alma solo puede medirlo mientras pasa, al hilo de su fugacidad. Viene del futuro, pasa por el presente y marcha hacia el pasado: “pasa de lo que todavía no es, por donde no hay espacio, hacia lo que ya no es” [34]. Lo que el poeta quiere expresar, y expresa, en las dos primeras coplas al aludir a los tres nombres comunes como conocemos el tiempo, es esto mismo que trata san Agustín. Esto es a lo que invita a los oyentes o lectores, a que se abstraigan de solicitudes perentorias, del tiempo “mundanal”, físico, y se recojan en su interior para meditar en lo más profundo y noble de su ser, que es el alma, la esencia temporal, y por tanto finita, del hombre en esta vida. Una vez enunciado esto de forma más o menos abstracta, siguiendo la estela de san Agustín, el poeta intenta ayudarle al oyente traduciendo a imágenes más animadas, más visuales, representadas en el espacio, su significado, y a ese propósito crea coplas tan memorables y de tan alto valor lírico como la tercera, aunque no sea totalmente original en la invención metafórica [35]. Con las coplas del ubi sunt, lo que hace es trasladar la reflexión genérica de la vida del hombre en su condición pasajera a una escala mayor, que es el tiempo histórico: suma de las vidas individuales de todos los hombres, tal como lo había propuesto san Agustín.
El tiempo, por tanto, es una experiencia interior que el hombre descubre mediante la reflexión y que se le hace evidente activando la memoria, pues solo esta le permite traer el pasado al presente y, desde este mismo presente, hacer proyectos cara el futuro. Como dice Laín Entralgo, memoria y esperanza van de la mano, porque “una y otra son, ante todo, modos de expresión de la esencial temporeidad de la existencia del hombre” [36]. Jorge Manrique toma prestado este concepto agustiniano del tiempo no solo en su planteamiento filosófico, sino también en su concepción teológica, si bien hay que decir que esta era la propia de su tiempo, recogida y predicada por la Iglesia. Dios, que es eterno, es el autor del tiempo al crear el mundo, porque la historia del mundo está limitada en el tiempo, tuvo un principio y tendrá un fin. Pero el hombre, tras el pecado original, limitado en su vida en el mundo por la muerte, puede alcanzar la eternidad gracias al proceso redentor que Dios estableció por la mediación de su Hijo. El Verbo encarnado y redentor establece un antes y un después en la historia y separa tiempo y eternidad. Todo hombre, por su fe, aspira a trascender el tiempo de su vida mortal y alcanzar la eternidad junto a Dios. Las coplas V, VI y XII reproducen toda esta doc- trina dual de este mundo y el otro, el uno sometido a la ley del tiempo, es decir, a la finitud, y el otro eterno. Los llama “suelo” y “cielo” y, acudiendo a las imágenes, dice que el primero es “camino” para el otro, que es “morada sin pesar”. En la VI alude también al misterio de la encarnación y muerte redentora de “aquel hijo de Dios” para facilitar al hombre el tránsito del uno al otro:
Este mundo bueno fue
si bien usáramos de él
como devemos,
porque, segúnd nuestra fe,
es para ganar aquél
que atendemos;
y aun aquel hijo de Dios,
para sobirnos al cielo,
descendió
a nascer acá entre nos
y bivir en este suelo
do murió.
Ya dijimos que en esta copla está concentrada la idea motriz del poema, por su claro sentido moral, indesligable de la mera creencia. Cada hombre es en su vida el protagonista de su salvación y, por su voluntad, elige sus actos, siempre teniendo en cuenta los principios contrarios del bien y el mal. El poeta, aludiendo a “este mundo”, está aludiendo al tiempo del hombre, sometido al pecado o las fuerzas del mal y, por ello, pendiente del juicio de Dios. Con raíces en la filosofía griega de Platón y Plotino, en la VII aparece otro dualismo antropológico agustiniano: la separación del alma y del cuerpo y la superioridad de aquella [37]. No se desvía el poeta de la doctrina eclesiástica, pero no la utiliza sin más, imparcialmente, sino pro domo sua, como se verá una vez leído todo el poema y analizada la segunda parte referida a su padre.
No puede desecharse la idea de que fuese a través de Petrarca como Jorge Manrique llegase a san Agustín; quiero decir que pudo haber leído Las confesiones tras conocer la obra Secretum de Petrarca. En esta se hallan no pocas concomitancias ideológicas y doctrinales con las Coplas. El libro se compone de tres diálogos que el poeta y humanista florentino mantiene con san Agustín sobre su propia vida. Llegado a la madurez, hace su propia confesión y el santo le comenta los afectos, desafectos y dudas como si de un maestro espiritual se tratase. En boca del propio Agustín expone la teoría dualista alma/cuerpo, tomada –le hace decir Petrarca– de Sócrates y Platón gracias a una máxima ciceroniana. El alma, tanto tiempo encerrada en el cuerpo degenera en su nobleza y echa en olvido su propio origen y a su propio creador, pues los sentidos la llevan a falsas imaginaciones que le embotan la inteligencia, haciéndole olvidar el ejercicio de la meditación, único modo de llegar al conocimiento [38].
Es la idea de la que parte Jorge Manrique: la necesidad de meditación, de entrar en sí mismo para caer en la cuenta. Y llama la atención el inicio del Secretum, tan parecido al de las Coplas: “¿Qué haces, pobrecillo? ¿Qué sueñas? ¿Qué esperas? ¿Es que has olvidado todas tus miserias? ¿No recuerdas que eres mortal?”. Son preguntas que a bocajarro le hace Agustín a Francisco, para explicarle de inmediato que “nada hay más eficaz que la memoria de la propia miseria y la asidua meditación de la muerte” si quiere restaurar el espíritu [39]. Abunda luego en las ideas del desprecio del mundo, por engañoso, y del beneficio de la virtud, superior al de la gloria terrena y único que puede hacer feliz al alma. “Tal es nuestra abominable costumbre: empeñarse en lo transitorio, descuidar lo eterno”, dice claramente [40], y también –para la aplicación en las coplas del ubi sunt– advierte que es bueno contemplar el destino ajeno para recordar el propio [41]. Además de la doctrina agustiniana, que el florentino tenía bien asimilada, la recurrencia a los poetas y moralistas latinos es constante. Podría este libro haber sido una buena fuente para Manrique, que perfeccionó con Las confesiones, del que tomó los conceptos del tiempo como vivencia interior y experiencia profunda de la labilidad de todo [42]. Tras el eclipse en el siglo XIII por el triunfo del tomismo, el pensamiento del filósofo africano volvía a valorarse con el Renacimiento.
5. “Nos dexó harto consuelo su memoria…” - Ejemplo del “caballero cristiano”
La segunda parte del poema la ocupa íntegramente la figura de su padre. Esta se introduce sin transición, justo a continuación de las otras figuras de la realeza y la nobleza castellana que le fueron coetáneas. Todas estas han sido presentadas simultáneamente en la apoteosis de su gloria y en el despojo absoluto de la muerte, vacías de obras que pudieran llevarse. No así el maestre don Rodrigo Manrique, que se erigirá desde la copla inicial en auténtica contrafigura de aquellos, pues lo que fue en ellos lamentación de la vanidad con la entonación del ubi sunt, será en la evocación de este un elogio cuantioso y continuado, primero en nueve estrofas de su vida (XXV-XXXIII) y luego en otras seis de su muerte (XXXIV-XXXIX).
La primera de estas coplas es ya un resumen temático de los aspectos que va a elogiar en él: las virtudes humanas: “aquel de buenos abrigo, / amado por virtuoso / de la gente”, de la fama y de la valentía: “tanto famoso y tan valiente”, como caballero cristiano. Esas virtudes humanas las desarrollará, bien por exclamaciones ponderativas (XXVI), bien por parangón con figuras antonomásicas del mundo clásico (XXVII-XXVIII). Estas tres coplas en las que elogia sus virtudes, tanto personales como sociales y caballerescas, muestran un alto grado de retoricismo, como deuda con los cánones convencionales del género del elogio fúnebre que sigue [43]. Tras la sarta de ponderaciones muy generales de estas tres estrofas, el panegírico va a descender a detalles más concretos, más circunstanciales en las siguientes. Frente a la acumulación de riquezas y la rapiña de personajes anteriormente mencionados en la lamentación elegíaca como el rey Enrique IV y el condestable Álvaro de Luna, el maestre destaca por su justo proceder a la hora de reunir su patrimonio, ganado en justa lid en la guerra contra los moros (XXIX), así como a la hora de sobreponerse a las dificultades creadas por sus enemigos políticos (XXX). Méritos guerreros y habilidad diplomática le granjearon el título de maestre de la orden de Santiago (XXXI), que tuvo que defender valientemente ante sus opositores rivales, así como los buenos servicios prestados a su rey natural (XXXII).
La copla XXX hace perfectamente la ilación entre la vida y la muerte de don Rodrigo, no como sucedía con los otros personajes castellanos anteriormente evocados, cuya vida, con sus placeres, bienes y ambiciones, parecía súbitamente arrebatada por la muerte, eclipsándoles para siempre. En esta copla, se anuncia con demora la llegada de la muerte, tras un recuento de sus hechos principales: haberse jugado tantas veces la vida, haber servido la corona de su rey y haber realizado tantas hazañas. La triple reiteración de anáforas temporales encabezadas por el “después de”, contribuye sobremanera a esta impresión de que al maestre le ha dado tiempo a vivir y madurar una vida en plenitud. Del mismo modo que se contraponen las demasías de aquellos: en el placer y en el lujo, en la acumulación de riquezas y dinero, de terrenos y posesiones, todas para el disfrute egoísta, a las de este, cuyo sentido es totalmente contrario, pues obedecen al deber caballeresco y patriótico del maestre. Además, la voz autorial, que hace de cronista ahora, le encomia con propicias pretericiones: “sus grandes hechos y claros / no cumple que los alabe, / pues los vieron, / ni los quiero hazer caros, / pues que todo el mundo sabe / cuáles fueron” (XXV) o “después de tanta hazaña / a que no puede bastar
/ cuenta cierta” (XXXIII).
Este juicio moral solapado se esclarece en las coplas del llamado “auto de la muerte”. Esta aparece con figura humana, sin ninguno de los atavíos e instrumentos atemorizadores de las coetáneas Danzas de la muerte, y se le presenta al maestre en su propia casa como autoridad digna y correcta que no solo le anuncia la llegada de su fin en la tierra, sino que le anima a aceptarlo con gozo, pues su vida ha sido ejemplar. Le llama de entrada “buen caballero” y no hace sino corroborar los méritos de su esforzada vida, tal como fueron expuestos por el narrador, y valorarlos a la luz de la fe cristiana. Le habla de las ventajas de dejar “el mundo engañoso y su halago” para ganar una vida “perdurable”, a la que se ha hecho acreedor tanto desde su estado caballeresco por su contribución a la religión en la lucha contra los moros, como por la fe que tiene en las verdades reveladas. Le pide que se enfrente con valentía al trance, al tiempo que le confirma, por sus méritos, en la esperanza de alcanzar esa vida eterna. La respuesta del maestre no hace sino confirmar el retrato ejemplar que el autor ha decidido otorgarle.
Ejemplar en la vida y en la muerte. El maestre ha muerto en casa, después de una vida cumplida y con tiempo suficiente para prepararse espiritualmente para el tránsito a la otra vida. La suya ha sido una muerte envidiable, ideal, en su domicilio y rodeado de la familia y los fámulos. Esta muerte prevista y serena era considerada una gracia concedida por Dios, porque le permitía al hombre ser consciente del paso trascendente que iba a dar y arrepentirse de sus pecados, todo lo contrario de la muerte súbita, violenta, sin tiempo para nada, que se consideraba un castigo por los pecados o la mala vida, y que aparece más de una vez en las coplas del ubi sunt, evocada a propósito de aquellos otros caballeros que, en muchos casos, fueron enemigos del maestre. Esta es la muerte “airada” que se clava como flecha de la copla XXIV, o que aparece cruel y sañuda deshaciendo las esperanzas terrenales y no garantizando las eternas en la XXIII.
Esta última parte conocida como “auto de la muerte” por su elemental estructura dramática o dialogada, bien al contrario de los temores que podía suscitar, y de hecho suscitaba, en las gentes de la época, y del aspecto vindicativo y macabro que presentaba en Las danzas de la muerte, debe no poco a la idea que la Iglesia quería transmitir de ella. La escena que compone Jorge Manrique estaría, en gran parte, inspirada en unos manuales conocidos como Ars bene moriendi. La Iglesia los promovía como un modo de catequesis para los fieles, sabedora de los temores e incertidumbres que el trance definitivo suscitaba. Parece ser que el primero de ellos fue obra de un dominico a principios del siglo XV y que luego se fueron prodigando hasta hacerse habituales en la segunda mitad del siglo, máxime con las facilidades de la imprenta. Suponían estos manuales tanto una preparación remota en vida como una preparación inmediata en la agonía del enfermo. Enseñaban, ante todo, que la clave de una buena muerte no era otra que haber llevado una buena vida, para lo cual era imprescindible vivir sabiendo que había que morir y que en la muerte solo se llevaban las buenas obras. La muerte no era más que la culminación de la vida, y una y otra se parecían.
Esta idea aparece nítidamente en las Coplas del mismo modo que aparecerán otras destinadas a una preparación próxima, ante el lecho de muerte. La muerte, que tan amigablemente aparece en figura humana, no hace sino el papel que un clérigo, o incluso un laico, solían realizar a la cabecera del enfermo exhortándole y ayudándole a bien morir. La muerte le anuncia el momento culminante en que se encuentra y le anima a enfrentarse a él con valentía y esperanza. Le habla por ello de los méritos que ya ha contraído en vida y de que la vida que le espera será mejor y “perdurable”. Era importante en este momento quitarle al enfermo temores y confirmarle en la esperanza de la gloria, pues decían los manuales que era habitual que los enfermos flaqueasen invadidos por una serie de tentaciones como la infidelidad, la desesperación, la impaciencia, la vanagloria y la avaricia [44].
La intervención de don Rodrigo disipa todas las dudas, pues recibe la noticia con absoluta tranquilidad y se confirma en las creencias del hombre de fe que acepta la voluntad divina y está presto para morir. “No gastemos tiempo ya / en esta vida mezquina”, dice, y “con voluntad plazentera, / clara y pura” afronta el trance. Por dos veces utiliza la palabra “voluntad” en esta copla XXXVIII el maestre. A la memoria y entendimiento, puestos en marcha con las palabras de la muerte, responde el protagonista con su consentimiento, con su voluntad. Las tres potencias del alma agustiniana se han concitado ante el fin como se supone que estaban concitadas en vida para desempeñar su papel de “caballero cristiano”. La coronación de sus palabras es la oración que dirige a Jesucristo encomendándose humilde y esperanzadamente a su sola misericordia.
Se pasan por alto en esta dramatización sin dramatismo de la muerte del maestre algunos pasos fundamentales de los Ars bene moriendi que venían a continuación de la exhortación, como la disposición del testamento y los sacramentos de la confesión y la extremaunción. Se pueden dar por hechos. La oración que el maestre dirige a continuación a Cristo para encomendarse a él (XXXIX) hay que entenderla como la confessio o protestatio que el moribundo suscribía al otorgar su testamento, en el que no podía faltar la firme voluntad de morir como hijo de la Iglesia, reafirmándose en su fe en aras de la salvación de su alma. La primera manda que aparecía en ellos era la del alma a Jescucristo, que la compró y redimió con su sangre [45]. Esta encomienda u oración del maestre concentra los principios cristocéntricos que le sustentan, que no son otros que la encarnación del hijo de Dios y su muerte en la cruz en orden a la redención del hombre, cuya condición tilda de “vil” pensando en el pecado original. Es el mismo principio doctrinal que aparecía en la copla VI. Al solicitar el perdón a Cristo, deja bien claro que lo hace solo teniendo en cuenta su misericordia y no los méritos que él haya podido hacer en vida. Esto parece un poco en contradicción con lo afirmado por la Muerte de que el caballero debe esperar el galardón confiando en su buen hacer en vida, particularmente por sus “trabajos y afliciones / contra moros” (XXXVI-XXX-VII) y por la misma voz autorial, que en la exposición general de la primera parte valora las obras cuando dice que el mundo se torna bueno solo “si bien usáramos del / como debemos” (VI). Hay que entenderlo como un acto de humildad del maestre, que no está tentado de vanagloria, y, sobre todo, que los Ars bene moriendi en todo momento quieren dejar bien patente que es solo la sobreabundancia de los méritos de Cristo en la Pasión la garantía de la salvación del alma, y que, por tanto, con nada se compra esta salvación, pues es gracia que otorga la misericordia divina [46].
Jorge Manrique sigue fielmente la doctrina y la praxis pastoral de la Iglesia de su tiempo, pues otras ideas capitales que pretenden transmitir estos catecismos de la buena muerte es que esta no tiene autonomía ninguna, sino que es un designio divino y Dios se la concede a cada hombre en el momento justo. A unos les viene prematura, como al infante don Alfonso, del que dice: “O juizio divinal, / cuando más ardía el fuego / echaste agua.” (XX) y a otros, como ejemplifica en el maestre, les llega con una vida ya gastada. Igualmente, silencia las alusiones a un juicio al final de los tiempos, para hacer más relevante el juicio inmediato ante Dios, de tal modo que el destino eterno del alma se decide en el instante de la muerte. Esta solicitud de la Iglesia por tutelar la muerte humana en aras a la salvación eterna muestra la aguda conciencia escatológica que infundió a los fieles y cómo todo, en la sociedad medieval, estaba orientado a ella, supeditando la vida temporal, caduca, a esa otra vida perdurable. Esta “clericalización” de la muerte supuso una domesticación de la misma de cara a los temores que les invadían a los fieles ante el último “trago” o “afrenta”, como la califica Manrique en boca del personaje de la Muerte (XXXIV). Pretendía que cada hombre “viviese” su propia muerte, que se responsabilizase ante ella [47].
La visión que transmite Jorge Manrique es que la actitud de su padre, tanto en la vida como en la muerte, fue la de un auténtico “caballero cristiano”. Utilizó, en todo momento, las tres potencias del alma según san Agustín: memoria, entendimiento y voluntad, lo que le hizo ser dueño de su propia vida y de su muerte, que no quiere decir otra cosa que haber vivido con entereza moral la vida, tal como alegóricamente expuso en la programática copla VI: andar el camino y hacer la jornada “sin errar”. A esa consciencia, a esa alerta continuada es a la que llama en la primera copla: tener en todo momento presente la muerte para orientar hacia ella la vida. Su padre aparece así como el ejemplo que cumple esta consigna. No será más que el trasunto fehaciente de la doctrina ascética cristiana que orienta el “camino” de su vida pensando en la “morada” eterna (V). En la copla XXXVI expone por boca de la muerte este programa ideal para el “caballero cristiano”:
El bevir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales
ni con vida deleitable
en que moran los pecados
infernales;
mas los buenos religiosos
gánanlo con oraciones
y con lloros,
los cavalleros famosos,
con trabajos y afliciones
contra moros
Esta copla remite a las coplas del ubi sunt. Como contraposición. Lo que recuerda en la mitad primera de sus versos es de lo que se hablaba en aquellas: de esos “estados mundanales” y esa “vida deleitable” que les hace corresponderse con “pecados infernales”. Por el contrario, los versos de la segunda parte proponen algo bien distinto: el ascetismo y la renuncia de quienes posponen “los deleites de acá”, pasajeros, para evitar “los tormentos de allá”, eternos (XII). Según el estado, y mirando a ese futuro perdurable, hay un ideal de vida. Mucho se ha hablado de esas coplas en que “los plazeres y dulçores” aparecen vívidamente evocados, como una espléndida fiesta para los sentidos, particularmente la XVI y la XVII, que retrotraen al oyente o lector a la suntuosidad de la Corte de Juan II. Se ha dicho reiteradamente que son como un oasis o un paréntesis que abre el autor en la rigurosa templanza doctrinal del resto del poema [48]. Sin desdeñar el magnífico y selecto cuadro logrado, un prodigio de dinamismo y plasticidad, creo que es un modo que emplea el poeta para hacer más expresivo lo que de engañoso y ficticio tienen esos placeres mundanales sobre los que reiteradamente pone sobreaviso al lector en otras estrofas. Utiliza la técnica del contraste, más efectivo cuanto más vivo según el sentido didáctico medieval, como sucede en el Libro de buen amor o La Celestina, por citar dos obras reconocidas en las que la lección moral corrige y contrarresta el afán de goce de los placeres temporales [49].
Pero en esta segunda parte, la figura del maestre no le sirve al poeta solo para ponerle como ejemplo de probidad moral y de haber desarrollado las tres facultades del alma para trascenderse en el tiempo y seguir el dictado de la ley divina hasta su muerte ejemplar. Es una apología que rebasa lo doctrinal para adentrarse en lo político. Como dice Vicente Beltrán, opera en ella “la gran mixtificación ideológica de la figura de su padre”, haciéndose eco de las ideas dominantes que empezaban a imponerse en el reinado de los Reyes Católicos [50]. No solo recalca en varias ocasiones que ha sido un caballero famoso y valiente, cuyas hazañas militares son bien conocidas, sino que sobre todo deja bien claro que luchó contra los moros, que en ello gastó su vida (XXIX y XXX), y que sirvió lealmente a su rey natural (XXXII y XXXIII). Y tiene la habilidad de que la figura alegórica de la Muerte refrende sus palabras de cronista en la exhortación que le hace para que acepte la muerte con esperanza. Lo hace aludiendo a esa segunda vida “de honor” o “de fama tan gloriosa” que deja en el mundo (XXXV), además de que le augura que por sus “trabajos y esfuerzos / contra moros” se hace, unido a su fe en Dios, acreedor a la vida perdurable o eterna (XXXVI-XXXVII). La lucha contra el infiel y la lealtad al rey eran virtudes muy meritorias para cierta propaganda política que pretendía encumbrar a los caballeros cristianos que así servían a Dios y a su patria, conceptos que no tenían inconveniente en unir [51]. El maestre don Rodrigo queda retratado de tal modo como gran ejemplo de “caballero cristiano”, que dedicó su vida a los grandes ideales y no se perdió en espejismos mundanos, efímeros, como los personajes contemporáneos que evoca en las coplas del ubi sunt.
Al poeta no le importa seguir al pie de la letra las enseñanzas doctrinales eclesiásticas en su exposición general, pero sí que toma la iniciativa a la hora de recordar y engrandecer a su padre eligiéndolo, nada menos, que como prototipo de la oligarquía de su tiempo. No vamos a entrar aquí si era una forma de reivindicar sus muchos méritos frente a otros nobles rivales con los que siempre estuvo enfrentado y que le disputaron el título de Maestre de Santiago y nunca se lo reconocieron, o, incluso, ante la misma reina Isabel que postergó a los Manrique a la hora de traspasar dicho título al hijo mayor [52]. Ni siquiera a si responde a la defensa de los privilegios de la casta feudal a la que pertenecían los Manrique ante una clase emergente de nuevas ideas [53]. Sí, que reivindicó a su padre, y con él al linaje de los Manrique, del que había sido el gran líder, proclamando la fama o segunda vida gloriosa que dejaba en su tiempo, a la que se había hecho acreedor por sus muchas virtudes humanas, civiles y militares. Del mismo modo que insinuaba que se había hecho acreedor a la tercera vida, la “eternal y verdadera”, por su muerte cristiana ejemplar. Así, al menos, lo pide en la copla que da fin a la elegía: “dio el alma al que ge la dio, / el cual la ponga en el cielo / y en su gloria”. Lo que sí termina afirmando es la feliz memoria que ha dejado tras su muerte, memoria que es “harto consuelo”. Es decir, el poeta declara la íntima satisfacción, que debe extenderse a toda la familia y, por qué no, a todos los que quieran entender la importancia de vivir bien para morir bien. La memoria de su vida y de su muerte es digna de recuerdo, de consideración, pues sirve de ejemplo para quienes todavía gocen de la primera vida y aspiren a la tercera, pues quienes viven solo pensando en esta no dejan huella, no trascienden en la memoria de las gentes. Baste contrastar esta copla última, en la que habla de “memoria” y “consuelo”, con la XV, en la que dice que los nobles –unos nombrados, otros mentados en genera– que a continuación va a evocar en las coplas del ubi sunt, no han dejado huella o ejemplaridad moral: “No curemos de saber / lo de aquel siglo pasado / qué fue dello; / vengamos a lo de ayer, / que también es olvidado / como aquello”. No en vano, hablando de todos ellos, el poeta reiterará en las siguientes coplas las preguntas tópicas: “¿Qué se hizo…?”, “¿Qué se hizieron…”, etc. El poeta presenta a su padre, al maestre Don Rodrigo, triunfador sobre la muerte, glorificado; por el contrario, sobre sus rivales, Álvaro de Luna, o los hermanos Pacheco y Girón, queda la pregunta lanzada al vacío. Del primero hay algo grande que afirmar, de los otros todo parece haberse disuelto en el aire [54].
Al respecto, algún estudioso afirma que no deja de ser sorprendente el hecho de que el poeta ponga su vena lírica “al servicio del honor familiar”, pues tal defensa o elogio era más propio de composiciones narrativas que empleaban el arte mayor y tenían auténtico carácter épico [55]. Sin embargo, no debía de ser tan extraño, que el poema fúnebre se convirtiese en texto propagandístico del personaje llorado, mezclando así la consideraciones morales con el interés político [56]. Lo que sí llama la atención es la habilidad con la que Jorge Manrique aprovecha la doctrina general ascético-cristiana del valor del tiempo y el desprecio del mundo para coronarla con el ejemplo biográfico de su padre, magnificando a este a los ojos de sus enemigos. Que la elegía propiamente dicha, compuesta de epicedio o panegírico de virtudes, y el auto de la muerte vayan al final, después de la exhortación y amonestación, que forman la parénesis de la primera parte, es uno de los grandes aciertos reconocidos, pues la obra, conducida por mano maestra, se cierra justo en el momento en que su padre (se da por supuesto) ha accedido a la tercera vía o vida perdurable, tras haber dejado justa fama en esta [57].
No es solo la elegancia y naturalidad del estilo, la claridad y concisión con que desgrana las ideas o la fluencia rítmica lo que asombra, sino el acierto que demuestra a la hora de recoger los materiales de la tradición e irlos disponiendo para que resulten más eficaces y convincentes. Y no solo de disponerlos, sino de innovarlos, como sucede con el tratamiento del tópico del ubi sunt o la inclusión del auto de la muerte al final. Cómo, en suma, va desmontando las apariencias de este mundo que ofrece cosas de tan “poco valor” y las vidas que corren tras ellas en la primera parte, para ir desvelando la cara positiva del buen obrar en la segunda y colocar en vitrina de honor a su padre. Y esa es la consolación, el haber puesto a salvo su memoria.
6. “Entre los poetas míos tiene Manrique un altar…” - Una poética del tiempo
Solo bien arraigado en la tradición puede un poeta trascenderse en el tiempo. Solo del vigor de las raíces se alimenta la savia que mantiene siempre lozano el árbol. La poesía de Jorge Manrique es la voz perenne en el tiempo, que se ha hecho ubicua e intemporal precisamente por haberse sustanciado en él. Ha sido así una referencia y lo seguirá siendo [58].
Nunca la poética de Jorge Manrique estuvo tan vigente, o brilló en todo su esplendor, como en el siglo XX, en cuya primera mitad la filosofía asumió la temporalidad como un existencial humano, de modo que filosofía y poesía convergieron en la misma idea seminal. La filosofía, se puede decir, que desveló en este tiempo lo que la poesía revelaba cada vez que preservaba la pureza de su canto. El lirismo, decía Antonio Machado, reside en el temblor del tiempo en la palabra. La poesía la definía como “palabra esencial en el tiempo”, o también, como el diálogo de un hombre con su tiempo. No en vano, esa emoción del tiempo que capta la realidad del acontecer en su fluencia lo percibió Antonio Machado como en ningún otro poeta leyendo las Coplas de Manrique. Para este gran poeta del tiempo en la poesía contemporánea española, Jorge Manrique era un clásico redivivo, veía ya en él palpitante esa conciencia del tiempo, sentido como fugacidad y descrito como realidad insoslayable. Y como Manrique, Machado despreció el tiempo físico y atendió solo al que su mayor apócrifo consideró “metafísico”, tal como dice: “Nuestros relojes nada tienen que ver con nuestro tiempo, realidad última de carácter síquico, que tampoco se cuenta ni se mide” [59]. También para él la vida tiene un ritmo interior, se vive en tensión anímica gracias a la memoria y a la imaginación, que integran pasado y futuro [60].
Machado había asistido en el curso 1910-11 en el Colegio de Francia de París a las lecciones del filósofo Henri Bergson, de cuya filosofía acusa un gran débito su concepción poética. Para este filósofo judío, la extensión es lo que caracteriza la materialidad del mundo, que se dispone en el espacio; en cambio, lo característico de la conciencia del yo es la duración. Esta nada tiene que ver con la mensurabilidad del tiempo físico, es una vivencia interior que –como la intensión del alma en san Agustín– en el presente aprehende el pasado por el recuerdo y por la anticipación el futuro, y fuera de esa conciencia que siempre se sucede en el presente, pasado y futuro no existen [61].
Frente a la filosofía racionalista, la consideración de la vida como fluir constante llevó a la filosofía existencialista a definir la vida como existencia, sin ver en ella otra cosa en sí, otra esencialidad que devenir, ser en el tiempo, aquella duración bergsoniana. De tal modo temporalidad y existencia serán para el alemán Martin Heidegger conceptos equivalentes, que, en su obra capital Sein und Zeit, eleva la intuición agustiniana del tiempo como realidad fenomenológica o vivencia del alma a verdad “ontológica”. Al poner, sin embargo, la muerte como límite del horizonte humano –define al hombre como Sein-für-Tod–, limita al ser a la angustia de lo finito. Para el alemán, la existencia, el ser, es quien funda igualmente el mundo, el yo y el tiempo. San Agustín, el Ser lo escribía con las mayúsculas de Dios, que había creado a un tiempo el mundo y el tiempo y, en ellos, al hombre. Y Dios, el Ser Supremo, para Agustín era eterno e inmutable; es decir, habiendo creado el tiempo, estaba por encima de él.
De alguna manera, la fina intuición de María Zambrano llegó a ver en la obra de Unamuno y Antonio Machado un antecedente de la filosofía existencialista heideggeriana, del mismo modo que consideraba la asunción de la temporalidad de la existencia como uno de los rasgos propios del realismo que impregnaba toda la cultura española [62].
Y a Jorge Manrique uno de sus adelantados y más conspicuos representantes. Todo lo que este tiene de moderno –en el planteamiento de la temporalidad como experiencia humana, principalmente– se lo debe a la asimilación de las ideas agustianianas sobre este concepto y sobre la explicación del hombre y el mundo en general. No está por ello de más, establecidas las similitudes manriqueñas con el siglo XX, señalar sus diferencias. Unas y otras, al fin y al cabo, emanan de la misma doctrina señalada.
El tiempo, que es el origen del problema para todos, es también la solución para Manrique. La división dualista de cuerpo y alma formulada por san Agustín y aceptada por la doctrina de la Iglesia, salva el tiempo finito del cuerpo y abre el alma a la eternidad. La muerte, horizonte para las filosofías inmanentes, no será muro, sino puerta de acceso al más allá. La angustia de la muerte lleva al cuerpo a aferrarse a la temporalidad; en cambio, la creencia en la inmortalidad sacrifica el cuerpo en el tránsito temporal para no privar al espíritu de la eternidad. Manrique insistirá en la voluntad humana para vencer, por un imperativo moral, la servidumbre del tiempo. Este, no es más que duración; es decir, fugacidad, tránsito entre dos nadas. El alma, en cambio, aspira a la perduración. A una y otra concepción las separa el concepto teológico de la Salvación cristiana.
De todas formas, no han sido las ideas o la doctrina suscrita lo que ha hecho a las Coplas manriqueñas sobrevivir en el tiempo y resplandecer en la literatura, sino esa chispa de genialidad que acertó a injertar la veracidad de la razón en la intuición de la palabra, o, si se quiere, la cristalinidad lírica en la espesura abstracta, de tal modo que, en una sola, se hiciesen razón de la memoria y palabra perdurable en el tiempo.
César Augusto Ayuso Picado, en dialnet.unirioja.es/
Notas:
27 Un himno litúrgico de san Ambrosio que se recitaba en tiempo de adviento, sería la inspiración de estos versos primeros, según Mª Rosa LIDA DE MARKIEL, “Notas para la primera de las coplas de don Jorge Manrique a la muerte de su padre”, La tradición clásica en España, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 199-206. Hay quien remite a una homilía de san Gregorio, Joaquín GIMENO CASALDUERO, “Jorge Manrique y Fray Luis de León (Cicerón y san Gregorio)”, en Giusseppe BELLINI (ed.), Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, Bulzoni, 1980, pp. 553-560.
28 Las citas se toman de la edición introducida por José Anoz, Madrid, San Pablo, 2008, p. 312.
29 Esta idea de que “la belleza del cuerpo no puede ser acrecentada, pero sí en todo momento la del alma”, aparece en la Epistola ad Theodorum de san Juan Crisóstomo, según Tomás GONZÁLEZ ROLÁN y Pilar SEQUEROS, “Prólogo” de op. cit., p. 48-50. Es anterior la propuesta de Mª Rosa LIDA DE MALKIEL, “Una copla de Jorge Manrique y la tradición de Filón en la literatura española”, Estudios sobre la literatura española del siglo XV, Madrid, Porrúa Turanzas, 1977, pp. 145-178.
30 Op. cit., p. 314.
31 Ibídem, p. 315.
32 Las justas y los torneos de que se habla en la XVI, puede que se refieran a unas muy famosas que se celebraron en Valladolid en 1428. Ver Francisco RICO, “Unas coplas de Jorge Manrique y las fiestas de Valladolid de 1428”, Texto y contextos. Estudios sobre la poesía española del siglo XV, Madrid, Porrúa Turanzas, 1990, pp. 169-187. No obstante, caen ya muy alejadas del tiempo en que fue escrito el poema -unos cincuenta años- y no estarían ni en la memoria de un entonces nonato Manrique ni en los receptores inmediatos posibles. Aunque persistiera la noticia de su grandiosidad, las imágenes suscitadas serían de forma referida y no directa, y los espectadores deberían acudir al recuerdo de otras más recientes y conocidas por ellos. Por ejemplo, las justas vallisoletanas de 1475 con ocasión de la entrada de los Reyes Católicos en Valladolid. Ver Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, edición de Jorge Manrique: Poesías Completas, Madrid, Espasa Calpe, 2005, notas de las pp. 160-161.
33 Op. cit, p. 385.
34 Ibídem, p. 388.
35 La imagen de los ríos que acaban en el mar aparecía ya en el Eclesiastés y fue utilizada anteriormente por otros poetas como Petrarca, el canciller Ayala o su tío Gómez Manrique
36 La espera y la esperanza, Madrid, Alianza Universidad, 1984, p. 61.
37 El mundo medieval se regía por representaciones dualistas, todo lo explicaba mediante realidades en contraposición: cielo/ tierra, tiempo/eternidad, cuerpo/alma, bien/mal… Ver Arón GURIÉVICH, Las categorías de la cultura medieval, Madrid, Taurus, 1990. Apunta estas y otras oposiciones duales Miguel de SANTIAGO en “Estudio crítico” de su edición Jorge Manrique: Obra Completa, Barcelona, Ediciones 29, 1978, pp. 119 ss.
38 PETRARCA, Obras, I, Prosa, al cuidado de Francisco Rico, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1978, pp. 64 ss.
39 Ibídem, p. 45.
40 Ibídem, p. 76.
41 Ibídem, p. 56.
42 Salinas apunta tangencialmente cierta similitud de la idea de tiempo de Manrique con la de san Agustín, como también estudia la importancia del libro de Petrarca para el pensamiento medieval, pero no concreta. Ver op. cit., pp. 128-129 y 73-78, respectivamente. Por su parte, Bienvenido Morros estudia la posible influencia de otra obra de Petrarca, Triumphi, en las Coplas. Concretamente, por la idea de las tres vidas y la visión serena de la muerte, así como la conversión de esta en personaje alegórico. Ver “Manrique y Petrarca. Estudios del petrarquismo en la literatura del siglo XV”, Medioevo Romanzo, XXIX, 2005, pp. 132-156.
43 Emilia GARCÍA JIMÉNEZ, “La elegía medieval: un discurso epidíctico”, Cuadernos de Investigación Filológica, XIX-XX, 1993-1994, pp. 7-26.
44 Quien mejor ha estudiado estos tratados ha sido Ildefonso ADEVA MARTÍN, “Los “Artes de bien morir” en España antes del maestro Venegas”, Scripta Theologica, 16, 1-2, 1984, pp. 405-415; “Cómo se preparaban para la muerte los españoles a finales del siglo XV”, Anuario de Historia de la Iglesia, 1, 1992, pp. 113-138: y “Ars bene moriendi. La muerte amiga” en Jaume AURELL y Julio PAVÓN, editores: Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, Pamplona, Eunsa, 2002, pp. 295-360. Hay edición del más señalado de estos incunables, el de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, a cargo de Francisco Javier GAGO JOVER, Arte de bien morir y Breve Observatorio, Barcelona, J. Olañeta-Universitat de les Illes Balears, 1999.
45 Clara Isabel LÓPEZ BENITO, La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535), Salamanca, Diputación de Salamanca, 1992, pp. 235 ss.
46 Ildefonso ADEVA MARTÍN, “Ars bene moriendi. La muerte amiga”, ya citado, p. 352.
47 Ver, particularmente, el capítulo VIII: “La clericalización de la muerte” en Fernando MARTÍNEZ GIL, La muerte vivida. Muerte y sociedad en Castilla durante la Baja Edad Media, Toledo, Diputación de Toledo, 1996, pp. 129-134. También, Philippe ARIÈS El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1983.
48 Lo apunta Américo Castro en “Muerte y belleza…”, ya citado; y lo desarrolla Pedro Salinas en Jorge Manrique o tradición y originalidad, pp. 157-160; amén de resaltarlo igualmente Luis Cernuda en “Tres poetas metafísicos”, Prosa completa, Barcelona, Barral Ediciones, 1975, pp 761-767; Stephen Gilman en “Tres retratos…”, ya citado; o Rafael Sánchez Ferlosio, que solo aprecia estas nueve coplas del ubi sunt y rechaza el resto del poema por su acentuado carácter doctrinal, en op. cit, pp. 238 ss. Y los poetas palentinos Juan José Cuadros: ”Tiempo de Jorge Manrique” en Al amor de los clásicos, edición y prólogo de César Augusto Ayuso, Palencia, Diputación de Palencia, 2008, pp. 70-71, y Marcelino García Velasco, art. cit.
49 Como una reprimenda y no como una concesión a la nostalgia de la buena vida lo interpreta José B Monleón; aunque más que una postura moral ve en ello una clara intención política de censurar la forma de vida mercantilista y moderna de sus enemigos políticos. En «Las Coplas de Manrique: un discurso político», Ideologies & Literature, 17, 1983, p. 125.
50 “Prólogo” a la edición de Crítica, ya citada, p. 29.
51 Emilio MITRE FERNÁNDEZ, “Muerte y modelos de muerte en la Edad Media clásica”, Edad Media, Revista de Historia, 6, 2003-2004, p. 28. Y María MORRÁS, “Mors bifrons: Las élites ante la muerte en la poesía cortesana del Cuatrocientos castellano”, en Jaume AURELL y Julia PAVÓN (editores), Ante la muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, Pamplona, Eunsa, 2002, pp. 175 ss.
52 Ver Antonio SERRANO DE HARO, op. cit. pp 219 ss.
53 No nos parecen correctas, por parciales e insficientes, las tesis que lo basan todo en cuestiones de ideología dependiente de los modos de producción y el dinero, realizadas desde una perspectiva marxista, como el ya citado artículo de José B. MONLEÓN, pp. 116-132; Julio RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, “Estudio preliminar” a su edición de Jorge Manrique: Cancionero, Madrid, Akal, 1997, pp. 33-42, o Víctor Manuel PUEYO ZOCO, “La Coplas de la muerte de su padre: una lectura marxista”, Revista de Crítica Literaria Marxista, 6, 2012, pp. 4-21.
54 Bernard DARBORD, “La définition de la mort dans les Coplas de Jorge Manrique”, Annexes des Cahiers de Lingüistique Hispanique Médiévale, vol. 7, 1988, pp. 225-232.
55 Ángel GÓMEZ PÉREZ, “Prologo” a su edición de Jorge Manrique: Poesía Completa, Madrid, Alianza, 2000, p. 13.
56 María MORRÁS RUIZ-FALCÓ, “La ambivalencia en la poesía de cancionero: algunos poemas en clave política”, en Eva María DÍAZ MARTÍNEZ y Juan CASAS RIGALL, Iberia cantat: estudios sobre poesía hispánica medieval, Congreso Internacional sobre Poesía Hispánica Medieval, 2-5 de abril, 2001, Santiago de Compostela, 2002, pp. 335-370.
57 El esquema que J. Manrique invierte, venía ya de la elegía griega, según estudia Francisco Rodríguez Adrados en Líricos griegos. Elegíacos y yambógrafos arcaicos y cita Eduardo CAMACHO GUIZADO, La elegía funeral en la poesía española, Madrid, Gredos, 1969, p. 10, nota 2. Para Tomás González Rolán y Pilar Sequeros, la estructura de las Coplas es la propia del poema consolatorio latino pagano, que, a su vez, aplica el esquema griego. El modelo sería el De consolatione de Cicerón, obra compuesta a la muerte de su hija Tulia. Las cuatro partes de este las ven reflejadas perfectamente en el poema de Manrique: exposición general sobre la vida y la muerte (I-XIII); lamentación de la transitoriedad de la vida y vanidad del mundo (XIV-XXIV); panegírico de don Rodrigo (XXV-XXXII) y consuelo de la muerte en persona a don Rodrigo, que le abre el camino a otra vida (XXXIII-XL). Ver su “Introducción” a Las Coplas de Jorge Manrique…, ya citado, pp. 12 ss.
58 Puede verse Nancy F. MARINO, Jorge Manrique´s Coplas por la muerte de su padre. A History of the Poem and its Reception, Woodbridge, Tamesis Books, 2011.
59 Juan de Mairena, edición, prólogo y estudio comparativo de Pablo del Barco, Madrid, Alianza, 1986, p. 270. Ver también “El “Arte poética” de Juan de Mairena”, en Nuevas Canciones y De un cancionero apócrifo, edición de José María Valverde, Madrid, Castalia, 1975, pp. 216-226.
60 Sobre el sentido del tiempo en el poeta, puede verse Ricardo GULLÓN, Una poética para Antonio Machado, Madrid, Espasa Calpe, 1986, pp. 170 ss. Para ver la influencia de las Coplas en la poesía del sevillano, importa: “Manrique, poeta del tiempo”, en Francisco LÓPEZ ESTRADA, Los “primitivos” de Manuel y Antonio Machado, Madrid, Cupsa, 1977, pp. 179-206.
61 Estas ideas aparecen en sus obras Essai sur les données inmédiates de la conscience, de 1889, y L`évolution créatrice, de 1907.
62 El artículo “Antonio Machado y Unamuno, precursores de Heidegger”, aparecido en el nº 42, de marzo de 1938, en la revista bonaerense Sur, está recogido en Senderos, Barcelona, 1986, pp. 117-119.
César Augusto Ayuso Picado
He elegido para mi reflexión a Jorge Manrique como tema, y más concretamente la cumbre de su obra, las Coplas a la muerte de su padre. No sé si es osadía o monotonía. Lo primero, porque qué decir de nuevo a lo mucho escrito sobre el poeta; lo segundo, por ser motivo recurrente entre académicos de la institución, sobre todo si son poetas o les atañe la literatura. Quiero recordar que ya en 1968 lo eligió Pablo Cepeda Calzada como tema de entrada en la Academia [1]. Y que hablaron y escribieron de él otros ya desaparecidos como Antonio Álamo Salazar, Jesús Castañón, Casilda Ordóñez y Santiago Francia [2]. E igualmente le han dedicado su atención Manuel Carrión, Miguel de Santiago y Marcelino García Velasco[3]. A pesar de ello, me he decidido a abordarlo una vez más. No creo que haya otro tema más solemne y más interesante tratándose de literatura palentina.
La creación de la Coplas a la muerte de su padre nunca dejará de parecernos un hecho prodigioso, tanto si se tiene en cuenta el resto de la obra de su autor como si se compara con la lírica de su época. Y más aún si se tiene en cuenta cómo mantiene en el tiempo, siglo tras siglo, una fragante lozanía que para nada desdice ni en su expresión ni en su contenido un aura de actualidad. Es un clásico permanente que ha merecido la admiración de infinitos lectores y la atención de numerosos críticos que la han estudiado y valorado en todos sus aspectos, tanto lingüísticos como humanísticos y estéticos. Y, sin embargo, precisamente por eso, porque es un clásico, no deja de atraer continuamente y de presentar nuevos puntos de escrutinio e interpretación.
Azorín, al que las obras de los clásicos le hacían soñar, es decir, imaginárselos a ellos o a sus personajes y circunstancias en la reviviscencia del tiempo, no puede prescindir de su visión impresionista cuando evoca a nuestro poeta: “Jorge Manrique es un escalofrío ligero que nos sobrecoge un momento y nos hace pensar. Jorge Manrique es una ráfaga que lleva nuestro espíritu allá hacia una lontananza ideal” [4]. Ramón Menéndez Pidal, en cambio, más apegado a la precisión filológica, establece un juicio más concreto, que la crítica aceptará sin discusión. Habla de “llaneza”, tanto de expresión como de pensamiento, a la hora de describir su aportación a la lengua y la literatura castellanas. Y añade: “Esta obra maestra, cuyo éxito ha salvado los infinitos cambios de gusto de tantos siglos, cuyos versos adornan la memoria de tantos hispano-hablantes cultos, no persigue invención extraordinaria alguna, sino solo distinción constante en la sencillez. Medita lo que está en la mente de todos, y lo dice con palabras que están en los labios de todos, pero lo piensa y lo dice mejor que todos” [5].
El estilo, el acierto en la fórmula exacta del decir, es el secreto del verdadero escritor. E incluye una serie de componentes, todos ellos logrados y que contribuyen a la excelencia conjunta, como pueden ser la selección y precisión léxicas, los recursos retóricos, la elegancia sintáctica, la adecuación del tono o la fluencia rítmica. Estos y otros han sido ya muy competentemente considerados por los diversos estudiosos y no vamos a ahondar en ellos. Este estilo es el que hace inconfundible a esta obra y encumbra a su autor como un clásico: su llaneza, su armonía, su naturalidad, reconocida por todos, es la señal de su maestría y el secreto de su perenne valor. Como una isla en la lírica culta de su siglo, Jorge Manrique adelantó con estos versos el Renacimiento en España, aunque solo fuera en algunos rasgos estilísticos, precisamente aquellos que más contribuyen a la armoniosa sencillez y a la elegante serenidad de su expresión. Ya la métrica, a pesar del uso del tradicional octosílabo hispano, encierra, al decir de quien mejor la ha estudiado, “una compleja y refinada estructura” que lleva a su plenitud la lírica conocida hasta entonces [6]. En cuanto a las ideas, al fondo del pensamiento, hay que decir –y este es el objetivo del presente estudio– que pertenece casi exclusivamente a su tiempo, es un claro exponente de la mentalidad medieval, moldeada a expensas del cristianismo. No es que esto no esté ya reconocido, que lo está suficientemente [7], pero se van a abordar algunos aspectos muy concretos que no han sido desarrollados o no se han fijado en sus justos términos. Se hará, además, desde enfoques distintos: bien desde la crítica interna o la teoría del texto, o de la crítica externa, que trate de las fuentes del pensamiento o el trasfondo social de época.
1. “Dexo las invocaciones de los famosos poetas…” - una elegía cortesana
La vida del poeta está llena de desconocimientos y lagunas, y entre ellos no lo es menos el de su formación intelectual y literaria. Al contrario que el Marqués de Santillana, por ejemplo, cuya selecta y abundante biblioteca es bien conocida y revela su condición de humanista, de Jorge Manrique apenas hay certezas documentales, más bien conjeturas al hilo de los logros de su obra. Cómo se formó o qué libros leyó no dejan de ser incógnitas que los eruditos han ido desvelando en un rastreo concienzudo de fuentes y profundos análisis filológicos. La alta calidad de las Coplas evidencia, sin embargo, que debió de tener una exquisita y cuidada formación, o, cuando menos, dada su predominante dedicación militar, que fue capaz de asimilar con gran provecho y dotes de intuición toda una serie de principios doctrinales y estéticos que estaban en el ambiente de la época. De asimilar y, sobre todo, de transformarlos en aras de un discurso nuevo y distinto que quedaría como modelo sorprendente y único. Lejos de convertirse en un mero repetidor de tópicos y lugares comunes, gracias a las Coplas emergió una genialidad oculta que, aun debiendo mucho a su tiempo, pone un hito señero en la lírica y en el pensamiento hispanos. No en vano, el ejemplar estudio de Pedro Salinas, aparecido en 1947, diseccionaba brillantemente los hilos y el entramado de su obra, señalando ya desde el título –Jorge Manrique o tradición y originalidad– las claves de su trabajo creativo [8].
En esta vertiente de su formación, parece que debió no poco a su tío Gómez Manrique, que le facilitaría autores y obras y cuyos poemas tuvo muy en cuenta a la hora de hacer los suyos, como se puede observar por ciertas influencias. Era este, junto con Hernán Pérez de Guzmán, destacada figura del círculo intelectual toledano que frecuentaba el palacio del arzobispo Carrillo, en el que también participaría nuestro poeta. Se caracterizaba este grupo por cultivar un humanismo cristiano que se nutría, purificándola, de la tradición grecolatina, y que estaba formado más bien por conversos. Un antecesor de este círculo sería el también converso Alonso de Cartagena, que llegó a obispo de Burgos y tuvo un importante papel en la versión de obras latinas. Les distinguía la lectura y traducción de los moralistas cristianos como San Gregorio o Boecio o de los clásicos como Cicerón y Séneca, seguían el magisterio de Petrarca y también la tendencia al empleo de una lengua literaria basada en la naturalidad y horra de artificio [9]. De todo ello quedan elocuentes huellas en las Coplas.
La adopción del llamado “sermo humilis” o “baxo estilo” [10] sería una de las consecuencias de haber pertenecido a este círculo cultural que tomó el humanismo cristiano como fundamento y modelo. Manrique abandona la retórica pagana, recargada y profusa, y adopta la expresión natural y transparente de la experiencia cotidiana para transmitir verdades universales. La reflexión serena se impone a la elucubración retórica y al discurrir ornamental, y elige imágenes sencillas, muy visuales, hondamente arraigadas en la vida cotidiana y provenientes de una cultura ancestral, preferentemente bíblica, para hacer el curso de su pensamiento cercano y asequible. Marca así una frontera con la poesía culta de su tiempo, la encabezada por el Marqués de Santillana y Juan de Mena. La poesía cristiana de los himnos litúrgicos, los textos bíblicos, los moralistas y teólogos le servirían como fuente de ideas; y no renuncia a los sabios modelos del mundo clásico latino, pero el cauce llano y limpio por el que hacer discurrir estas aguas será exclusivamente suyo. En la copla IV el yo autorial hace confesión explícita de sus intenciones y su modo de proceder: no le interesa la asistencia de las musas paganas, que ninguna verdad provechosa transmiten, sino la protección de quien considera que es Hijo de Dios y origina toda su confianza: “Dexo las invocaciones / de los famosos poetas / y oradores; / non curo de sus ficciones (…) A Aquel solo me encomiendo, / a Aquel solo invoco yo…” El propio autor acota explícitamente el territorio de su canto, y no solo en lo ideológico, también en lo expresivo, porque la expresión clara va aparejada a la claridad de la verdad, mientras el verbo oscuro pertenece al mundo pagano que se debatía en las tinieblas del error.
Al componerle el poema a su padre muerto, hubo de acogerse a los moldes propios del género, que no era otro que el del poema funeral o la elegía. A través de la tradición grecolatina, se había prodigado en la edad medieval hasta alcanzar, precisamente en el siglo de Manrique, una profusión y desarrollo desconocidos. Naturalmente, el poeta conocería las mejores composiciones funerarias de sus contemporáneos, y ya Salinas avanzó el cotejo con algunas, en las que aparecen ciertos recursos o lugares comunes que se encontrarán en las Coplas. Parece ser que las que tuvo más cerca, aquellas en que más se fijó, fueron las que se deben a la pluma su tío Gómez Manrique, hecha una en honor del caballero Garci Lasso de la Vega y otra del Marqués de Santillana. La retórica de estas composiciones anteriores al poeta queda, sin embargo, al descubierto al ponerse a la par con la suya, pues la limpia expresión de esta y la presencia del sentimiento que hace aflorar en ella con toda naturalidad, le dan ese aire de maestría que traspasa su propia circunstancia [11].
Pero si ya en la elección de la lengua y del esquema métrico deja Manrique la impronta de su originalidad al abordar tema tan solemne y de tanta inspiración en su tiempo, no va a ser menos a la hora de elegir los materiales, las ideas y los motivos y darles un lugar en la composición. También aquí mostrará una estructura novedosa que se sale de lo más socorrido, pues aúna las dos formas diversas en que se desdoblaba la elegía cortesana cinquecentista: por una parte, el poema fúnebre, que medita en general sobre el valor de la vida y la subordinación a la muerte; y, por otra, la llamada “defunción”, centrada en una persona concreta, en cuyo recuerdo se escribe y en la que no puede faltar junto al elogio de sus virtudes la consolación por su pérdida [12].
No siempre la crítica se pone de acuerdo a la hora de juzgar la unidad del gran poema manriqueño, o de estructurarlo. Como nada se sabe con exactitud sobre las fechas y los tiempos de su composición y tampoco existe el manuscrito, se hacen conjeturas sobre si lo componen distintas partes conjuntadas a posteriori, hechas en momentos distintos y sin esquema previo, o si, a pesar de ello, y con algunas disyunciones, se puede hablar de una obra unitaria en la que si se aprecian distintas partes, estas, sin embargo, obedecen a una intención meridiana y se ensamblan convincentemente [13]. Me inclino más bien por esta opción última y trataré de buscar en ello una unidad de interpretación.
La estructura tripartita de las Coplas tiene una larga tradición y parece ser la más aceptada, aunque no todos los críticos coincidan a la hora de determinar con igual claridad y exactitud dichas partes. Pedro Salinas las distinguió perfectamente, pues señala cómo de la reflexión general que se hace sobre la muerte en el inicio (I-XIV), se pasa luego a la consideración de los muertos (XV-XIV), para terminar con la figura del muerto protagonista, el maestre don Rodrigo (XXV-XL) [14]. Stephen Gilman, por su parte, considera estas tres partes desde otra clave temática como es el desarrollo de las tres vidas que se plantean para el hombre en la estrofa XXXV: la vida sensorial terrena, la vida de la fama y la vida eterna, cada una de las cuales tiene su representación en uno de los tramos del poema [15]. Particularmente, me parece más coherente hablar de una división en dos partes que, a su vez, se compondrían de otras dos partes cada una. La primera sería la reflexión general sobre la existencia humana, contraponiendo las actitudes que suele adoptar el hombre en ella y las que debería adoptar de cara a la muerte (I-XXIV), y la segunda la elegía propiamente dicha en honor de su padre (XXV-XL). La primera habría que subdividirla en la reflexión doctrinaria genérica centrada en el tópico del contemptus mundi (I-XIV) y la ejemplificación consiguiente a expensas del tópico del ubi sunt (XV-XXIV), y la segunda en el epicedio o retrato elogioso del padre (XXV-XXXIII) y representación alegórica de la muerte del mismo (XXXIV-XXXIX (XL)) [16].
2. “No se engañe nadie, no…” - una exhortación moral
La coherencia de las Coplas me parece fuera de duda, pues las partes se ensamblan perfectamente entre sí, y los elementos de cohesión dentro de ellas lo corroboran, y la unidad de intención es manifiesta. Aunque el poeta tuviera in mente a la hora de escribirlas un destinatario muy particular, como pudiera ser la clase política y nobiliaria castellana de su tiempo, el acierto en el planteamiento y la estructura, así como en el registro y la tonalidad del sentimiento, sin olvidar otros elementos técnicos como la métrica y las figuras retóricas, las dejaron tan perfectamente moldeadas que su alcance se ha hecho universal, traspasando clases, siglos y fronteras. Es muy posible que estuvieran destinadas a ser leídas en voz alta, ante un público selecto, buscando la solemnidad de la ocasión y un impacto profundo [17]. Si el poema mortuorio en honor del padre no perseguía otra finalidad que reivindicarlo en las luchas banderizas de la Corte, es bien cierto que la larga introducción hasta llegar al elogio de su figura en vida y la dignificación de su muerte, toma tal altura desde su inicio, que hace olvidar toda particularidad para dejarle al posible lector u oyente prendido de esa grave tonalidad que le empuja a inmiscuirse en el ritmo y el mensaje de sus palabras, a sentirse dentro de esa fluencia meditativa que suave pero implacablemente le pone frente a su propio destino.
Se ha visto reiteradamente el poema como un sermón moral [18], y no solo por la gravedad doctrinal de la materia que trata, sino también en su forma, pues adopta con gran pericia la retórica propia de las artes de la predicación [19]. La modalidad exhortativa es evidente desde el mismo inicio, pues se abre con la forma verbal “recuerde” y escoge como sujeto activo a la parte más noble del hombre, el alma, que es donde residen las capacidades de la voluntad y de donde salen las decisiones morales. No en vano, lo que en esta primera parte de las Coplas se plantea no es otra cosa que hacerle recapacitar al hombre sobre su propio destino. Destino que no es una cuestión banal que pueda improvisarse o posponerse, sino que, dada la gravedad e importancia del mismo, supone una toma de conciencia y una elección consciente por parte del individuo. Lo efímero y azaroso de la vida, así lo exige. El tópico del tempus fugit queda claro, tanto de forma doctrinal como plástica en las tres primeras estrofas. Tras el paréntesis de la cuarta, de la quinta a la séptima el motivo moral aparece de manera clara y rotunda: el hombre es dueño de sus obras y, por tanto, artífice de su salvación eterna: “más cumple tener buen tino / para andar esta jornada / sin errar” (V); “Este mundo bueno fue / si bien usáramos de él / como debemos, / porque, según nuestra fe, / es para ganar aquel / que atendemos”. Las coplas que siguen a estas son una llamada de atención para no olvidar, precisamente, que no es este mundo el destino del hombre, sino otro, invisible; de ahí que el memento mori y el contemptus mundi sean los tópicos que se desarrollen, unidos al primero, en toda la primera parte, hasta la copla XXIV.
El poema, en este marchamo doctrinario y moralizador que adquiere, adopta los principios y recursos de todo texto argumentativo, por lo que no pierde de vista la capacidad de instruir, persuadir y conmover que a estos se les otorga. Y para ello echará mano tanto de las consiguientes estrategias que avalen sus razones e ideas, para que aparezcan más convincentes, como de los recursos exhortativos que muevan al interlocutor y le atraigan a su discurso. Para reforzar la exposición de sus argumentos utilizará los temas tópicos que el mundo eclesiástico había acomodado de la literatura pagana clásica a su doctrina. Y, sobre todo, la invocación que en la copla IV hace al mismo Jesucristo para que le inspire, es todo un propósito de avisar al lector de la seriedad e importancia de lo que quiere exponer. Esta es la autoridad que cita, a la que remite la recta intención y la fuerza de verdad de su discurso, porque, sembrados aquí y allá, en unos versos y en otros, aparecen numerosos ecos bíblicos, patrísticos y de autores clásicos, como ya ha demostrado suficientemente la abundante erudición que la obra ha generado.
Particularmente brillante está en el desarrollo que hace del tópico del ubi sunt en la decena de coplas que van de la XV a la XXIV, pues es una manera de mostrar con ejemplos muy concretos la validez de las verdades generales anteriormente desarrolladas. Sobre todo, porque acude a personajes de la historia más reciente de Castilla, que están en la mente de sus contemporáneos, dando así a su discurso un aspecto de verismo y plasticidad insospechado en los autores que le precedieron. Toda la parte dedicada a su padre no será sino el supremo ejemplo, por vía contraria a los anteriores, de las ideas doctrinales expuestas en las catorce primeras coplas.
En todo momento llama la atención la seguridad con que la voz autorial se expresa y conduce su discurso. Hace gala de una gran pericia retórica, plena de recursos y muy dúctil para mantener la atención del oyente o lector y meterle dentro de la reflexión que se propone. Las primeras palabras son ya una invitación al recogimiento, a la contemplación de las verdades que va a desplegar ante sus oídos, apelando en todo momento a la experiencia. Y se vale profusamente de expresiones asertivas y sentencias que le dan a su discurso ese aire de verdad incontestable, tales como “No se engañe, nadie, no…” (II) o “Los estados y riqueza, / que nos dexan a desora, / ¡quién lo duda!” (XI). Su ductilidad enunciativa le hace esconder el yo (vimos ya cómo lo utiliza solo claramente en la copla IV al hacer la confesión de su propósito y encomienda divina) y volcarse en la atención de los receptores, centrándoles la atención y englobándolos en sus palabras mediante la deixis personal que los señala, bien utilizando la primera persona del plural de los verbos: “y pues vemos lo presente” (II) o, muy particularmente, en las coplas V, VI, VII y VIII; las partículas pronominales: “por eso no nos engañen” (XII) o las posesivas: “nuestras vidas son los ríos” (III). Y más cuando, en el comienzo de algunas coplas, mediante los imperativos se les alude directamente: “Ved de quánd poco valor” (VIII) o se les solicita: “Dezidme: la hermosura…” (IX). Especialmente eficaces resultan las continuadas preguntas retóricas que lanza en las coplas del ubi sunt (XVI y XVII, sobre todo, pero también en XIX y XXI) como un modo de corroborar y hacerles insoslayable la evidencia de lo enunciado.
Se han hecho célebres los sermones barrocos por el despliegue retórico y parateatral que desarrollaron, hasta rayar en lo hiperbólico y ridículo. La elegía manriqueña, ideada y desarrollada también como un sermón doctrinal, es una muestra, sin embargo, de la elegancia, la claridad de pensamiento y el dominio de los recursos retóricos de la elocuencia para exponer brillantemente unas ideas. De acuerdo, eso sí, con la causa que la originó y la finalidad que persigue, que no era hacer un mero ejercicio literario, sino el elogio interesado del maestre don Rodrigo Manrique, padre del autor. Esta habilidad retórica no se agota en la capacidad argumental o en el mestizaje de formas enunciativas, como ya vimos. Se extiende, y se hace no menos eficaz, con el cambio de planos, de perspectivas y motivos, logrando también evitar la monotonía y sorprender de continuo al lector en la variedad y la intensidad de las formas expositivas. Vimos ya cómo el autor no hace ninguna concesión desde el principio a las vacuidades retóricas, pues entra de lleno en cuestión sin darle al interlocutor tregua. Solo una vez centrado el tema en las tres primeras coplas, hace un paréntesis en la cuarta para invocar la consiguiente inspiración, que tampoco está de más. Hasta la copla XIV, la exposición doctrinal sabe engarzar y hacer discurrir muy bien la abstracción de los temas –el tiempo fugitivo, la inestabilidad de todo y lo azaroso de la fortuna, la muerte inevitable e igualitaria– para, en un cambio de escenario, y de perspectiva, hacer más evidente lo dicho con una ejemplificación dinámica y colorista, que no deja de ser sino una breve pero densa incursión en la última historia de Castilla.
Parece unánime la admiración que estas coplas han suscitado por la plasticidad con que logra recrear esos momentos históricos en que se mezclan y suceden la brillantez cortesana de las grandes fiestas y celebraciones con las riquezas y las ambiciones desmedidas, las glorias y la exhibición guerrera con las desgracias y caídas. Como en una película llena de movimiento, el poeta evoca por orden cronológico y jerárquico a la realeza y nobleza mayor del reino de Castilla. Todos aparecen por un momento enfocados en sucesivas escenas panorámicas, descritos con un apunte incisivo, a base preferentemente de enumeraciones rápidas y selectas que dan la sensación de movimiento incesante, precisamente como una manera de plasmar el torbellino incuestionable del tiempo que desagua en la muerte. Esta es, en esa decena de coplas, la gran protagonista, pues todos los personajes evocados han cumplido ya en ella su destino. El poeta no solo la evoca, sino que ya al final de su recuento panorámico la va a hacer presente, la dota de viveza y personalidad interpelándola (XXIII) o haciéndola objeto de sus irrebatibles aseveraciones (XXIII y XXIV)
Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones
como vimos tan potentes, di, Muerte, ¿dó los escondes y traspones?
Y sus muy claras hazañas, que hizieron en las guerras y en las pazes,
cuando tú, cruda, te ensañas, con tu fuerça las atierras
y deshazes [20].
De la elusión de la muerte, de pronto el poeta pasa a aludirla, y a aludirla de forma directa, como si la hiciera presente, la personificase. Al cambiar el enunciante de interlocutor, el virtual oyente o lector pasa de interpelado o cosujeto de la enunciación a espectador, sin que por ello deje de ser partícipe en tan apasionada meditación que el autor le dirige. Este remate de la segunda parte, para los que prefieren la estructura tripartita, o de la primera, como prefiero entender, no puede ser más expresivo y efectista, pues se cierra dirigiéndose a la muerte y sin posibilidad de respuesta. Es tal la fuerza del aserto, que estaría de más. Nada pueden los hombres contra ella, por más que se preparen y pertrechen (y no es inocua esta gran imagen militar desarrollada en la copla XIV): “Quando tú vienes airada, / todo lo pasas en claro / con tu flecha”.
El clímax con que acaba esta primera parte es patente. La copla XXV, que inicia ya a la segunda, evidencia un cambio drástico de protagonista y motivo, de perspectiva y de escenario. No cabe entenderlo, por tanto, como se quejan algunos comentaristas, de desconexión o fallo de engarce, por cambio excesivamente brusco entre una copla y otra. Es más bien un cambio de tempo, un ajuste escénico que marca la diferencia entre dos partes, distintas pero complementarias, de un texto único [21]. Solo una vez terminada la lectura del poema puede uno darse cuenta de la radical coherencia temática que existe entre ambas partes. La figura del maestre, cuyo elogio de su vida y de su muerte ocupará la segunda parte, solo puede entenderse como la ejemplificación fehaciente, en positivo, de la tesis moral mantenida por el poeta en la primera parte, concentrada preferentemente en la copla VI: la recta actuación del hombre en vida de acuerdo a la exigencia divina es el medio para salvarse.
Y aun esta segunda parte, dedicada íntegramente a don Rodrigo, carece de unidad discursiva, pues el poeta, para no acomodarse el interlocutor y mantener viva la tensión de su discurso, opta también por distinguir dos partes, rompiendo la posible monotonía que se va apoderando de la primera con un nuevo impacto de cambio escénico. El yo autorial introduce en el tema a su padre, don Rodrigo, ya muerto, y se erige en narrador de sus hazañas. Será un parcial valedor, pues la evocación tomará en seguida un intenso aire ponderativo, encomiástico, a pesar de que, al inicio, lo niega utilizando hábilmente la figura de la preterición: “sus grandes hechos y claros / no cumple que los alabe, / pues los vieron, / ni los quiero hazer caros, / pues el mundo todo sabe / cuáles fueron” (XXV). Esta parte es el elogio propiamente dicho, que no podía faltar en una elegía en honor del fallecido. Ocupa nueve estrofas (XXV- XXXIII), porque, a continuación, y de nuevo casi sin transición, pillándole al oyente o lector otra vez de improviso, le pone a este ante una escena dramatizada, pues desaparece su voz expositiva o dirigente para dejar frente a frente a la figura de la Muerte, en amable caracterización humana, y al maestre postrado en su lecho, que entablarán un diálogo, tan ajustado como emotivo. Es, sin duda, un pequeño auto o sucinta y elemental representación de la preparación ejemplar para una muerte inminente (XXXIV-XXXIX). Como sucedía en las coplas del ubi sunt, el autor logra acercar a los espectadores una escena, tornarla viva; si en aquellas ponía ante oculos unas actuaciones históricas, dotándolas de sensorialidad y movimiento, también en este pequeño auto hace al oyente espectador que no solo ve la escena de la llegada de la muerte y su entrada en la habitación del maestre, sino que le permite oír las palabras que ambos personajes pronuncian. Solo queda en el poema una estrofa más, en la que la voz autorial vuelve a su papel narrativo y sentencioso (XL). Tampoco aquí hay que ver un final excesivamente abrupto, pues esta copla que cierra serviría de “consolación” [22]. La finalidad del discurso se ha cumplido, y el poeta ha sido en todo momento consciente de sus intenciones y de sus recursos, que, aunque manejados con suma destreza, siempre han tendido a la concisión y el equilibrio, a la precisión y la emoción contenida. Una elegante meditación sobre la existencia y el destino del hombre, que, lejos de la recargada ornamentación y el hueco retoricismo, ha preferido exponer con claridad, intensidad y novedosa variedad de recursos discursivos y persuasivos.
3. “Este mundo es el camino para el otro…” - cronotopos
La voz es, en realidad, la que crea ese mundo que aparece hecho texto, discurso, con todos sus matices, protagonismos y ocultaciones. Y la voz, que enuncia, siempre lo hace en el tiempo, descubre la temporalidad en que está inmersa [23]. La voz autorial de Jorge Manrique discurre en el poema, precisamente, como desveladora de la condición temporal de la existencia humana. La condición temporal de la vida humana será la génesis de su reflexión, el punto nodal del que brota su discurso y en torno al cual lo va fundamentando. Hay un concepto que el lingüista y teórico de la literatura ruso Mijail Bajtin definió como “cronotopos” y que aplicó al análisis de la novela. Este concepto tenía que ver con la nueva dimensión que el físico Albert Einstein había asignado a principios del pasado siglo al espacio y al tiempo, que dejaban de ser magnitudes independientes absolutas, como expuso la física racionalista, para formar una única magnitud que debía entenderse como un continuum. Así, el cronotopo literario lo entenderá Bajtin como la unión de elementos espaciales y temporales que deben ser analizados como un todo inteligible y concreto [24]. En las Coplas, está muy presente la exposición narrativa, y se nos antoja muy fecunda la aplicación de este concepto a su análisis. La temporalidad, el gran tema desarrollado, no se hace inteligible, visualizable, sino en continuas figuraciones espaciales. Cómo logra presentar Jorge Manrique esta abstracción y hacerla familiar y cotidiana, maleable, es otro de sus grandes aciertos, aquello por lo que sus coplas resultan memorables en cualquier tiempo que se lean.
Para lograr una sola encarnación de ambos conceptos, se vale el poeta de la deixis por una parte, y de la creación plástica de imágenes por otra. Son otros dos recursos que contribuyen sobremanera a que el poema se asemeje tanto al sermón moralizador, y a hacer su mensaje vivencial y cercano. La coherencia semántica del poema no admite ninguna duda. “Vida”, “muerte”, “tiempo” y “mundo” son cuatro palabras clave cuya interrelación no es difícil demostrar. Las tres primeras aparecen en la primera copla, en que queda ya fijada la temporalidad, es decir, la condición pasajera del hombre. “Mundo”, en cambio, no aparecerá hasta la quinta. Es el lugar donde trascurre la vida, pero la imbricación “mundo”/“vida” es tal que, en realidad, se confunden semánticamente, ambos son conceptos indesligables de la temporalidad, ambos son efímeros, limitados. Frecuentemente, quedan acotados mediante la deixis: “nuestras vidas” (III), “esta vida” (X), “este mundo” (V, VI), pues es lo que requiere la reflexión hecha en presente ante un auditorio (real o ficticio) al que se incluye en el discurso. Y ambos conceptos son ilustrados con imágenes de gran poder traslaticio, visual:
I Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en el mar
que es el morir.
II Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar,
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nacemos,
andamos cuando bivimos
y allegamos
al tiempo que fenecemos;
así que, cuando morimos,
descansamos.
Los términos imaginarios escogidos añaden la otra dimensión que presuponen los términos reales. “Vida”, y “muerte”, entendidas como tiempo, se ven correspondidos con “río” y “mar”, de dimensión espacial. “Mundo” es equiparable aquí a “vida”, sobre todo en el desarrollo de la imagen en que le corresponde como término imaginario “jornada”, cuya dimensión señala el tiempo. En la segunda parte de la copla se produce un desarrollo muy claro de esa doble figuración de “mundo” (vida) como “camino” (espacial) y “jornada” (temporal), a través de la serie de correspondencias verbales perfectamente enfrentadas que conjugan puntos del espacio (partir-andar-llegar) con puntos del tiempo (nacer, vivir, fenecer).
La abundancia de verbos de movimiento aplicados a ambos conceptos hace, igualmente, pensar en la intrínseca relación que existe entre el trascurso temporal y la imagen espacial. Respecto a “vida”, aparece de inmediato: “contemplando / cómo se pasa la vida, / cómo se viene la muerte / tan callando” (I), así como las variantes del verbo “ir” en la tercera copla. En cuanto a “mundo”, están también presentes en la primera copla en que aparece, la V, con verbos como “andar”, “partir”, “llegar”, y la imagen se hace más explícita en la VIII: “Ved de quánd poco valor / son las cosas tras que andamos / y corremos / que, en este mundo traidor, / aun primero que muramos / las perdemos”. La realidad del paso del tiempo solo se le revela al hombre en lo concreto y tangible de un lugar, de un espacio: las cosas que se ofrecen a la posesión, al uso. El verbo “correr”, particularmente, adquiere un sentido moral en el poema, pues va ligado a la inconsciencia humana, tal como puede deducirse de la copla XIII:
Los plazeres y dulçores
de esta vida trabajada
que tenemos
no son sino corredores,
y la muerte, la celada
en que caemos.
No mirando a nuestro daño,
corremos a rienda suelta,
sin parar;
desque vemos el engaño
y queremos dar la buelta,
no ay lugar.
De nuevo las imágenes que aúnan la temporalidad con la ubicuidad: la vida como una carrera en pos del placer, que es como llama el poeta a los bienes efímeros, y su límite, la muerte, como una trampa puesta en el mismo campo en que se corre. La irreversible linealidad del tiempo es la que impide volverse atrás, desandar el camino.
La vida del hombre en el mundo es una cuestión moral, es una opción de vida, una forma de elección y actuación. Y el hombre no siempre acierta, pues le engañan los sentidos. De ahí los calificativos que acompañarán al mundo, el primero de los cuales es “este mundo traidor” (VIII), que hablando del rey Enrique IV se convierte en “cuán blando y cuán falaguero” (XVIII), mientras que la Muerte, al invitarle al maestre a dejarlo, lo tilda de “el mundo engañoso” (XXXIV). La inconsistencia de los bienes y placeres que el mundo ofrece dependen de las veleidades de la fortuna, concepto intrínseco a la vida y al mundo, que hace que todo sea pasajero, que tenga fecha de caducidad. Caducidad y engaño son cualidades de la vida temporal, encarnadas en las cosas o apariencias del mundo. El poeta, por tal razón, acude al tópico del desprecio del mundo, que, partiendo de la filosofía socrática, alcanza omnímodo desarrollo en la patrística y la ascética cristiana hasta culminar en De contemptu mundi, la obra escrita en el siglo XI por quien llegaría a ser el papa Inocencio III. En las coplas que van de la VIII a la XXIV el poeta se aplica a la demostración de esta doctrina. Acude primero a la experiencia que tiene todo hombre de las pérdidas propias o ajenas en vida: el vigor y la belleza de la juventud, la pérdida de poder y prestigio social, la riqueza… (VIII-XIII), y pasa luego a hacer un recuento histórico de personajes de la historia próxima, pero ya muertos, entonando el ubi sunt (XIII-XXIV).
Es impensable hablar de la vida sin considerar incluida en ella la muerte. Vinculadas aparecen ya en la primera copla: “cómo se pasa la vida, / cómo se viene la muerte / tan callando”. En la XIV, que puede ser considerada como de transición entre el enjuiciamiento del poder caprichoso de la fortuna en vida y la desaparición definitiva del hombre del mundo, lo que se plantea es otro tópico muy propio del tiempo: el poder igualatorio de la muerte, al que ya antes había aludido en la III. Lo que tan dramáticamente se reconstruía en las coetáneas Danzas de la muerte, y con un fuerte componente social, aquí aparece únicamente para señalar la inconsistencia de todo lo que se puede obtener en este mundo, porque para la muerte “no ay cosa fuerte”, y ella hace tabla rasa a la hora de poner fin a toda vida humana: “que a papas y emperadores / y perlados, / así los trata la muerte / como a los pobres pastores / de ganados”. Tiempo y muerte en alianza juegan en contra del hombre, condicionan y sojuzgan su existencia. Las coplas del ubi sunt proceden a modo de ejemplos, como la oportunidad de hacer concretos y visualizables los efectos de estas fuerzas ocultas, calladas pero implacables, en la vida.
Su gran acierto, como ya la crítica ha explicado sobradamente, ha sido olvidarse de erudiciones que remitieran a la antigüedad, como era perceptivo en los poemas funerarios de la época, y tomar como sujetos de ejemplaridad a las grandes personalidades de la más reciente historia de Castilla [25]. La fuerza del menosprecio del mundo se le hacía más persuasiva al oyente, alertaba su conciencia enfrentándole con vidas cuyo destino permanecía en el recuerdo. La gran vivacidad que logra al evocar escenas de estas vidas poderosas y regaladas, además del movimiento que les imprime y de la sensorialidad de los cuadros, se debe a la simbiosis en la evocación espacio-temporal. Cuando evoca las justas y los torneos, los bailes de la corte de Juan II por ejemplo, el oyente no puede sino representárselos en unos lugares concretos, bien sean exteriores –el palenque– o interiores –las salas del palacio–, llenos de ornamentación y esplendidez (XVI-XVII). Lo mismo cabe decir de Enrique IV, cuya alusión se centra más bien en las cosas: las monedas, las vajillas, los tesoros, los arreos y atavíos, todo con su forma, colorido y volumen (XIX), o del Condestable Álvaro de Luna, que al nombrarlo alude a “sus infinitos tesoros / sus villas y sus lugares…” (XXI).
Destacan sobremanera en las coplas de esta parte las metáforas con que suele coronar la evocación de cada uno de los personajes, formuladas casi siempre como preguntas. Son sencillas y directas, pero sumamente elocuentes y animadas para hacer expresiva la disolución de vidas, haciendas y honras por la tiranía de la muerte. En todas ellas la imagen es el resultado de un singular cronotopo. Ya vimos cómo sucedía lo mismo en las que dedicaba a la vida (III) y al mundo (V), o cuando habla del “arrabal de senectud” (IX), espléndida correlación entre la última etapa de la edad de un hombre (tiempo) y los confines de la ciudad (espacio). Las dos imágenes primeras guardan entre sí una gran semejanza, pues están formuladas no solo sobre un paralelismo sintáctico sino también semántico, ya que toman espacios vegetales como referente imaginario para dar a entender lo efímero e inconsistente de los placeres de la vida. “¿Qué fueron sino verduras / de las heras?”, dice del esplendoroso lujo que la nobleza disfrutó en la corte de Juan II (XVI), y “¿Qué fueron sino rocíos de los prados?”, de las dádivas y mercedes de los cortesanos de Enrique IV (XIX). Las dos siguientes imágenes repetirán también la relación de semejanza semántica al representar a la muerte como una amenaza imprevisible y arbitraria. Hablando del desgraciado infante Alfonso, que murió prematuramente, hace imaginar la muerte como un herrero que en su fragua (espacio) “cuando más ardía el fuego / echaste agua” (XX). Y hablando de los hermanos Juan Pacheco y Pedro Girón, vuelve a representar la prosperidad de sus vidas como un fuego que es bruscamente apagado: “qué fue sino claridad, / que estando más encendida / fue amatada” (XXII). Las dos últimas imágenes también comparten el mismo imaginario semántico, en este caso tomado de la actividad bélica: la muerte se la figura como un sañudo guerrero que derriba a los guerreros (XXIII) o los traspasa con su flecha (XIV). Esta última copla que cierra la ejemplificación del ubi sunt y lo que consideramos la primera parte de la composición, vuelve a ser, como aquellas en que evocaba los festejos esplendorosos del reinado de Juan II, un prodigio de ambientación plástica, concentrada pero precisa. En este caso de los escenarios del mundo militar medieval con toda su marcialidad y parafernalia.
Como el poeta lleva a cabo su meditación de la existencia humana del hombre en el mundo teniendo muy presente a los interlocutores, es obligado la utilización correlativa de la deixis, de tal modo que lo presente se distinga de lo ya desaparecido. “Esta vida” o “este mundo” entra en la experiencia viva del tiempo en que se está, mientras que cuando hace referencia a un tiempo pasado, a otros seres desaparecidos en el “ayer”, borrados ya físicamente por la muerte, utiliza partículas mostrativas del alejamiento, de la distancia que solo puede salvar la memoria: “pues aquel gran Condestable” (XXI), “pues los otros dos hermanos”… Del mismo modo que utiliza profusamente las formas verbales del pasado finito cuando se introduce en ese “ayer” irretornable del ubi sunt: “¿Qué se hizo…”, “¿Qué se hicieron…” “¿Qué fue…”, ”¿Qué fueron…”. Sin embargo, el poeta no solo hace referencia al pasado hablando desde el presente y para el presente, también piensa en un futuro que fija tras la muerte. La muerte, en efecto, que pone fin a esta vida, abre, sin embargo, otra dimensión que el poeta no tiene más remedio que formular con las categorías cronotópicas de la experiencia del presente y del lenguaje humano. Una vez presentada la fugacidad y fragilidad de la vida en las tres primeras coplas, en las tres siguientes (V-VII), con el paréntesis de la IV entre medias, descubrirá otra vida y otro mundo. El “Este mundo es el camino / para el otro, que es morada / sin pesar”, conecta con esa “divinidad” a la que se aludía en el cierre de la copla anterior: “A aquel solo me encomiendo / (…) que, en este mundo biviendo, / el mundo no conosció / su deidad” (IV). En la VI reitera la idea: la vida en este mundo es, según la fe cristiana, solo la antesala “para ganar aquel / que atendemos”.
En esta copla VI es donde se formula con mayor claridad y precisión semántica esta diversidad de espacios separados por la muerte: “Y aun aquel fijo de Dios, para sobirnos al cielo, / descendió / a nascer acá entre nos / y bivir en este suelo / do murió”. Sucesivos o escalonados en los parámetros espacio-temporales de la experiencia humana –acá/allá, temporales/eternales– ambas vidas o ambos mundos guardan una relación moral indefectible según la copla XII:
Y los deleites de acá
son, en que nos deleitamos,
temporales,
y los tormentos de allá
que por ellos esperamos,
eternales.
Estas abstracciones categoriales que el poeta emplea con tanta soltura, claridad y armonía en esta copla –basta ver los perfectos paralelismos de las contraposiciones semánticas– y en otras, en un perfecta conjunción de cronotopos en las imágenes, alusiones y alegorías, tienen su origen y su razón de ser en los principios doctrinales del cristianismo, formulados teóricamente por teólogos y apologetas y predicados al pueblo con un lenguaje más asequible en las iglesias. Jorge Manrique se ciñe estrictamente a él. Lo que cabe preguntarse es de dónde lo tomó: ¿de boca de los pastores en sus sermones al pueblo o de las mismas fuentes doctrinales que llegó a leer? Si pertenecía al círculo de intelectuales auspiciados en Toledo por el arzobispo Carrillo es fácil colegir que tuvo acceso a las fuentes del humanismo cristiano. Entre ellas no hay que desdeñar ciertas asimilaciones debidamente filtradas del pensamiento pagano, como el estoico, que en el siglo XV, precisamente, suscitó especial atención. Lo que me parece excesivo es hacer de este pensamiento el preponderante en las Coplas, tal como defiende María Zambrano [26].
César Augusto Ayuso Picado, en dialnet.unirioja.es/
Notas:
1 Pablo CEPEDA CALZADA, “Evocación de Jorge Manrique”, PITTM, 28 (1969), pp. 25-43. También el artículo “Nueva recordación de las Coplas de Jorge Manrique”, El Diario Palentino, 4-IX-1976, p. 3.
2 Antonio ÁLAMO SALAZAR, “¿Cuándo escribió Jorge Manrique las Coplas a la muerte de su padre?”, El Diario Palentino, 13-XI-1976, p. 3. Jesús CASTAÑÓN DÍAZ, “Cara y cruz de las Coplas de Jorge Manrique”, PITTM, 35 (1975), pp. 139-173. Casilda ORDÓÑEZ, Jorge Manrique. Apuntes Palentinos, tomo II Literatura, Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia, 1983. Santiago FRANCIA LORENZO, “Jorge Manrique y el cabildo palentino”, Castilla. Estudios de Literatura, 13 (1988), pp. 43-55.
3 Manuel CARRIÓN GÚTIEZ, Bibliografía de Jorge Manrique (1479-1979), Palencia, Diputación Provincial, 1979. Miguel de SANTIAGO, “La poesía burlesca: un ámbito inédito en la obra de Jorge Manrique”, PITTM, 40 (1978), pp. 217-226, y “Estudio crítico” en su edición de Jorge Manrique. Obra Completa, Barcelona, Ediciones 29, 1978, pp. 7-130. Marcelino GARCÍA VELASCO, “Las coplas a la muerte de don Rodrigo, Maestre de Santiago, de Jorge Manrique, como canto a la vida”, PITTM, 77 (2006), pp. 5-28.
4 Al margen de los clásicos, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1915, p. 23.
5 Historia de la lengua española, vol I, 2ª ed. (corregida), Madrid, Fundación Menéndez Pidal, 2007, p. 673.
6 Tomás NAVARRO TOMÁS, Los poetas en sus versos. Desde Jorge Manrique a García Lorca, Barcelona, Ariel, 1982, p. 84.
7 “Un doctrinal de cristiana filosofía”, dijo ya que eran Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Antología de poetas líricos castellanos, II, Madrid-Santander, CSIC, 1944, p. 398.
8 A aquella primera edición de la bonaerense Editorial Sudamericana le siguió una nueva edición en Barcelona, Seix Barral, 1974. De particular interés considero el estudio de posibles lecturas y fuentes que hacen Tomás GONZÁLEZ ROLÁN y Pilar SAQUERO, “Prólogo” a Las Coplas de Jorge Manrique entre la Antigüedad y el Renacimiento, Madrid, Ediciones Clásicas, 1994, pp. 1-66.
9 Antonio SERRANO DE HARO, Personalidad y destino de Jorge Manrique, Madrid, Gredos, 1975, pp. 289 ss.; y Guillermo SERÉS, “La autoridad literaria:
círculos intelectuales y géneros en la Castilla del siglo XV”, Bulletin Hispanique, tomo 109, 2, décembre 2007, pp. 368 ss.
10 Erich AUERBACH, Lenguaje literario y público en la baja latinidad y en la Edad Media, Barcelona, Seix Barral, 1966, pp. 30 ss.
11 El ponderado antirretoricismo de Manrique en el poema obedece a una estudiada intención persuasiva y estética, a un “particular retoricismo”, podría decirse, como bien ha señalado José María MICÓ, “Las pretericiones de Jorge Manrique”, Ínsula, 713, abril 2006, pp. 2-3.
12 Eduardo CAMACHO GUIZADO, La elegía funeral en la poesía española, Madrid, Gredos, 1969, pp. 63 ss.
13 Aunque la calidad y el resultado final le parecen indiscutibles, en un estudio que ha sido determinante para la fijación definitiva del orden consecutivo de las cuarenta coplas, Ricardo Senabre piensa que esta elegía “no es una obra unitaria en su concepción ni en su ejecución (…) es más bien el producto de yuxtaposiciones, reajustes e inspiraciones distintas, fundidas en una amalgama final…”. En “Puntos oscuros en las Coplas de Jorge Manrique, Anuario de Estudios Filológicos, VII, 1984, p. 350. En cuanto a las fechas de composición del poema, la más extrema nos parece la de Francisco Caravaca, que opina que la primera parte de las Coplas, las que tienen un carácter más general, estaban ya hechas antes de la muerte del padre y fueron aprovechadas a la hora de dedicarle el panegírico tras su muerte. En “Foulché-Delbosc y su edición crítica de las Coplas de Jorge Manrique”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 49, 1973, pp. 229-279, y “Notas sobre las llamadas “coplas póstumas” de Jorge Manrique”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 50, 1974, pp. 89-135. La propuesta más plausible, y mejor considerada, es la sostenida por su mejor biógrafo, Antonio Serrano de Haro: “El examen mismo de las Coplas parece revelar que junto a los exponentes de una redacción rápida del poema, bajo la impresión muy próxima de la muerte de D. Rodrigo, hay también rastros de una confección más lenta y laboriosa”, en Personalidad y destino de Jorge Manrique, ya citada, p. 390.
14 Op. cit. 1974. En la misma división le habían precedido, sin embargo, en los años treinta sendos artículos de Rosemarie Burkhart y Anne Krause.
15 “Tres retratos de la muerte en las Coplas de Jorge Manrique”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 13, 1959, pp. 305-324, recogido en Del Arcipreste de Hita a Pedro Salinas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 87-104. Ya anteriormente Américo Castro había hablado de ellas en su artículo “Muerte y belleza. Un recuerdo de Jorge Manrique”. Aparecido en 1930, se recoge en su libro Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1957, pp. 51-57.
16 Esta estructura bipartita la consideró ya Rodolfo A. BORELLO, “Las Coplas de Jorge Manrique: estructura y fuentes”, Cuadernos de Filología, 1, Mendoza, 1976, pp. 49-72. La adopta también Vicente BELTRÁN: “Prólogo” a su edición de Jorge Manrique: Poesía, Barcelona, Crítica, 1993. Antonio Serrano de Haro realizó una división cuatripartita, pues fue el primero que vio dos bloques claramente separables en la tercera, tal como hemos descrito, op. cit., pp. 366 ss.
17 “Siempre me he imaginado el “estreno” de las Coplas de Jorge Manrique como una lectura en voz alta por parte del autor, ya sea desde el púlpito de una iglesia, ya desde la sala de un palacio, ante la reunión solemne y enlutada de los familiares, los amigos, los deudos, los criados del difunto”, dice Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO, “El caso Manrique”, en Las semanas del jardín. Semana segunda: Splendet dum fungitur, Madrid, Nostromo, 1974, p. 236.
18 Así lo calificó ya el poeta prerromántico Manuel José Quintana.
19 María Dolores ROYO LATORRE, “Jorge Manrique y el Ars Praedicandi. Una aproximación a la influencia del arte sermonario en las Coplas a la muerte de su padre”, Revista de Filología Española, LXXIV, julio-diciembre 1994, pp. 249-260. Anteriores a ella, ya estudiaron algunos procedimientos retóricos propios del sermón Leo SPITZER, “Dos observaciones sintáctico-estilísticas a las Coplas de Manrique”, Estilo y estructura en la literatura española, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 165-194, y Vicente BELTRÁN, “Prólogo” a la edición de Jorge Manrique: Poesía Completa, Barcelona, Planeta, 1988, pp. XXII ss.
20 Las citas se hacen según la anteriormente citada edición de 1993 de Vicente Beltrán en Crítica.
21 En esta segunda parte, por ejemplo, desaparece esa intensa relación entre la voz autorial y sus interlocutores, pues se prescinde de los recursos de apelación directa al oyente/lector. A ambos -“personaje orador” y “personaje oyente”, los llamalos considera Manuel Cabada Gómez como sujetos del enunciado. En “El personaje oyente en las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique”, Cuadernos Hispanoamericanos, 335, 1978, pp. 325-332.
22 En la elegía cortesana del tiempo, esta parte, la “consolación”, a veces no tenía sentido cristiano, o, simplemente, no aparecía. Ver Eduardo CAMACHO GUIZADO, La elegía funeral en la poesía española, Madrid, Gredos, 1969, pp. 76 ss.
23 Esto, que ya lo apuntó Emile BENVENISTE, Problemas de lingüística general, I, México, Siglo XXI, 1971, lo desarrolla más recientemente Giorgio AGAMBEN, El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre la negatividad, Valencia, Pre-Textos, 2008. Dice este:”El lenguaje, en cuanto tiene lugar en la voz, tiene lugar en el tiempo. Mostrando la instancia del discurso, la voz abre, a la vez, el ser y el tiempo. Es cronotética”, p. 66.
24 Teoría y estética de la novela, Madrid, Taurus, 1989, p. 237.
25 Pedro SALINAS, op. cit, pp. 143 ss.
26 Ver preferentemente los capítulos “Estoicismo culto español: Jorge Manrique” y “La muerte callada” de Pensamiento y poesía en la vida española, libro escrito en los años 30 del pasado siglo. He utilizado la edición de Biblioteca Nueva, Madrid, 2004, pp.191ss.
Juan Luis Lorda
Publicado al terminar la segunda guerra mundial (1944), el lúcido ensayo ‘El drama del humanismo ateo’ representó un análisis cristiano de los fermentos que habían llevado a la cultura moderna a apartarse del cristianismo, y que eran, en parte, responsables de la catástrofe
Romano Guardini
La rendición de cuentas y la pérdida del paraíso
El hombre fracasó en la prueba. Quiso ser "como Dios", señor de las cosas y de sí mismo. Con eso se destruyó el Paraíso y todo lo que éste significaba para el hombre y su obra.
En el tercer capítulo del Génesis se dice: "Entonces oyeron la voz del Señor Dios, que paseaba por el jardín en la brisa de la tarde. Y el hombre y la mujer quisieron esconderse de la vista del Señor Dios, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El contestó: Oí tu voz en el jardín: tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. El dijo: ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Has comido, entonces, de ese árbol que te prohibí? El hombre contestó: La mujer que me has dado por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces dijo el Señor Dios a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer contestó: La serpiente me sedujo, y comí" (Gn 3, 13).
Y al final del capítulo se dice: "Echó al hombre, le hizo vivir al Este del Edén, y puso los querubines y la espada llameante para guardar el camino al árbol de la vida" (24).
Una vez más la Revelación habla por imágenes. Son sencillas, casi infantiles, pero grandiosas y de profundidad inagotable para quien les pregunte como es debido.
Los hombres creyeron más al tentador que a Dios. En la medida en que se entregaron a sus palabras, se les volvió confusa la verdad que formaba la base de su existencia: que sólo Dios es Dios, y ellos en cambio sus criaturas; Él era el modelo, y ellos en cambio imágenes: Él. Señor por esencia; ellos, señores por Su gracia. Sólo a partir de esa verdad se hubiera podido realizar su vida justamente, con grandeza y fecundidad. Pero se extraviaron de ella, y en la medida en que esto ocurrió, les pareció seductor lo prohibido y sucumbieron al tentador. Entonces quedan ahí, seducidos; confundidos en el núcleo de su existencia, despojados de lo auténtico de su vida y obra, encendidos de vergüenza.
¿Y qué ocurre? "Oyen" a Dios, sienten que viene ¡y se esconden! Nos cuesta trabajo compenetrarnos reflexivamente con lo que ahí ocurre. El hombre se esconde ante Aquél de cuya mano recibe constantemente la vida, y se recibe a sí mismo, y las cosas, y la posibilidad de reinar y crear, de ser fecundo y feliz. Ante Éste se esconde. En tal impulso se expresa la terrible contradicción que ha aparecido en su existencia. De acuerdo con la verdad, tendría que partir elementalmente de la naturaleza humana el movimiento hacia Dios, hacia su proximidad, en que surge todo bien; estar abierto ante Él y en Él. En vez de eso, está la torturada insensatez de esconderse ante Él, de querer apartarse de Él; tan sin sentido como antes el deseo de ser como Él. Pero la vergüenza es expresión de la conciencia de haber sido llevado con engaño a esa insoportable contradicción. Entonces Dios pregunta al hombre: "¿Has comido, entonces, de ese árbol que te prohibí?" No es la pregunta del que todo lo sabe, que no necesita preguntar: es la del juez, que pide que se le rindan cuentas, y exige que el culpable se haga responsable; que confiese lo que ha hecho ante Quien ha puesto el mandato, y que se atenga a su acción. Ese es el comienzo del acabamiento de lo ocurrido, el primer paso hacia lo nuevo; y quién sabe lo que habría sido posible si el hombre hubiera dicho la verdad. En vez de eso, elude su responsabilidad.
El hombre dice: "La mujer que me has dado por compañera me dió del árbol, y comí." ¡Cómo queda todo destruido ahí! Cuando Dios le presentó la mujer, él sintió júbilo por aquella perfecta compañera; por eso habría debido, a pesar de todo, defenderla, ponerse ante ella; ¡y cómo lo hubiera estimado esto Dios, el Dios de toda nobleza! Pero el que había tenido pretensiones de ser soberano del mundo, deja a su compañera en la estacada y le endosa su responsabilidad. ¡Qué revelación! ¡Cómo se hace aquí evidente que la rebelión contra Dios no era en absoluto grandiosa, en absoluto heroica, sino en el fondo mezquina, porque tapa la verdad con mentiras!
Entonces Dios se vuelve a la mujer y pregunta: "¿Qué has hecho?" Otra vez, es el momento de atenerse a la propia acción. Pero ella contesta: "La serpiente me sedujo, y comí." También ella se esquiva. También ella elude la responsabilidad. Los dos fallan. El hombre falla en la verdad y en la obediencia ante el mandato, en la fidelidad a la confianza de Dios; pero también en la valentía moral, así como en la decadencia personal ante sí y ante su compañera.
Pero ha ocurrido algo peor. En la respuesta del hombre hay unas palabras que con facilidad se pasan por alto: No dice sólo: "mi mujer me dio del árbol", sino "la mujer que me has dado por compañera" lo hizo. Y esto significa: ¡Tú tienes la culpa!
La rebelión que el hombre había emprendido antes como desobediencia contra el mandato de Dios, ahora se prolonga en la acusación: Tú, Dios, eres responsable de lo que he hecho yo. Con eso discute a su Juez el derecho de considerarle responsable, y comienza la acusación que desde ahí atravesará la Historia entera: Dios mismo tiene la culpa del mal que hacen los hombres, y de la condenación que de ello se les deriva. El ha creado a los hombres como son; les ha dado la libertad, y con ella, la posibilidad de actuar contra el bien; ha previsto lo que harían, y sin embargo, les ha puesto en esa situación la existencia entera está formada de tal modo que no se marcha por ella sin el mal... y tantas otras maneras como el hombre vuelve del revés el juicio, intentando convertirse en juez y convertir a Dios en acusado.
Entonces pronuncia Dios la sentencia: Perderán el Paraíso. "Le echó del Edén para que cultivase el suelo de que había salido" (23). Cada palabra es importante en estas escuetas frases.
Los primeros hombres tienen que marcharse del Paraíso, "fuera". ¿Y qué hay fuera? El suelo, "la tierra" que el hombre ha de cultivar ahora. Pero también el jardín era "tierra". Y ya en él se había dicho: "El Señor Dios tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara" (Gen., 2,15). Tierra tanto en un sitio como en otro. Es decir, las cosas son iguales, e igual es la acción. Pero allí esa tierra estaba en el ámbito de la voluntad y el agrado de Dios; del respeto y la obediencia del hombre. Era Paraíso. En cambio ahora es la tierra que el hombre ha desgajado de la armonía con Dios: es una cosa extraña y lo sigue siendo, a pesar de todos los esfuerzos por formar una patria en tierra y casa, en la obra humana y la comunidad de los hombres. Y en tanto que el hombre hacía allí su trabajo en paz con Dios, y resultaba libre y fecundo, ahora se ha levantado contra el Señor del mundo, y su trabajo estará en una difícil situación.
Contra interpretaciones falsas del Paraíso, ya hemos dicho antes que en él había de tener lugar todo lo que forma la vida y el trabajo humano; en acuerdo con Dios y en una creación que se ajustaría dócilmente a la soberanía del hombre. Ahora ha quedado destruido el campo de fuerza de ese acuerdo. Las cosas se han vuelto duras y pesadas. Se han vuelto como son hoy, resistentes y reacias. Pero dejémonos aleccionar por la palabra de Dios: que la situación en que ahora están las cosas no es su situación más original: que su conexión con el hombre no es esa Naturaleza que Dios había querido, confiada y amistosa; sino que en nuestra relación con ella se ha roto algo. Si tenemos ojos para ver y corazón para sentir, notamos que en todas las relaciones que el hombre puede tener con las cosas hay algo que no está en orden. Y no nos dejemos apartar engañosamente de esta experiencia por persuasiones sobre el progreso, que, según se dice, cada vez sube más y más alto, y lo hace todo cada vez mejor. Pues ese progreso mismo tampoco está en orden, y no porque unas cosas sean falsas, y otras todavía interminadas, y el conjunto todavía no lleve bastante tiempo en marcha, sino porque hay algo deformado en lo íntimo de la relación del hombre con todas las cosas.
La Escritura dice todavía algo más, que abre una nueva profundidad. Se había dicho: "Entonces oyeron la voz del Señor Dios, que paseaba por el jardín en la brisa de la tarde. Y el hombre y la mujer quisieron esconderse de la vista del Señor, entre los árboles del jardín" (Gn 3, 8). ¿Nos hemos acercado ya a todo lo que se dice en estas palabras?
Ante todo, estamos tentados a oírlo como palabras de cuentos de niños: El buen Dios ha salido a pasear por su bello jardín, por la tarde, cuando soplaba la brisa fresca, y miraba si todo estaba en orden... Pero no es así. No son palabras de cuento, sino que vuelven a ponernos ante los ojos una imagen, que hemos de ver y percibir como tal imagen; entonces nos manifestará cosas muy profundas. Pero antes debemos tomar otro punto de partida.
Entre las tareas que plantea al hombre la maduración religiosa, está la de aprender a concebir adecuadamente a Dios. Para eso tiene que buscarse los conceptos con que pueda hacerlo. Pero ¿dónde los encuentra? De niños, los encontrábamos en los conceptos del trato diario con nuestro padre, nuestra madre y las cosas de nuestro mundo circundante. Así, Dios "venía", y "hablaba", y "hacía" esto o lo otro. Eso estaba en orden y no había nada que objetar. Pero luego nos hicimos conscientes y críticos, y dejamos a un lado los conceptos infantiles: o digamos más exactamente: los formábamos en lo hondo del ánimo, en la oración y en el sueño. Pero para Dios aprendimos el concepto del Ser Supremo, al esforzarnos en evitar todo lo que es defectivo, limitado y transitorio, conservando sólo lo que tuviera pleno sentido y fuera perfecto. Así formamos el concepto de Dios como el Santo de todo lo Santo y el Ser Absoluto; El que todo lo sabe y puede, el Eterno y Feliz. Alcanzar este concepto ha sido quizá la suprema realización de la historia humana; y cada cual de nosotros debe volver a darse cuenta de él, como por primera vez, porque no puede pensar a Dios sin ese concepto. Pero ¿basta? ¿Con él solo hacemos justicia a la realidad de Dios, tal como se testimonia en la Revelación? ¿Podemos asumir en él todo lo que dice la Escritura, sin que se nos vuelva irreal y pálido?
Tomemos un ejemplo. Si alguien hablara de un amigo mío y dijera: Nació y morirá; tiene entendimiento, tiene el don de la libertad y la sensibilidad; trabaja, disfruta y padece; ¿me quedaría yo satisfecho? Respondería: Lo que dices es cierto; es la verdad universal que se ajusta a todo hombre normal. Pero ahí falta lo más importante, es decir, él mismo: ese ser vivo, personal, inconfundible con nadie, que yo conozco y quiero, y con el que me gusta tratar. Si falta eso, falta entonces lo auténtico.
Esto ocurre también con Dios. Si nos familiarizamos más con la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de algo que al principio quizá nos deja perplejos, pero que luego se hace cada vez más importante: que es demasiado poco decir de Él solamente: Es el Santo Supremo, el Todopoderoso, el Omnisciente, en una palabra, el Absoluto. Es demasiado poco de lo más importante: de Él mismo. Su personalidad viva, su autenticidad tiene que formar parte integrante de la expresión sobre Dios, para que ésta sea capaz de asumir todo lo que dice de Él la Revelación. Para ello necesito imágenes tomadas de las cosas de la Naturaleza, de la vida de los hombres. Por ejemplo, digo: Dios es luz; como está en el prólogo del Evangelio de San Juan. Es una imagen, y tengo que dejarla como imagen, para no destrozarla. No puedo sustituirla con las expresiones: En Dios no hay error ni mentira ni ignorancia, sino sólo verdad y comprensión. Todo esto, naturalmente, sería cierto, pero habría desaparecido la imagen, y con ella lo auténticamente significado. No: sino: Dios es luz. Incluso, la luz, la luz una y única; y cuanto se llame luz en el mundo, es un reflejo de ella... Lo mismo ocurre con todas las expresiones concretas de la Sagrada Escritura, cuando se dice que Dios viene, y habita, y ve, y mira, y actúa; y todas las innumerables cosas que se dicen de su ser y conducta personales.
En la historia de la maduración religiosa que acabamos de indicar, hemos aprendido y entendido poco a poco que no se hace justicia a la sagrada realidad de Dios si se le piensa sólo como el Ser absoluto, sino que se le debe pensar como lo hace la Escritura, con todas las expresiones concretas y vivas que se dan en Él. Y no son concesiones, como se hacen a los ignorantes que no son capaces de pensar exactamente de modo filosófico o teológico, sino que son correctas: naturalmente, con tal que al mismo tiempo se conserve sólidamente el elemento de absoluto. Este "al mismo tiempo", "juntamente", es cierto que no se puede realizar lógicamente, pero el corazón percibe la verdad. Es lo que expresa el nombre con que le llama la Escritura: "el Dios vivo"; y el otro nombre con que le llama el corazón cuando percibe su proximidad: "Dios mío", para cada hombre, "mío", y mío como de nadie más. Si el creyente llega ahí en la marcha de su aprendizaje, entonces recupera el lenguaje de su infancia, pero conservando el producto de su pensamiento maduro, el concepto de absoluto. Si ahora intenta pensar las cosas de Dios, le llegan los conceptos desde las dos fuentes y son igualmente vivos y exactos.
Ha sido un largo rodeo, pero nos han enseñado algo que es importante para esta ocasión. Ahora volvamos a nuestro texto: aquí hay una imagen así para la vitalidad de Dios. Él ha dado al hombre el Paraíso; un "jardín" en que tenía que vivir, cuidándolo. Pero detrás de eso hay otra cosa sin expresar: Que en ese dominio de toda abundancia habita Él mismo; y que Él otorga al hombre su sagrada confianza. Y cuando, después del ardor del día, a la hora en que el viento de la tarde trae frescura, el gran Señor va por el jardín, entonces vienen ante Él sus hombres y hablan con Él.
¿No es hermosa la imagen? ¿Tan hermosa que le mueve a uno el corazón, al ver cómo los hombres, seres puros y nobles, se acercan a su Creador y hablan con Él en el acuerdo de la confianza amorosa? ¿Y de qué hablan? Pienso yo: del mundo. Hablan con Dios de la tierra, de los árboles, del sol, de todo lo que Él ha creado. No en idilio juguetón, sino seriamente, ávidos de conocer. Pero de conocer como sólo se puede conocer juntamente con Dios, de tal modo que se unen el pensamiento y la oración, el conocimiento y la experiencia. ¡Cómo deberían resplandecer las cosas en esa conversación! ¡Cómo debía abrirse ante los hombres todo lo que existe, tan claro como profundo! ¿A dónde tiende la pregunta del niño cuando quiere saber: Madre, qué es esto? A algo que en el fondo no le puede decir ninguna madre. Pues al contestarle, le dice palabras y conceptos. Y el niño querría saber cómo son realmente las cosas; y saberlo de veras, en el fulgor interior de su ser. Pero eso no lo puede dar ningún hombre: sólo lo puede Dios. Cuando lo da, el interior del hombre exclama: ¡Sí, eso es!
... Pienso que en esos diálogos con el Señor del Paraíso, en la hora de la confianza, los hombres aprendieron y comprendieron lo que no hace comprender ninguna ciencia.
Y sobre ellos mismos hablaban a Dios. Él les respondía, y ellos entendían. ¿Entendemos nosotros, amigos míos? ¿Entendemos lo que está más cerca de nosotros, muy cerca, porque lo somos nosotros mismos? ¿Entendemos por qué hemos hecho esto o aquello? ¿Por qué esto nos alegra, lo otro nos turba, lo otro nos estremece? ¿Lo entendemos realmente, desde el fondo? ¿Entendemos este mundo tan entretejido, tan estratificado hacia abajo como hacia arriba, que somos nosotros mismos? ¿Me resulta claro quién soy yo? ¿Que yo exista, en vez de no ser? De todo esto, nuestro espíritu no capta nunca más que algunos hilos, algunos movimientos, un acontecer y pasar que se manifiesta indeterminadamente; pero ¿entendemos realmente?
El hombre es muy grande y vive muy altamente más allá de sí mismo, y muy profundamente dentro de sí; si pregunta con seriedad: qué, y quién y cómo, y por qué, entonces sólo Dios puede contestar. Una vez contestaba Él, y ¡qué bondadosamente serias, qué íntimamente convincentes debieron ser sus respuestas! Toda respuesta, conteniéndole a Él mismo; a Él, como lo que debe ser pensado dentro de cada pensamiento, y dicho dentro de cada palabra; debe respuesta realmente verdadera y plena.
Y ahora imaginémonos lo que saldría de ahí: ¡qué riqueza de vida humana, qué plenitud de trabajo humano! Pero todo esto lo hemos pensado sólo para tener que decir que el hombre, con el destrozo de la culpa, huyó de esa proximidad sagrada, y se escondió de Dios "entre los árboles del jardín", entre la Naturaleza, que se le hizo extraña.
La Muerte
Dentro de lo que cuenta el Génesis sobre el Paraíso, encontramos una expresión que nos choca como muy extraña, porque contradice nuestra imagen del hombre y de su vida: esto es, la declaración de que si hubiera permanecido fiel en la prueba, no habría tenido que morir.
Se podría pensar entonces que se tratara de un tema subsidiario, con carácter de leyenda, que cabría incluso desprender sin perjudicar lo esencial de la Revelación sobre el Paraíso. Pero pronto se ve que esto no es posible. Pues lo que dice Dios al primer hombre, es tan claro como apremiante: "Puedes comer de todos los árboles del jardín. Solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer; pues el día en que lo comas, debes morir" (Gn 2, 16-17). El texto hebreo habla de modo aún más tajante: "debes morir la muerte", o, como traducen otros: "debes morir, sí, morir".
En su diálogo con el tentador dice la mujer: "Solamente de los frutos del árbol en el centro del jardín ha dicho Dios: No comáis de ellos, no los toquéis, porque entonces moriréis" (Gn 3, 3). Y el tentador contesta: "¡De ningún modo moriréis! Sino que Dios sabe: Si coméis de ellos, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal" (Gn 3, 4-5).
Así, pues, se trata de algo que forma parte esencial del conjunto de la doctrina del Paraíso.
Pero ¿qué es lo que quiere decir? La explicación racionalista está preparada en seguida: afirma que se trata de una de esas leyendas del Paraíso, como se encuentran tantas; la imagen del anhelo humano de una existencia maravillosa, en que no haya nada de lo que aquí oprime; sólo belleza y encanto. Por tanto, en esa tierra de toda dicha, tampoco hay muerte, sino vida interminable; y naturalmente, vida en juventud inmarchitable.
Otros, aunque insertan esa expresión en el conjunto de lo revelado, sienten que les pone en una dificultad. Aceptan la imagen moderna del hombre como base obvia de su pensamiento; y así, sin negar directamente esa expresión, la desplazan hasta el borde del campo de la conciencia, de modo que prácticamente desaparece de él. Sin embargo, forma parte del núcleo de la Revelación y es lo único que nos hace comprensible nuestra existencia actual.
La doctrina de la muerte en el Génesis encuentra un poderoso eco en el Nuevo Testamento, y precisamente en la Epístola a los Romanos: "Por eso, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte, y también la muerte ha pasado a todos los hombres, en cuanto que todos pecaron..." (Gn 5, 12). Aún más tajantemente habla después, al decir que "por el pecado de uno solo la muerte reinó", y "reinó sobre todo" (Gn 5, 17.14); aunque en unión inmediata con estas ideas siguen las grandes declaraciones sobre la Redención y la nueva vida mediante Cristo.
Ya vemos: aquí es completamente imposible hablar de motivos legendarios de papel subalterno. Las ideas de la muerte y el pecado están tan estrechamente compenetradas, que se hacen una misma cosa, incluso. Se habla de una soberanía de la muerte; de una situación que se deriva de esa soberanía y en que se encuentran todos los hombres. En cambio, la gracia de la Redención, frente a esa soberanía, se entiende como vida indestructible.
Finalmente, ahí está el maravilloso capítulo octavo de la Epístola a los Romanos, en que se habla del anhelo de la Creación, que aguarda con esperanza el momento en que los hijos de Dios lleguen a su plenitud y se hagan patentes en su gloria. Ahora es "lo transitorio", "la corrupción", esto es, está "sometida a la muerte", pero luego será liberada de "la esclavitud de la corrupción, hacia la libertad de los hijos de Dios". Y la síntesis de esa gloria es "la redención de nuestro cuerpo" en la resurrección de los muertos (Gn 8, 19-23).
Se trata, pues, de algo que está en el centro del mensaje de salvación. Todos nosotros, amigos míos, vivimos dentro del contexto del pensamiento moderno. En la cuestión que aquí nos ocupa, ese pensamiento parte del supuesto de que el hombre de nuestra experiencia es el hombre sin más; de que la existencia como la percibimos, es la existencia sin más, y aunque en ésta haya dificultades y fracasos, y el pensamiento encuentre plantados los más difíciles problemas, con todo, sobre ella sólo se puede pensar y hablar a partir del conjunto que nos está dado. Y si el pensamiento se sale más allá, entonces son leyendas, juegos de la fantasía, que pueden tener un sentido psicológico o estético, pero que de ningún modo pueden pretender ser verdadera. En estas circunstancias piensa el hombre cuando piensa sobre sí mismo, siempre a partir de la situación en que se encuentra ahora. La consecuencia es que nunca saca la cabeza de su situación. Su pensamiento corre por caminos predeterminados y siempre le vuelve a confirmar de nuevo que lo que es ahora, es lo único y lo real. Si le salen al paso en el Génesis ideas como las que acabamos de mencionar, entonces las expulsa del dominio de lo seriamente real.
Pero si es realmente creyente; si confía en la Revelación como la fuente de verdad divina; si toma esos pensamientos, aunque al principio le resulten extraños, con la seriedad del mensaje, entonces le abren la mirada para la realidad auténtica. Le dicen que la situación en que el hombre se encuentra ahora, y como se lo muestra también, por otra parte, toda la historia, no es la auténtica situación primitiva y normal; sino que más bien ha ocurrido algo que ha cambiado la primera situación real. Por eso la situación actual no puede ser comprendida sólo a partir de ella misma. Semejante mirada a lo auténtico nos da también esa expresión de la Escritura, según la cual la muerte no forma parte de la estructura de la vida que Dios había preparado propiamente para el hombre.
Pero ¿vamos a pensar la doctrina de la Revelación, sin confundir todo lo que nos dicen la experiencia diaria y el conocimiento científico sobre la existencia humana? Mejor dicho ¿sin entrar en conflicto con nuestra conciencia de la verdad, puesto que la auténtica experiencia y la auténtica ciencia nos obligan, a pesar de todo?
La antropología actual ha obtenido ideas y puntos de vista que constituyen importantes referencias para lo expresado por la Revelación. En la época anterior a la primera guerra mundial se había concebido al hombre como una forma cerrada, en que todo discurre según leyes físicas, químicas y biológicas. Ni siquiera lo psíquico y espiritual parecía estorbar a esa visión, pues se entendía como última diferenciación de determinados procesos celulares y nerviosos, esto es, como un elemento regulador del conjunto orgánico; o, de otro modo, como lo que transcurre, no se sabe cómo e inexplicablemente, al margen de lo orgánico. Pero hoy, por observaciones cada vez más numerosas y por análisis cada vez más penetrantes, sabemos que esa imagen es falsa. El cuerpo no forma en absoluto un sistema cerrado, sino que está abierto a la iniciativa que procede del alma y el espíritu. Constantemente los procesos de ese cuerpo quedan influidos por el talante, por la actitud personal, por la conciencia.
Por ejemplo, hay dos personas que trabajan una junto a la otra. Su constitución corporal, así corno su capacidad profesional, son semejantes. Pero el uno ve el trabajo como algo lleno de sentido y que le obliga en conciencia, mientras que para el otro es sólo un medio de ganar dinero para el deporte y las diversiones: ¿dispondrán de la misma energía ante una tarea difícil? Ciertamente que no. La iniciativa que viene del espíritu es distinta... Todo médico sabe lo que significa que en una crisis el enfermo esté decidido a vivir porque los suyos le necesitan y le gusta su trabajo, o que capitule ante la muerte. En el primer caso, la voluntad proporciona las más sorprendentes fuerzas para defenderse; en el otro caso, el enfermo se muere desde dentro... La psicología enseña que muchas desgracias no están producidas solamente por causas exteriores, sino que están bajo una misteriosa dirección que procede del hombre mismo... El fenómeno de la sugestión y la hipnosis nos muestra qué efectos realmente desconcertantes pueden provenir de la voluntad... Y así sucesivamente. Todo ello indica que el cuerpo humano está bajo la constante influencia del espíritu; que es estorbado o estimulado por éste. Podemos designar el cuerpo humano igualmente como un acontecer o como una forma fija; pero la orientación de ese acontecer corresponde en buena parte al espíritu.
Si es así ¿qué ha de significar que el hombre en cuestión salga nuevo de la mano de Dios, puro de corazón, viviendo entero en la verdad, obedeciendo desde la raíz a Aquel que es la verdad y el orden; si es el espíritu de ese hombre el que rige el cuerpo, y si ese Dios puede hacer desembocar su fuerza constantemente creadora, rica y fuerte, en ese hombre, porque tiene de par en par abierta la puerta, la libre voluntad, el corazón dueño de sí mismo? ¿Qué puede ocurrir en tal hombre?
Sobre esto, amigos míos, la ciencia no puede decir nada, ni a favor, ni en contra. Mucho menos cuando ya no hay semejante hombre, pues el actual es diferente y vive en otras condiciones. Aunque se imagina ser "el" hombre, no lo es en absoluto. Es un hombre destruido, que, por más que realice inauditos logros de ciencia, de conquista y de estructuración, pone en todo, sin embargo, esa confusión que habita en él. Y entonces dice la Revelación: "En el primer hombre, que estaba tan abierto a Dios como quepa decir, Dios obró la gracia de una vitalidad que no había de extinguirse. Naturalmente, el curso de la vida habría tenido un fin, pues es una forma, y toda forma es límite. Pero ese límite mismo habría sido obra del poder vital del espíritu, tan totalmente vivo: espiritualización, transformación, tránsito. Es algo muy diverso de la leyenda de una inmortalidad que siempre continúa, de una juventud que nunca envejece. Es algo que ya no hay; pero podemos entrever algo de eso al mirar el rostro de una persona que supera realmente el egoísmo, dejándolo atrás, y echa raíz en la verdad. Si imaginamos que no se deformara nunca y siguiera desplegándose, eso apuntaría en la dirección que queremos. Pero esto no tiene nada que ver con efectos naturales. Viene del espíritu que vive en Dios. Cuando los hombres traicionaron a Dios, terminó esta situación, y se abrió un nuevo mundo: el mundo de la muerte.
En el fondo, no se comprende cómo pudieron sobrevivir en absoluto al momento de la rebelión. El hecho de que no se aniquilaran ahí, sino que permanecieran en vida y tuvieran historia, fue sólo posible porque Dios los orientaba a la Redención que habría algún día. Ya era Redención. Pero qué melancolía debió oprimirles, qué afán debió consumirles, qué miedos debieron invadirles; opresiones que todavía suben ahora desde lo hondo de nuestro subconsciente y que no proceden de causas biológicas, ni de determinados complejos anímicos, sino de experiencias primitivas del hombre, en un mundo que era extraño y enemigo. En ese mundo vive ahora; bajo la soberanía de la muerte, de que habla San Pablo.
Amigos míos, volvamos la vista una vez más a la oscura inundación de morir y matar que ha pasado sobre el mundo en las últimas cinco décadas. Y oigamos luego con qué naturalidad se habla de ello, de que se mataron a tantos o cuantos millones, y tantos millones de heridos, mutilados, exilados... ¿es natural?
Se dice que eso precisamente es la lucha por la existencia; que esto ocurre entre todos los seres vivos; como en los animales, igual entre los hombres. Pero no es así. Es un ciego engaño trasladar a los hombres el concepto de la lucha por la existencia en los animales. Cuando el animal tiene hambre, mata a su víctima, la consume y con eso se cierra el proceso.
Pero el hombre mata porque quiere matar, y lo hace con todos los medios auxiliares del progreso y de la técnica. Desarrolla una ciencia de la curación, construye hospitales y sanatorios, crea teorías terapéuticas y organiza profesiones para la asistencia; pero al mismo tiempo dedica sumas incontables de dinero, trabajo y sacrificios de toda índole para ver cómo puede aniquilar poblaciones, destruir culturas y esterilizar campos, haciéndolos inhabitables. ¿Es natural eso?
Queridos amigos, no se dejen enredar en conceptos biológicos. Alguien ha dicho que es una gran merced poder ver lo que existe. ¡Qué razón tiene esta frase! Miren ustedes, distingan, enjuicien cómo es el hombre, el auténtico, en la historia como en la actualidad, en torno de nosotros y en nosotros mismos. Entonces no dirán ya que esto sea una situación natural, o sea, adecuada por esencia. Es una situación deformada, la soberanía de la muerte, que ha penetrado hasta el instinto. Si no, el hombre, que, según la teoría se ha elevado con tan larga evolución desde lía materia, y que por tanto debería estar hecho según las leyes de la razonabilidad y ordenación naturales, ¿cómo podría comportarse de un modo como no se comporta ningún animal? Ahí ha pasado algo que ha llegado hasta el núcleo de la naturaleza humana y que en él ha podido alcanzar tan temible potencia destructiva precisamente porque el hombre no es un animal, ni aun muy diferenciado; precisamente porque en el hombre hay espíritu, que da a todo impulso una libertad sólo posible por él, y una radicalidad sólo efectiva por él.
De esta relación de sentido habla la Escritura, Esta muerte no la habría debido morir el hombre; á este poder de muerte no habría tenido que sucumbir.
Con la enseñanza de esta doctrina se transforma nuestra mirada sobre la existencia. Cede el hechizo del carácter de Naturaleza: pierde su muda obviedad el supuesto que por todas partes domina el pensamiento, desde lo cotidiano a lo filosófico, según el cual el hombre es sencillamente lo que es hoy. Se hace evidente que nuestro pensamiento es cosa muy distinta de algo "sin supuestos previos", y empezamos a poner en cuestión ese supuesto. Presentimos que el hombre no sólo es "Naturaleza", y la historia no sólo "evolución" natural, sino que la existencia tiene un carácter trágico, pero una tragicidad de índole diversa que la inmanente de la transitoriedad de todo lo terrenal, o de la inexorabilidad de la lucha por la vida. Es más bien la culpa de una traición que el hombre ha cometido contra Dios y por la cual ha perdido una posibilidad infinita; una traición que tuvo lugar antes del comienzo de lo que hoy es historia.
Con tal comprensión hacemos pie ante la existencia; nos hacemos capaces de juzgarla y de liberarnos de sus hechizos. Pero también presentimos lo que significa la Redención, que ya opera en tal acción de hacer pie, y presentimos lo que quiere decir la promesa de libertad futura. Y esto no es luego una nueva teoría de la vida junto a tantas otras —optimistas, pesimistas, absurdistas y tantas otras como puedan inventarse—, sino un nuevo comienzo, que lleva a la verdad.
Y permítanme, queridos amigos, que hable personalmente, desde una larga vida de preguntar y pensar: Se percibe qué acertado es lo que dice la Revelación: inquietantemente acertado. Ahí no se toma menos en seno al hombre y al mundo, sino en serio desde Dios. No con menos objetividad, sino que entonces es cuando se empieza a tener objetividad. Pues, créanme: no sólo las leyendas fantasean; a menudo también lo hacen los filósofos. Y a veces lo hacen igual los científicos; sobre todo cuando construyen su labor sobre supuestos que jamás examinan; más aún, cuando no se dan cuenta de que existen.
El trastorno
Una vez que el hombre —¡y de qué pobre manera!— hubo reconocido su desobediencia, Dios le dijo: "Porque has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol que te había prohibido comer, maldito sea el suelo por ti; trabajosamente sacarás alimento de él todos los días de tu vida. Dará para ti espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas al suelo de donde saliste. Pues polvo eres y al polvo volverás" (Gn 3, 17-19).
Esto nos suena extraño y duro; pero nos hemos decidido a no seguir las convenciones del pensamiento que nos rodean, sino a confiar en la palabra de la Escritura y dejarnos llevar por ella. Entonces ¿qué se dice aquí?
Se dice que el hombre debe cultivar el campo, que, a su vez, representa el mundo. En él ha de hacer el hombre su obra; de él se debe alimentar; en él debe hacer todo lo que llamamos cultura en el sentido más amplio de la palabra. Pero en él, como impone Dios, reinará una confusión. Las cosas no darán lo que el hombre espera de ellas. El trabajo costará gran esfuerzo y estropeará el gozo por el resultado que produzca; el resultado mismo será mezquino; y así seguirá siendo para el hombre hasta el fin de su vida. Y ese fin es la muerte.
Amargo balance de una existencia en que el hombre había querido "ser como Dios". ¿Ha resultado verdad?
Dios ha creado al hombre según Su imagen, para que sea señor del mundo por gracia, así como Dios lo es por esencia. Las cosas del mundo habían de plegarse a su voluntad, así como él mismo había de ser obediente respecto a su propio Señor. En Su servicio debía el hombre ejercer su señorío, y el mundo habría sido "Paraíso"; permaneciendo en acuerdo con el hombre mediante la gracia que quería penetrarlo y regirlo todo.
Ese mundo lo tenía que "cultivar" el hombre, como se dice en el Gn, 2, 15: conocer las cosas, asumir en sí la riqueza del mundo, desarrollar en las cosas la abundancia de sus fuerzas recién creadas, realizar los hechos y obras a que le invitara el encuentro con ellas... Y tenía que "guardar" el mundo. Estaba puesto en sus manos, para que él lo conservara en la verdad y el orden; para que le diera la posibilidad de desplegar su esencia, su grandeza y su belleza en el ámbito vital humano. Eso lo tenía que hacer manteniéndose él mismo en su verdad y orden ' y "guardándose" de ese modo a sí mismo.
¡Pero cómo han cambiado de sentido estas palabras "Cultivar y guardar": de qué otro modo suenan en el juicio de Dios después de la rebelión, al lado de como sonaban antes, cuando Él dio Su misión. No se puede separar lo uno de lo otro, amigos míos: no se puede reinar sobre la obra de Dios, si se es desobediente al Señor de esa obra. Mientras el hombre manifestaba obediencia a Dios, la Naturaleza le obedecía.
El hombre no es un aparato que, siempre igual en sí mismo, produzca un resultado siempre uniforme, sino que vive, y lo que hace es desarrollo de esa vida. Por eso, necesariamente, hace que influya lo que es él mismo en lo que hace. Su obra resulta influida por la situación en que se encuentra. El trastorno en que había caído por su traición a Dios, debía trastornar también, por lo tanto, su obra en el mundo.
No solamente esto: las cosas, en efecto, no son un mero material que pueda ser manejado a capricho, sino que Dios les ha dado su naturaleza, y se pliegan a la intervención del hombre cuando éste las toma en la verdad de su naturaleza. La primera soberanía la ejercía el hombre en situación de claridad, de acuerdo con su propia naturaleza, con voluntad pura y mano segura. Y lo hacía con mirada penetrante y corazón respetuoso para la naturaleza de las cosas y el orden en que estaban. Por eso la Naturaleza conservaba en su obra la libertad de su ser; más aún, en esa obra se hacía más ella misma de lo que era en su primera situación.
Esto ha cambiado. En buena medida ocurre que el hombre sujeta a la Naturaleza a su voluntad y la destruye así. El mundo está lleno de Naturaleza devastada y vuelta innatural. El reverso de la medalla es que el hombre queda sometido a esa Naturaleza a la que piensa dominar. Hacer violencia a la Naturaleza y sucumbir a ella, son dos caras de lo mismo. La relación del hombre con la Naturaleza se ha vuelto falsa, y eso influye en todo lo que hace el hombre.
Objetarán ustedes quizá: ¿cómo se puede hablar así de la obra del hombre, cuando éste realiza logros tan poderosos? Lo que realiza, es realmente poderoso. El tiempo de la Historia que conocemos es relativamente corto; en él crece su obra con celeridad asombrosa, y hoy tiene el hombre la sensación de que, en el fondo, todo le es posible. ¿Dónde sigue estando la mezquindad del resultado? ¿Dónde están las espinas y los cardos?
Por lo pronto, pongamos ante nuestra mirada algo que ilumina la verdad como de golpe: Mientras que una parte relativamente pequeña de la población terrestre se las arregla bien, una gran parte de ella no tiene el alimento que debería tener para poder vivir sana, y un porcentaje aterrador muere de hambre cada año. ¿No habla esto con bastante claridad? Pero observemos con atención la obra misma. Si pudiéramos ver las pirámides tal como se elevaban antaño en el desierto egipcio, brillando bajo el fulgor del sol como gigantescas piedras preciosas, diríamos: ¡Qué maravilla! Pero los cientos de miles de esclavos que fueron ejecutados en el terrible trabajo
¿qué fue de ellos? La injusticia, mejor dicho, el crimen que se cometió con esos hombres, ha penetrado en la obra y envenena su grandeza, y es una mentira apartar la vista de esos horrores ante tales grandezas. Quizá se replicará que eso fue en la época de la esclavitud; y que hoy se ha superado. Prescindamos de que hoy todavía existe esclavitud y caza de esclavos —en diversas formas—: pero ¿cómo se construyen los canales en Rusia? ¿Y la desecación de marismas, y las minas y las roturaciones de campos? Luego estarán en los mapas con gran esplendor, y la historia de la cultura contará qué gigantesca fue esa realización, pero los millones de trabajadores forzados que hicieron y que perecieron en ella ¿qué es de ellos? De ellos no se habla: están olvidados. Pero Dios les conoce y sabe que su sangre se adhiere a la obra. Ha vuelto la esclavitud, y como institución oficial, sólo que se llama de otro modo: campos de trabajo, campos de concentración, aniquilación de los enemigos del pueblo, liquidación de los reaccionarios y capitalistas, y demás palabras mentirosas. También estuvo entre nosotros en los doce años del nazismo; y ¿quién garantiza, que no volverá a aparecer también más adelante en otras formas? Además, el trabajo de esclavitud oculta, realizado bajo la coerción de los sistemas técnico-económicos, bajo la presión de la necesidad, en oficios ingratos, con fuerzas insuficientes, con cuerpo enfermo y corazón cansado ¿qué ocurre con eso? Se dice que con el progreso de la evolución cultural todo mejorará: pero hace falta el impulso de la juventud o la obediencia del hombre de partido, para creerlo.
Y aun aquellos que pueden elegir su profesión: ¿les da lo que les prometía cuando la comenzaron? La confianza de que se haría algo digno y valioso; el deseo de hacer una obra pura en la profesión; la sensación de estar dotado y tener energía; la esperanza de éxito y provecho, ¿encuentra cumplimiento todo ello? Dura también, cuando se ha pasado el encanto de la novedad, cuando vienen dificultades, cuando empieza a oprimir la fatiga diaria...? Si se preguntara a los hombres en la oficina, en la fábrica, en las administraciones públicas: ¿Encuentras en tu trabajo lo que esperabas de él?, entonces, por más que todos supieran hablar de la obligación realizada a conciencia y del sentido que, a pesar de todo, tiene el trabajo, ¿se notaría además que viven en trabajo fecundo, y las cosas se pliegan a su voluntad? Ciertamente que no, pues entonces tendrían otras caras. Y si se les preguntara por qué siguen en el trabajo, la respuesta sería: Porque debo seguir. Porque no sé hacer nada mejor. Porque ha pasado la edad de cambiar de oficio. Porque la familia depende de mí. Porque, en el fondo, todo es lo mismo...
¿Y qué ocurre con los grandes? Amigos míos, miren el rostro de Beethoven: ¿de dónde viene su terrible gravedad? ¿De dónde viene la melancolía de la mirada de Miguel Ángel? ¿Y la amargura en los rasgos de Dante? Los grandes científicos y filósofos ¿tienen rostros en que se exprese la esperanza realizada? Los estadistas importantes, los educadores, los reformadores sociales ¿tienen cara de estar contentos, real e íntimamente, con su trabajo?
Pero entremos más allá: Hay un hombre que quiere algo bueno. Pone en obra toda su energía; es valiente, dispuesto al sacrificio, constante. Incluso realiza algo excelente; pero una vez y otra se manifiesta un fenómeno inquietante: lo bueno que él quiere da lugar formalmente a su contradicción.
¿Qué cosa hay más noble que poder decir: lucho en tal o cual sentido por la justicia? Eso, naturalmente, significa que se lucha contra aquellos hombres que se interponen en el camino de la justicia. Pero entonces ¿se les hace justicia? ¿De dónde viene el antiguo dicho: summum jus, summa injuria, "suprema justicia, suprema injusticia"? Viene de la experiencia de que en la sustancia de la vida humana opera algo incómodo: Tan pronto como uno se entrega a un impulso que en sí es totalmente bueno y claro, se enreda, se confunde y se deforma, y surgen consecuencias ante las cuales uno se asusta... O bien, alguien sufre por tantas inmundicias en imagen y letra impresa, en espectáculos e industrias de diversión. Se enfrenta con ello, para que el mundo se haga más limpio, y los jóvenes puedan crecer con un claro sentido del honor y la decencia. Habla, escribe, trata de poner en movimiento a la ley y la autoridad, conquista personas de igual modo de ver: ¿cuánto tardan sus esfuerzos en adquirir un aura de estrechez, de torpeza, de comicidad, de modo que se hacen fácil juguete de sus adversarios?
¿Por qué ocurre así? Tomen ustedes los valores que quieran: salud, bienestar, orden, justicia, arte, ciencia: tan pronto como se lanzan a la realidad de la existencia es como si ellos mismos se organizaran su propia contradicción. ¿Está esto en orden?
Queridos amigos, en estas consideraciones nos hemos exhortado a menudo a dejar a un lado la costumbre, que todo lo vuelve gris: a romper las convenciones que nos envuelven; a rechazar las influencias que llegan a nosotros en libros y discursos, en la radio y el periódico. ¡Hagámoslo pues! ¿Qué es lo que vemos, si nos despojamos de la charlatanería del progreso y la educación y la cultura? Bien es verdad que, cada vez más, se realiza algo inaudito en la ciencia, en la ordenación social, en la técnica y la higiene; pero también es verdad que todo eso está atravesado por una profunda confusión. Y ello no sólo por defecto del comienzo, o por fenómenos de crisis en su transcurso, sino siempre y en todo. Pues la confusión está asentada en el núcleo, tan profundamente, que los hombres que de veras saben algo de la vida nos dicen que en el fondo no hay nada que poner en orden. Estas son las "espinas y cardos" que le crecen al hombre cuando trabaja en el campo de su vida.
¿Qué hemos de hacer entonces? Ante todo, amigos míos, desear la verdad. Mirar a través del engaño del progreso. Oponerse a la cobardía del optimismo, que ve en todo solamente los puntos de éxito, pero no lo que sale mal. Ser honrados, y ver lo que tiene que pagar el hombre por su obra, después de haberla desgajado de su verdad. No es pesimismo. Es pesimista el que se complace en afirmar que todo está mal: porque él mismo ha fracasado, porque tiene rencor a la vida, porque es envidioso. No tengamos ese modo de ver, sino deseemos la plena verdad. De ahí surge una seriedad que es más profunda y noble que todas las charlatanerías sobre la cultura, pues responde del hombre, tal como realmente es.
En segundo lugar: trabajar y luchar por lo justo, sin dejarse desanimar. Pues lo que importa no es el progreso y la grandeza en la tierra, sino la verdad y fidelidad.
Todo lo que queda en desarreglo: la confusión, el esfuerzo, la inutilidad, todo ello encuentra sólo un nombre que realmente se mantenga firme: el nombre de expiación. Esto es lo que viene en tercer lugar: El hombre debe expiar con la menesterosidad de su trabajo lo que ha faltado la soberbia de su desobediencia. Pero ¿quién piensa en ello? Por todas partes, análisis, programas de reforma, utopías: ¿quién piensa en responder de la vida humana como hombre y en expiar la falta del hombre?
Dejémonos penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón por la verdad de este campo que debemos cultivar y que nos da espinas y cardos. No llegaremos a su término pasándola por alto con fantasías, sino aceptando con ella el trabajo en la seriedad de la fe.
El trastorno en la relación mutua entre los sexos
El hombre rehusó la obediencia a Dios: Por ahí entró el desorden en toda su existencia. En nuestra última consideración se habló de cómo influyó ese desorden en la obra del hombre: recae ante todo sobre el varón, ya que, como vio el pensamiento de la Antigüedad, es a él a quien corresponde la acción y trabajo públicos; pero, naturalmente, no afecta sólo a su trabajo, sino también a la mujer. La Escritura no es un libro sistemático. No desarrolla sus ideas por todas sus facetas, sino que las pone en lugares donde tengan una importancia representativa, y encomienda a su potencia interior de verdad el desarrollo de su efecto.
Si escudriñamos con atención en la Historia —pero igualmente en nuestro tiempo, e incluso en nuestro ambiente— pronto nos damos cuenta del peso que tiene el yugo del trabajo sobre la mujer; qué dura esclavitud ha experimentado y sigue experimentando, y cuántas "espinas y cardos" le da el campo de la vida. A través del último medio siglo se desarrolla la lucha de la mujer por su libertad social y económica, habiendo obtenido muchos logros. Estos últimos años han traído como solución la consigna de su igualdad, tras de la cual, con excesiva facilidad, aparece la de igualdad de naturaleza y trabajo. Pero quienes conducen la lucha han de mantener bien abiertos los ojos, vigilando para que todo eso no se convierta en una nueva servidumbre de trabajo y realización, no menos destructiva y deshonrosa que la anterior.
El desorden de que hablábamos penetra también en la vida inmediata, en la relación entre hombre y mujer. Ya hemos visto antes que Dios hizo al hombre a su imagen; pero en la misma frase se dice: "los hizo hombre y mujer" (Gn 1, 27). Con eso se expresa que la división del género humano en los dos sexos no es algo sobreañadido, que sobreviniera con miras a alguna finalidad determinada, sino que forma parte del plan básico según el cual está hecho el hombre. Toda concepción del hombre que le considere de modo dualista en algún sentido, viendo la sexualidad como algo bajo, o malo, o simplemente inesencial, deforma el sentido de la Revelación.
Con eso se dice también que el hombre y la mujer están del mismo modo en la semejanza a Dios; y que también su comunidad forma parte de su semejanza. El parentesco de semejanza, en que la generosidad del amor de Dios ha elevado al hombre ante Sí mismo, no es algo que corresponda sólo al espíritu por encima de los sexos, a la cima de lo propiamente humano, mientras que "abajo", en las bajezas de lo biológico, quede el dominio de lo infrahumano, que tendría su modelo en el animal. El hombre entero es imagen de Dios, y su vida entera debe realizarse ahí. Su semejanza de imagen significa que, en obediencia al verdadero Señor, puede y debe ser señor del mundo, así como de sí mismo. Por tanto, también la sexualidad del hombre debe ser un modo de ese señorío.
Como se ha dicho repetidamente, la doctrina de la Creación en el Génesis se desarrolla en imágenes. Por eso el segundo relato, que está orientado hacia la ordenación del matrimonio, hace que primero aparezca el hombre solo. Y luego dice Dios: "No es bueno que el hombre este solo; quiero hacerle una ayuda que le sea adecuada" (Gn 2, 18). Ayuda ¿para qué? Para todo lo que se llama vida y trabajo. Y entonces se pregunta si esa ayuda podría venirle al hombre de otro ser vivo; pero se echa de ver que no es posible. Al hombre no le puede llegar de la Naturaleza, de ninguna forma viva animal, esa compañía y ayuda vital que necesita. Por eso Dios forma para el hombre a la mujer de la misma materia esencial, si así puede decirse, de que está hecho él. Sólo entonces aparece la auxiliadora que necesita.
En otro aspecto, ya nos hemos fijado en el importante hecho de que el concepto con que la Revelación determina la relación de hombre y mujer, no es el de instinto, sino el de la ayuda. Según toda la disposición del relato, esta ayuda empieza por considerarse respecto al varón; pero también se refiere igualmente a la mujer. Cada cual debe ayudar al otro, en todo lo que significa vida y obra: en la producción de nuestra vida, en su defensa, cuidado y crianza; en el despliegue de la propia personalidad, que adquiere su plenitud en la del otro; en la construcción del hogar, de ese pequeño mundo que hace posible que el hombre no se pierda en el mundo grande; en la relación con las cosas, cuya riqueza sólo se hace evidente al que ama; en el señorío sobre la existencia, que sólo corresponde al hombre completo; y completo sólo llega a serlo en la compañía... En todo eso han de servirse de ayuda mutua el hombre y la mujer.
Y entonces dice el texto cómo aparece el trastorno en esta relación tan profunda y abarcadora de todo. La ayuda sólo es posible sobre la base del respeto del uno al otro, en libertad y con honor. Pero eso presupone que ambos estén en la lealtad de la obediencia respecto a Aquel a quien corresponde en principio el honor. Los hombres, sin embargo, se han rebelado contra Dios y con ello han puesto en cuestión la base de la ordenación de la vida. Por eso surge entonces esa relación mutua entre los sexos tal como hoy la conocemos. Se pretende que tal como es ahora, es por esencia; se hacen investigaciones sobre cómo se desarrolla, qué evolución ha tenido y seguirá teniendo; se inventan teorías sobre su naturaleza y se pretende que así es "el" hombre, y así es "la" sexualidad. En verdad, todo ello está confuso y deformado.
En el Paraíso, el instinto sexual permanecía en la unidad de la imagen del hombre querida por Dios; obediente con naturalidad a su libertad espiritual, así como ésta era obediente al Señor de la vida. Por eso, la cima de la naturaleza humana estaba de acuerdo con Dios, y desde ahí influía su potencia ordenadora en el conjunto de la personalidad humana, tan múltiplemente desplegada. El instinto estaba determinado por la persona y permanecía en su honor. Su impulso era respetuoso; su fuerza, buena. Cuando se rompió ese acuerdo, perdió la obviedad de su ordenación. Desde entonces adquirió esa violencia con que amenaza esa ordenación; esa indiferencia respecto al honor de la persona, esa dureza y crueldad con que produce tan gran destrozo.
Se está ciego si se pretende explicar la vida del hombre por la del animal. El instinto de éste aparece dentro de una ordenación perfecta: la de la ley natural. También el instinto del hombre debía desarrollarse en una ordenación, esto es, la de la ayuda personal. Pero cuando se destrozó ésta, no sólo es que el hombre, por decirlo así, descendiera a la de la Naturaleza, sino que, exactamente hablando, ya no está en ninguna ordenación. Ha caído en un desatamiento que en ningún sitio queda garantizado con evidencia.
Así dice el juicio que da Dios a la mujer: "Multiplicaré los dolores de tus preñeces; con sufrimiento parirás hijos. Y sin embargo tu solicitud te unirá a tu mando, y él te dominará" (Gn 3, 16).
Las dificultades, dolores y peligros de la preñez y el nacimiento forman parte de ese poder de la muerte de que hablábamos en una consideración anterior. Nadie duda de que la ciencia, la técnica médica y la higiene han logrado aquí mucho, han eludido grandes peligros y han suprimido tormentosos dolores. Pero a los que se dan cuenta de la realidad, no sólo les parece insolencia, sino exageración infantil decir triunfalmente que "la maldición del Génesis" se ha vuelto vana. Las dificultades y peligros de la vida de la mujer proceden, ante todo, de inconvenientes que pueden evitarse, pero en lo más hondo vienen de raíces a donde no pueden llegar la medicina y la psicología. ¿No ha ocurrido ya a menudo que al superar un inconveniente aparecía otro? Pero si queremos enjuiciar en absoluto las ventajas de los diagnósticos, la terapéutica y la higiene, debemos hacerlo en relación con el conjunto de la vida. Entonces nos dejará preocupados el darnos cuenta de hasta qué punto esas ventajas o mejor dicho, la cultura que las produce, alejan al hombre de la Naturaleza, le artificializan, incluso, le corrompen.
Pero por lo que toca al "dominio" del varón, de que habla el texto, no se refiere sólo a los inconvenientes sociales y culturales, aunque éstos ya pesan mucho: el desprecio y desposeimiento de derechos de la mujer por la violencia de una ordenación masculina de la vida no sólo ha sido una gran injusticia, sino que siempre ha tenido resultados fatales. Pero de lo que se trata propiamente es de ese trastorno que sigue teniendo efecto aun donde la mujer disfruta de todos los derechos y libertades, y aun quizá ha obtenido la primacía socialmente. Se trata de lo que llaman la psicología y la literatura "la guerra de los sexos". De ello se habla a veces con ligereza, incluso con la sensación de que el hacerlo así demuestra experiencia y superioridad vital. En realidad, ahí se manifiesta la entera devastación que ha producido el pecado; y ello no sólo en la mujer, sino exactamente igual en el hombre.
Con ello se quiere decir que el uno presenta imposiciones al otro, pero que también se le somete; que el uno concede al otro plenitud, pero que queda subyugado. Es la traición a la ayuda. Esta empezó cuando la tentación se dirigió a la mujer. Entonces el hombre debía haberse puesto a su lado y defenderla antes que a sí mismo; en vez de eso, la dejó sola. Y la mujer, desde lo hondo de su amor, habría debido sentir que se trataba de la salvación de aquél con quien estaba unida, y haber visto con claridad, mirando también por él. En vez de eso, le indujo a caer con ella. Y después de la culpa, los dos debían haber estado unidos ante Dios en la amargura de su culpa, llevándose mutuamente el peso, y guiándose uno a otro al arrepentimiento. En vez de eso, eludieron de sí mismos la culpa; de modo especialmente acusador el hombre, que hizo responsable de la perdición a la mujer que antes había recibido con tanto gozo. Esa traición a la ayuda sigue teniendo efecto en lo sucesivo. Siempre vuelven a dejarse solos el hombre y la mujer, y los que están estrechamente unidos, pueden quedar tan solitarios uno con otro como si fueran desconocidos.
No sólo esto: el deseo sexual, que aparece con tal poder, da lugar a un secreto rencor. Cada uno siente su dependencia y se revuelve contra el otro, a quien se siente sujeto. Más aún, el deseo mismo tiene en sí el germen del desvío. En la enredada naturaleza humana, sólo es unívoca la auténtica decisión del espíritu, la pura verdad de la conciencia: en cambio, el instinto, y el sentimiento determinado por él, pueden en todo momento volverse en su dirección opuesta. El amor de la compañía, que va de persona a persona, es inequívoco; descansa en la verdad y se realiza en la fidelidad. En cambio el amor del instinto es codicia y se revuelve en contradicciones. Piensa no poder vivir sin la otra persona, y a su vez no la puede aguantar.
¿No ha ocurrido así a través de toda la Historia, y sigue ocurriendo, y no se ve cómo habría de ser de otro modo, a pesar de tanto hablar de libertad y de igualdad de derechos: que el hombre convierte en una esclava a la mujer, y la mujer convierte en un loco al hombre; y no menos al revés?
Pero en el fondo del ser humano está muy hondamente grabada la imagen de la comunidad de hombre y mujer, y le es muy necesaria la ayuda, cuando lo esencial se vuelve a abrir paso, una y otra vez, a través de los terribles trastornos. Pues la Historia está atravesada también por las fuerzas del amor y la fidelidad, del sacrificio y de la cotidiana victoria sobre el destino en obsequio a los demás; ciertamente, fuerzas que, cuanto más silenciosamente actúan, más auténticas son.
Pero luego viene Cristo y da a cada cual su dignidad, a la mujer como al hombre. Declara nulo el privilegio que se había concedido en el Antiguo Testamento a la "dureza de corazón" del hombre: "Unos fariseos se acercaron a preguntarle, para ponerle a prueba, si está permitido al hombre divorciarse de su mujer. Pero él les replicó: —¿Qué os encargó Moisés?—. Ellos dijeron: —Moisés permitió dar documento de repudio y divorciarse—. Jesús les dijo: —Por vuestra dureza de corazón os dejó escrita esta prescripción. Pero al principio de la creación Dios les hizo hombre y mujer. Por causa de eso, el hombre dejará a su padre y a su madre [y se unirá a su mujer] y serán los dos una sola carne. Así, ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe" (Mc 5, 27-28). Y San Pablo vuelve a tomar del Génesis esta idea y dice: "En el Señor, la mujer no va sin el hombre, ni el hombre sin la mujer: pues si la mujer ha salido del hombre, el hombre existe también por la mujer, y todo viene de Dios" (1Co 11, 11-12). Sobre la base de esta declaración, la ayuda adquiere una nueva dignidad, profundidad y ternura. Cierto es que la confusión y desorden que trajo a la naturaleza humana la rebelión de la primera culpa, sigue estando ahí; la Redención no es envolverlo todo en hechizos. Pero se abre la gran posibilidad: la del auténtico matrimonio como ayuda entre hijos de Dios, en respeto y fidelidad, o la de la auténtica soledad para Dios en la vida virginal, sin envidia ni endurecimiento. Aparecen santos y más santos que hacen visible el misterio de uno y otro estado, y muestran el camino hacia la libertad.
Pero entonces viene la Edad Moderna y proclama la autonomía. Rehúsa ordenar la vida según Dios y legitimar el señorío humano por el señorío de Dios. Erige la libertad por derecho propio. Lo que ha llegado a ser mediante Cristo, lo abandona, o lo convierte en asunto de desarrollo histórico separado; aparentemente justificado por la renuncia de incontables cristianos, que no se dan cuenta de esa gran posibilidad. Así surge, en medio de las realizaciones de la civilización más progresada, un nuevo caos de las relaciones sexuales, que es peor que el que había antes de que viniera Cristo. Peor, porque por Cristo el hombre había llegado a ser éticamente mayor de edad, y se había hecho capaz de conocimiento y decisión personal.
Pero, para hablar una vez más de la equiparación de la mujer con el hombre: El derecho fundamental en que ha de haber igualdad consiste en el derecho a la propia esencia, fundada por Dios. Pero ¿a dónde se va a parar por ese camino que el hombre quiere recorrer solo, sin Dios, confiando sólo en su propia comprensión y en el impulso de su propio corazón? ¿Alcanza el nombre la libertad de su esencia cuando el Estado le convierte en una rueda de su mecanismo? ¿Se hace libre la mujer para sí misma cuando tiene que ir a las minas y luchar como soldado? ¿No se abre paso ahí una tendencia a igualar al hombre y la mujer en una tercera cosa, en un ser sin carácter propio, que sirve a los poderes anónimos del Estado, de la economía y de la técnica? Pero esa tendencia en la relación de hombre y mujer, surge cuando ellos ya no quieren ser compañeros mutuos desde la peculiaridad de su ser distinto.
Cerrarnos nuestras meditaciones sobre los primeros capítulos del Génesis. Sus expresiones sencillas, a veces aparentemente infantiles, llevan a una honda verdad. Hoy se habla de filosofía existencial, y con eso se alude a la cuestión de cómo es todo, puesto que el hombre existe; de qué modo es el hombre, cómo debe ser, y con qué fuerzas lo logra. En el Génesis —como también luego en las Epístolas de San Pablo— hay ideas básicas para una filosofía y una teología existenciales. Un amigo me decía una vez que el primer libro de la Sagrada Escritura tenía afinidad con los tres primeros Evangelios en su cercanía a la realidad. Sus figuras, realmente, hablan desde una simplicidad y una grandeza que luego desaparecen.
A la mirada dispuesta a ver, le muestra las leyes básicas de la existencia. El hombre actual sabe mucha física y psicología y sociología, pero le parecen ocultas las ordenaciones según las cuales su ser humano sigue estando a salvo y prospera. Aquí las puede aprender.
Romano Guardini, en unav.edu/
Romano Guardini
El primer relato de la creación y el día del Señor
Hemos considerado el poderoso lema que, como primer versículo del Génesis, no sólo preside a éste, sino a toda la Sagrada Escritura, y, por tanto, a la existencia creyente: "En el principio Dios creó el cielo y la tierra." Lo que es, está creado por Él. Todo viene de Él, y a Él va todo. En su voluntad creativa residen las raíces de nuestra existencia. Es el Señor, que es, le pertenece. Somos suyos, pero no como cosa, lo mismo que un recipiente pertenece al que lo ha hecho o comprado, sino del modo como una persona viva es de quien la ama; como persona, que existe en sí y no puede ser en absoluto poseída, sino que puede ser recibida por libre donación de sí misma. Cierto es que también este "ser-persona" nuestro lo ha creado Dios, pero para cimentar el misterio de nuestra libertad. Libertad también respecto a Él; pero ahí se hunde el pensamiento en misterio...
Los dos primeros capítulos del Génesis cuentan luego cómo sigue obrando Dios dentro de este conjunto de la Creación; cómo hace que surjan las innumerables cosas y sus ordenaciones; cómo llama a la existencia al 'hombre y le señala su sitio en el mundo. Este relato se desarrolla en dos narraciones.
La primera la conocemos bajo el nombre de "obra de los seis días". Abarca el primer capítulo y tres versículos y medio del segundo, y hace que tenga lugar ante nuestra mirada, paso a paso, el gran acontecimiento. La otra empieza con la segunda mitad de ese mencionado versículo, llega hasta el fin del capítulo y habla sobre todo de la creación del hombre. Las dos narraciones, pues, están presentadas de diverso modo; pero son análogas en algo de que hemos de darnos cuenta para entender bien su sentido: no tienen nada que ver con la ciencia. En ningún punto se cruzan con lo que puede decir la investigación, si permanece en sus límites, sobre el origen del sistema del universo, sobre el devenir de la vida y su transcurso, sobre el origen del hombre y su primera historia, sino que su sentido es totalmente religioso. Bien es verdad que hablan de la misma realidad de que también habla la ciencia: del mundo, de las cosas y de nosotros mismos. Pero la intención que hay bajo lo dicho es diversa que en la investigación. Durante mucho tiempo se ha creído que lo que dicen la astronomía y la paleontología, debe volverse a hallar en el Génesis, y se ha tratado, con duro esfuerzo, de ajustar entre sí las diversas expresiones. Se quería hacer con toda seriedad; pues se partía del respeto a la verdad de la Sagrada Escritura. Pero no se tenía en cuenta que la verdad es rica, y se puede hablar del mismo objeto, de modo verdadero, desde muy diversos puntos de vista.
Fijémonos en el primero de esos dos relatos de la Creación. Empieza con la frase: "La tierra estaba desierta y confusa, y la tiniebla se extendía sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas."
Las palabras expresan el concepto bíblico del caos. Con eso se alude a algo muy diverso que en el mito. Para éste, el caos es la realidad prístina, que era de modo absoluto, increada y "divina" en ella misma —una concepción que entra en lo inquietante y demoníaco—. Por el contrario, el caos de que habla la Revelación, es claro y bueno. Es la Creación en su primer estado, pero llena de todas las posibilidades; plenitud de energía, que todavía no tiene objeto, pero que ya está orientada al porvenir planeado por Dios. Aquí no hizo falta ningún demiurgo que ordenara conformara. En la obra de Dios nunca hubo desorden. Nunca fue su situación como si se tuviera que expresar con las imágenes de una potencia primitiva rebelada, o de un seno prístino, paridor y devorador. En semejantes imágenes trata de justificarse la rebelión del hombre caído, poniendo su propio modo de sentir en el fondo de las cosas. Por el contrario, sobre caos del Génesis rige el Espíritu Santo, que luego aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios da luz para formar, fuerza para realizar, sabiduría para ordenar. Este Espíritu Santo hemos de pensarlo inserto en todo lo que se dice luego en el relato.
Y entonces empieza la obra: "¡Hágase!"
¿Cómo tiene lugar la creación en el mito? Llega un ser poderoso, reúne el caos contradictorio, lucha con él, lo domina por la fuerza, le da forma; de modo que se ve a simple vista: no es Dios, sino el hombre en su esfuerzo, aumentado hasta lo gigantesco. ¡Qué diferente la Revelación! Ahí habla Dios: "¡hágase!" y se hace. Su creación no ocurre por los puños, sino por la palabra, esto es, por el espíritu y la verdad. Esa creación es sin esfuerzo. La omnipotencia no se fatiga. Place su obra en la libertad de Quien es Señor. Realmente Señor; no sólo vencedor sobre los enemigos y obstáculos. Para Él no hay enemigo ni obstáculo.
Pero lo que ha de existir ante todo, es la luz. Sobre esta expresión se ha cavilado mucho. La respuesta sólo llega a ser adecuada cuando se mantiene ante la mirada el sentido y la intención del relato entero. Pues ¿qué luz es, si el versículo 14 dice que el sol y la luna se crearon luego? Evidentemente, no es lo mismo a que alude el físico cuando habla de luz. Se llamará "día"; su opuesto, en cambio, la tiniebla, "noche"; y ambas cosas quedan "separadas". La obra de la separación, esto es, de la ordenación, ha comenzado. Pero ésta no se refiere al mundo como naturaleza, sino como ámbito vital del hombre, al mundo de nuestra existencia.
De este modo surge el día como espacio temporal en que despierta el hombre, anda por su camino, hace su obra; y la noche como el otro espacio, en que el hombre se retira, descansa del trabajo, duerme.
Entonces se dice: "Se hizo la tarde y se hizo la mañana: el primer día." Después: "el segundo día", y "el tercero", y así sucesivamente. Es decir, el relato de la Creación tiene la forma de un poema didáctico y presenta el hecho de la Creación en la imagen
<de una sucesión de trabajo que se cumple a lo largo de una semana, dividiéndose tal hecho según los días de la semana. No es que Dios realmente "trabaje", ya lo dijimos; entonces volvería a aparecer el demiurgo del mito. Sino que también esta imagen se refiere al mundo de la existencia del hombre, y cimenta la ordenación de su vida. Sobre eso diremos algo más en seguida.
Prosiguen las separaciones. Surge una bóveda: el firmamento. Se hace evidente la antigua imagen del inundo, en que hay una campana celestial que se aboveda sobre la tierra y divide las aguas. "Aguas", al principio, entendido todavía como expresión del caos, de lo no formado, de lo que se derrama por todas partes. Esto queda ahora separado y adscrito a diversos dominios: al de las nubes, de que viene la lluvia, y al de la superficie terrestre con sus extensiones de agua.
Todas estas cosas tienen tan poco que ver con la cosmología, como la luz de que se hablaba. También ellas se trata de la ordenación de los espacios de vida: el de la altura, los poderes meteóricos que obedecen a Dios, y el de la tierra, donde los hombres .u van su vida y hacen su trabajo.
Esa es la obra del segundo día.
En el tercer día, Dios establece una separación en la misma tierra. Empieza con la separación entre el agua y lo seco, y surge la tierra firme y el mar. Otra vez: No se trata de nada de geología: "Tierra" es más bien el ámbito donde el hombre tiene su casa y labra su campo; "mar" es aquello que para él al principio es intransitable, pero en que luego —como dice el gran Salmo de la Creación, el 103— sus barcos se abren caminos de nueva especie.
Entonces se dice: "Dios vio que era bueno". La frase se vuelve contra el dualismo babilónico, cuya imagen del mundo contenía perversos poderes primitivos, y dice: Desde el "principio", no hay en el mundo nada malo. Todo lo que Dios ha creado y ordenado, es bueno. Sólo el hombre ha traído el mal al mundo. El mal no forma un principio de este mundo. No es necesario para que surja la tensión, para que haya vida, para que se desarrolle la Historia. Tales ideas son el mal versículo que el hombre ha puesto con su acción y sus consecuencias. Contra tales modos de ver se elevan las palabras del relato de la Creación: El Que todo lo ve, pondera su trabajo y declara: "¡Es bueno!" Cinco veces lo dice así; y la sexta vez, al fin de toda la obra, dice sellándolo definitivamente: Dios vio todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno."
Ahí surge el mundo de las plantas. En ellas se señala especialmente la maravillosa propiedad de "tener semillas", es decir, de ser fecundas. Luego se dirá de ellas, en el versículo 29, que han de servir de alimento al hombre.
La cuarta estrofa vuelve a indicar cómo todo esto no está bajo la perspectiva de las ciencias naturales. Habla de la aparición de los cuerpos celestes y dice que tiene lugar después del nacimiento de las plantas.
Tampoco las estrellas y astros aparecen como simples formas naturales, sino como elementos de la existencia humana. El sol y la luna determinan su vida; no sólo midiendo el tiempo, sino también como potencias. Influyen penetrando con sus ritmos su vitalidad; ordenan sus trabajos y fiestas, viajes e iniciativas. Los cuerpos celestes, pues, en esta abundancia poder y significado, son aquello a que se alude en este relato de la Creación.
Una vez que existe el mundo vegetal, aparecen en existencia los animales; la quinta estrofa habla de ellos, así como la sexta. Viven de las plantas, y se echan de ver los tres dominios que habitan: el mar, tierra y el aire.
En los animales, tal como nadan y corren y vuelan, muestran plenamente vida y fecundidad. Por eso la Revelación habla en ese momento de la bendición de Dios. Esta corresponde a la vida. Hace que la vida, tan en peligro, pero con esa profundidad de que surge crecimiento, la generación y el nacimiento; que la vida, digo, sea sagrada, prospere y aumente. Para los hombres del Antiguo Testamento no hay ni energías naturales ni leyes, sino que todo se realiza inmediatamente por obra de Dios; también y sobre todo, los procesos de la vida. Y la bendición es la creación de Dios por la cual subsiste todo; los Salmos hablan de ella una vez y otra; pensemos en el espléndido Salmo 64.
Ahora habla Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen." La palabra que aquí aparece como nombre de Dios, "Elohim", es un plural en hebreo: por eso se puede traducir también: "Haré al hombre a Mi imagen."
Sobre la creación del hombre hablará más exactamente el segundo relato de la Creación. En el primero se dice que aparece tan pronto como el conjunto del mundo está en la plenitud de sus formas, así como en la sabiduría de su ordenación. Luego se dice que es imagen de Dios, y que es hombre y mujer. Pero es imagen de Dios por cuanto puede reinar sobre el mundo. Dios es el Señor por esencia y eternidad; prototipo de todo señorío. Al hombre, en cambio, le ha hecho señor por gracia, y en eso consiste su semejanza a Dios. Este es el signo primero bajo el cual ha de estar toda su existencia: que permanezca en la conciencia de ser señor en semejanza, es decir, bajo Dios, dispuesto a reinar obedeciendo; o que se extravíe en espíritu y pretenda un señorío que proceda de su propio poder esencial. Ahí, en cómo ponga ese signo inicial, se decidirá todo.
Pero también sobre el hombre pronuncia Dios su bendición: sobre su vida, para que sea fecunda; sobre su obra, para que resulte bien e incorpore en su poder la tierra con todo lo que hay en ella.
"Así quedaron hechos", se dice luego, "el cielo y la tierra, y todo su ejército". El "ejército" es la multitud de las formas; en el cielo, las constelaciones; en la tierra, los seres vivos.
Con eso Dios ha terminado su obra: "Y Dios terminó el séptimo día su obra, que había creado, y reposó el séptimo día de toda su obra, que había creado". ¡Palabras misteriosas ¡Dios "reposó"! Pero su omnipotencia no había experimentado ninguna fatiga al crear: ¿cómo iba a requerir el reposo? ¿Y cómo esa posterioridad, si para Él no hay tiempo? Pero de Él, según ya vimos, se habla como de un artesano, que trabaja seis días y descansa el séptimo. Así el séptimo día queda hecho también día de descanso para los hombres, y se funda el sabbat, el día festivo.
Pasemos por encima de la cuestión de si la palabra ""reposo" no puede significar también algo para Dios, y dónde se puede buscar de algún modo su sentido. En todo caso, aquí se ancla en la Creación misma una ordenación de la vida humana, la del trabajo y el reposo. Esto es, si observamos con más exactitud, se nos hace evidente que toda la construcción del relato va a parar a la proclamación del sabbat: otra vez, una prueba de qué poco se trata aquí de ciencia natural. Pero ¿por qué se da tal importancia a ese día?
La condición de imagen divina en el hombre consiste en que puede reinar, pero ha de hacerlo como imagen de Dios. No por derecho propio, sino ejerciendo su señorío como imagen respecto a Dios, esto Es, en obediencia respecto al auténtico Señor. Pero tampoco como esclavo, ni de un poderoso terrenal, ni de su trabajo mismo, sino asimismo en semejanza Dios, esto es, en libertad. Resulta muy sintomático que la época misma que ya no reconoce a Dios como Señor de la existencia, sino que quiere ser autónoma, esclavice al hombre en el trabajo de un modo sin precedentes. El séptimo día ha de dar al hombre la libertad de la existencia sin trabajo, para que llegue a la plena conciencia de su nobleza.
Pero significa aún algo más. En la paz del séptimo lía ha de deponer el hombre su corona, y debe elevarse la imagen del auténtico Señor. En el misterio de su calma ha de hacerse visible Dios. De ahí la gran importancia de ese día. Debe volver una y otra vez a poner en claro la ordenación básica de las cosas: que Dios es dominador por esencia, y nosotros, en cambio, lo somos por gracias y bajo Él. Él creó en el primer principio la obra del mundo; nosotros hemos de continuarla a través del tiempo en obediencia respecto a Él. Todos los ataques contra el día del Señor son ataques contra Dios.
Pero mediante Cristo, el sabbat, el sábado hebreo, se ha convertido en el domingo, el día de Su Resurrección. Los primeros cristianos observaron ambos días, el sábado y también el domingo. Luego quedó absorbido el primero en el segundo. Ahora es el día en que hemos de darnos cuenta de la obra del mundo, que el Creador ha hecho, pura y grande; pero también de la obra de la Redención, que ha realizado tan incomprensiblemente el Hijo del eterno Padre.
El primer relato de la Creación dice, pues, por su parte: Todo ha sido creado por Dios. Podemos también expresar así esta verdad: No hay Naturaleza en el sentido moderno. Esta la ha inventado el hombre de la Edad Moderna para hacer superfluo a Dios. Ha metido en la Naturaleza todo lo que en verdad corresponde al Señor de la existencia: que sea aquello que siempre ha existido: el misterio primitivo de que viene todo; el espacio universal en que todo transcurre; el mar último en que todo desemboca. No hay tal Naturaleza. El mundo no es Naturaleza, sino obra. No lo primitivamente primero, sino lo segundo, esencialmente segundo, lo que ha llegado a ser mediante la voluntad del Creador. Permítanme añadir unas palabras personales. He pasado años para entender en qué consiste esa distinción, y qué significa. Si a ustedes no les resulta claro —pero realmente claro, por esencia y consecuencia— entonces traten de lograrlo. Todas las cosas adquirirán con ello otro carácter. La idea moderna de Naturaleza falsea todas las determinaciones de la existencia. El reconocer que el mundo es obra, y que detrás de él está la voluntad de Aquél que lo ha querido, le pone en orden.
El relato del Génesis dice algo más: Todo está lleno de sabiduría. No era preciso el hombre para ordenarlo, porque estuviera caótico en sí, según ha afirmado la misma Edad Moderna; ordenarlo mediante las categorías del espíritu humano y esa potencia otorgadora de sentido que es su voluntad. Todo esto también está pensado para hacer superfluo a Dios; pero tampoco existe tal caos del ser. El mundo es obra de Dios; por tanto, obra formada en sí, digna de gloria y de confianza.
Y una tercera cosa: La existencia es buena. Todas las trágicas visiones del mundo que dicen que el mal forma parte del Universo, necesaria para que surja una tensión espiritual y la Historia se ponga en marcha, son teorías que inventa el hombre para justificar la perdición que él ha traído. Por su origen, la existencia buena. Lo malo que ahora la enreda, ha llegado después a ella. Y elsabbat, o mejor dicho, el domingo, debe ser el día en que volvamos a aprender a distinguir, dándoselo a Dios, lo que Le corresponde, y a recibir de Él la libertad que nos ha preparado.
El paraíso
Las consideraciones del domingo pasado nos han hecho darnos cuenta de esa verdad que sostiene toda otra verdad: que Dios lo ha creado todo, y a nosotros en Él, y que por tanto nuestra existencia descansa en la libertad de Su amor. Nos han recordado la abundancia de las cosas que han brotado de Su inagotable poder; la igualdad de semejanza con Él que ha concedido al hombre, y la responsabilidad por el mundo, que ha puesto en sus manos. Y, por fin, las dos ordenaciones que habían de mantener en su medida la vida y la actividad humana: el día del Señor y el matrimonio.
Ante nuestro espíritu se ha elevado la imagen de un mundo que resplandecía con el fulgor de una novedad surgida del poder prístino de Dios; un mundo del cual el Creador da testimonio de que es "bueno" y está rodeado del cuidado de su amor. Y ante el hombre se ha abierto una existencia cuyas posibilidades de vida y de trabajo superan a toda imaginación.
¿Cómo indica la Revelación esa vida de belleza prístina, rica y sagrada? De nuevo esperamos una imagen que adoctrine nuestro espíritu y nuestro corazón; ¿aparece en efecto? ¿Y cómo se nos presenta ante la mirada?
Como hemos 'hecho tantas veces en estas consideraciones, intentemos de nuevo poner un fondo a la palabra de la Revelación, y precisamente preguntándonos cómo aparece el primer hombre en otras perspectivas, en la ciencia, en la literatura, en la conversación diaria.
La ciencia —la auténtica, la consciente de su responsabilidad— se mantiene muy reservada. Parece decir que el hombre se ha elevado, de un modo que no cabe determinar mejor, a partir de formas de vida prehumanas; que ha empezado a manifestar en imágenes lo observado en su interior, a proponer finalidades y a hallar medios para su realización, a comprender la verdad y a expresarla en palabras. Así empezó lo propiamente humano. Si se deja a un lado lo que se adhiere alrededor como hipótesis o mera fantasía, queda como resultado evidentemente captable, que la existencia humana ascendió desarrollándose desde los niveles más primitivos, durante mucho tiempo y mediante pasos graduales.
Otra imagen proviene del pensamiento romántico. Ve al primer hombre como un niño; inocente, innocuo, en acuerdo armónico con la Naturaleza, y obediente a esa ordenación que su vida mantiene en piadosa medida. Pero el idilio no dura: el niño despierta, se rebela contra la autoridad de los poderes supremos y asume su propio derecho. Con ello empieza la vida auténticamente humana.
Otra tercera idea resulta tan insatisfactoria cuanto ampliamente difundida. En ella se une la imagen de la existencia natural inocente con una secreta concupiscencia. Esta acecha bajo el idilio y aguarda la ocasión de irrumpir. Es la idea que tanto suele aparecer cuando se escribe y se habla, en el arte auténtico o en el presunto.
¿Cómo habla la Revelación?
Dice: Los primeros hombres no eran unos seres tontos, que acabaran de emanciparse, luchando, de lo animal. Tampoco eran niños irresponsables. Y tampoco eran criaturas aparentemente inocentes, pero ya corrompidas en lo interior. Sino que aparecieron, fuertes y llenos de vida, de un impulso de creatividad divina. Cómo ocurrió esto en concreto; cómo ha de ser entendida por la ciencia la imagen de esa
tierra de que se formó su figura, y de ese aliento divino, por el que recibieron al espíritu dador de vida, es un problema aparte y no podemos seguirnos ocupando de él.
De lo que se trata aquí es de la forma en que la Revelación presenta la existencia humana en el principio. Esta se encuentra en pura grandeza ante nosotros. Hay un modo de entender que tiende a derivar lo más alto de lo más bajo: la Revelación no habla así. Según ella, el principio es obra de Dios, y es perfecto. Con eso no se indica que haya llegado a su término; éste aparece sólo al final del devenir. Más bien es plenitud del principio, que no se deduce de lo precedente, sino que ha de ser entendido por sí mismo, o mejor dicho, por la fuerza creativa que lo produce.
Lo que viene entonces, es historia; lo que hace la libertad con las posibilidades del principio.
Los primeros hombres eran un principio, eran juventud, pero estaban llenos de gloria. Si entraran en el mismo sitio en que estuviéramos nosotros, no los podríamos soportar. Nos resultaría aniquiladoramente claro qué pequeños, qué confusos y qué feos somos. Les gritaríamos: ¡Marchaos, para que no tengamos que avergonzarnos demasiado! No tenían ruptura en su naturaleza; eran poderosos de espíritu; claros de corazón; resplandecientemente bellos. En ellos estaba la imagen de Dios; pero esto quiere decir también que Dios se manifestaba en ellos. ¡Cómo debió refulgir Su gloria en ellos! Y no olvidemos que en sus hombros estaba puesta la decisión que iba a dar dirección a la historia humana. ¡Cómo podría haberse exigido cosa semejante a niños o a seres atontados que empezaran a abrirse paso!
Tampoco podemos olvidar esto: que esos primeros hombres eran nuestros antepasados. De los antepasados hay que hablar con respeto: una virtud que ha desaparecido, pues el hombre moderno ya no conoce antepasados. En aquel que se propone vivir de la "revolución permanente", la vida vuelve a empezar siempre hoy. Por eso nosotros queremos hablar de ellos de un modo conveniente.
De los primeros hombres dice la Escritura que estaban en el Paraíso. ¿Qué significa esto?
También andan por ahí diversas ideas del Paraíso. Representaciones míticas: de las Islas Afortunadas, o del país de Hesperia, donde hay eterna primavera...
Ideas legendarias: del país de Jauja, donde no hay nada más que placer... La idea puede también asumir un tono sarcástico: entonces el paraíso se convierte en un sitio anodino y aburrido, en que el hombre da vueltas sin saber qué hacer consigo mismo, hasta que llega el pecado, y la vida empieza a valer la pena... Pobres ideas, con las que el hombre hundido rebaja algo cuya grandeza le avergüenza.
En el Génesis se dice: "El Señor Dios plantó un jardín en el Edén hacia Oriente, y puso allí al hombre al que había formado. Y el Señor Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y buenos para comer; y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal... El Señor Dios tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y guardara" (Gn 2, 8-9.15).
La Escritura, pues, nos presenta el Paraíso en la imagen de un jardín o parque, que ha puesto un soberano para su placer. El jardín está rodeado con cuidado, para que no pueda entrar nada que moleste. En él hay eso que el hombre meridional considera tan precioso: aguas frescas que fluyen inagotablemente; árboles que dan sombra; animales de muchas especies, hermosos de ver. Todo eso es imagen, y significa el mundo. Pero el mundo en tanto es vivido por un hombre que está él mismo en pura comunidad con Dios.
Miremos a la vida cotidiana para ver el alcance de esta idea. ¿Ocurre algo análogo en toda vida humana? Si hay alguien bondadoso y dispuesto a la ayuda, y deja lugar y libertad a su prójimo, mientras otro, en cambio, es estrecho de corazón y violento, y quiere que todo vaya según su mente, ¿ocurren en los mundos de sus vidas las mismas cosas? ¿Tiene en ellas el mismo carácter la existencia? ¿Se comportan las personas del mismo modo? Pues ciertamente, no. En el uno respiran libremente, tienen confianza, se sienten bien; en el otro tienen miedo, se preservan, se vuelven suspicaces. En sí, es el mismo mundo, son iguales hombres, pero ¡qué diferencia aquí y allá! Sin embargo, la diferencia la produce el espíritu de ambos; la irradiación que surge de su naturaleza. Pues todo hombre se forma su propio mundo, a partir del mundo general, por ser como es y como vive, como le llevan su manera y modo de ver.
Otro ejemplo. ¿No se dice: "Hoy me he levantado con el pie izquierdo", y todo va mal? Uno no se las arregla con las personas; aparecen los más variados obstáculos; los instrumentos no funcionan; las cosas se le caen a uno de las manos o se rompen; se piensa que aquél tiene una mirada hostil, que ese otro deja entrever intenciones enemistosas. Pero otro día todo es diferente. Los hombres parecen bienintencionados; las cosas se ensamblan propicias; la pluma y el martillo trabajan como por sí solos. ¿Qué significa eso? Ayer, sin embargo, la realidad era la misma que hoy; los hombres, los mismos, los instrumentos y situaciones, iguales. Sí, es cierto, pero nosotros mismos somos diversos; nuestros pensamientos, nuestro temple, nuestros nervios. Unas veces, ajustados y seguros de sí mismos; otras veces intranquilos, de mal humor, confundidos por impulsos contradictorios. ¡Cómo no van a ir diferentes las cosas! Pues lo que se llama en realidad "mundo", es algo que se forma constantemente por el encuentro del hombre con lo dado.
Ahora imagínense ustedes que ese hombre en cuestión sea tal como ha salido de la mano de Dios: lleno de vida, fuerte, claro y santo. En su corazón, ninguna mentira, ninguna codicia, ni rebeldía ni violencia. Todo en él está abierto a Dios; en pura armonía con el que le ha creado. Todo está regido y penetrado por Su luz, seguro de Su amor, obediente a Su mandato. Si es tal hombre el que se pone ante: las cosas ¿qué mundo surge de su mirar, sentir, percibir, actuar? ¡El Paraíso! "Paraíso" es el mundo, tal como se forma constantemente en torno al hombre que es imagen de Dios y no quiere ser nada más que Su imagen; el que ama a Dios, el que Le obedece y asume constantemente al mundo en la sagrada unidad.
Ya ven ustedes que aquello de que se trata es algo totalmente diverso de lo que se dice desde un punto de vista naturalista, o romántico, o despreciador, o concupiscente. Ese Paraíso era el mundo que Dios había querido realmente; el segundo mundo que había de surgir constantemente del encuentro del hombre con el primer mundo. Y en él debía tener lugar y ser producido todo cuanto se llama vida humana y trabajo humano: conocimiento y comunidad, realización y arte; pero en gracia, verdad, pureza y obediencia.
Al considerarlo así, también nos resulta claro algo más: que esta situación no estaba asegurada, sino puesta a prueba. Que el sol se levanta cuando llega el momento; que una cosa caiga cuando se la suelta; que una materia arda cuando se la pone a una determinada temperatura: todo esto es seguro, pues las leyes de la Naturaleza lo garantizan. En cambio, la acción del hombre es libre, y libertad significa que la acción se produce en la forma del brotar, del surgimiento desde el origen interior que se posee a sí mismo. Aquí no hay ninguna seguridad, pues ésta inmediatamente destruiría la libertad. Aquí está todo expuesto.
Entonces ¿qué expuesta y arriesgada debe estar una situación que procede tan enteramente de la gracia y agrado de Dios como aquella que se llama Paraíso, en la cual el Señor de todas las cosas pone al hombre su mundo en las manos, para que el hombre construya en él su reino, que con eso mismo había de hacerse Reino de Dios? ¡Cómo debía pasar esto por la prueba de la fidelidad!
Por eso nos dicen luego que, "en medio del jardín", en el centro del entero conjunto divino que se llama "Paraíso", se eleva un signo por el cual el hombre está a prueba: "Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles, hermosos de ver y buenos para comer... pero en medio del jardín, también el árbol del conocimiento del bien y del mal... Le mandó: De todos los árboles del jardín puedes comer; sólo del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer; pues el día que comas de él, morirás" (Gn 2, 9.16-17).
En ese árbol ha de decidirse si el hombre quiere vivir en la verdad de la semejanza a Dios o si tiene la pretensión de ser prototipo: si quiere ser criatura de Dios, o si pretende subsistir sobre lo suyo propio: si quiere amar a Dios y obedecerle, y a partir de ahí elevarse a una libertad cada vez mayor, o si quiere tomarse, a sí mismo y al mundo, bajo su propio dominio.
Ahí se decidió el destino del hombre: el de nuestros antepasados, y en ellos, el nuestro propio. Pero también —lo decimos con gran respeto— se decidió algo para Dios mismo. Pues la obra que Dios había llenado de tan divino sentido y que tanto amaba, la había puesto en manos del hombre, confiando en él para que la conservase con gloria y realizase en ella un trabajo que proseguiría la obra de Dios. Pero el hombre traicionó esa confianza, con el intento impío de quitarle a Dios Su mundo de las manos.
El segundo relato de la creación y la ordenación del matrimonio
Las consideraciones del domingo pasado nos han llevado al primer relato de la Creación. Lo preside esa enérgica frase que tiene poder para transformar el corazón que se abra ante ella: "En el principio creo Dios el cielo y la tierra." Viene luego, ordenada según el transcurso de una semana, y como trabajo de seis días, la producción de las formas del mundo. Esta sucesión de trabajo llega a la creación el hombre, que está formado a imagen de Dios ha de reinar sobre todas las cosas que se encuentran en la tierra. Pero entonces se establece un límite. El hombre ha de ser señor, pero bajo Dios. Por eso debe reposar de su labor en el séptimo día. Ante ido, porque no es un esclavo y ha de tener libertad, pero además, porque tiene que deponer su poder, para que en el ámbito del descanso dominical eleve la grandiosidad del verdadero Señor.
Y ahora hablemos del segundo relato, que sigue inmediatamente al primero. Se introduce con unas frases que dicen de un modo nuevo que al principio reinaba el caos, la confusión. No había surgido ninguna vegetación, ni se había hecho labor ninguna en la tierra. "Cuando el Señor hizo la tierra y el cielo, no había todavía ningún arbusto silvestre, ni crecía todavía ninguna hierba del campo; pues el Señor Dios todavía no había llovido sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Sólo surgía un manantial de la tierra y regaba toda la superficie". (Gn 2, 4b-6).
Pero en seguida se narra la creación del hombre: "Entonces formó Dios al hombre con polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de la vida, y el hombre vivió" (7). Vemos que el hombre está en el centro del relato; todo lo demás se ordena hacia él. El modo de describir cómo llega a ser, no tiene nada que ver —digámoslo una vez más— con la ciencia. Se presenta en imágenes; pero las imágenes deben leerse de otro modo que las expresiones conceptuales. Han de evocarse espiritualmente, han de intuirse, percibirse, entendiéndose su sentido desde dentro. Y ciertamente, se dice que Dios, el Señor, hizo el cuerpo del hombre con "polvo de la tierra"; de tierra del mismo campo en que crece el trigo que le da pan.
Pero cuando se habla de "cuerpo humano", y del "aliento" que le sopla Dios, no se alude a la distinción en que pensamos al hablar de "cuerpo y alma". "Cuerpo" es aquí una figura muerta. Está ahí como la forma que surge cuando un artista toma la arcilla y le da forma. Miguel Ángel, en su famoso techo de la Sixtina, representó al hombre cuando ya vive y tiende la mano a Dios para recibir la chispa del espíritu desde el dedo del Creador. Eso está pensado con mucho ingenio, pero va contra el sentido del relato sagrado. Lo que hay ahí, según éste, es ante todo una forma muerta. Luego, Dios se inclina, por decirlo así, y sopla en ella "aliento de vida". En esta expresión se reúnen muchas cosas: el aliento, que penetra el cuerpo misteriosamente; la vida, que crece, siente y se mueve; el espíritu, que piensa y proyecta; e incluso, el pneuma, el aliento de Dios, que llena a los Profetas. Todo esto suena aquí y hace percibir lo inaudito de la existencia humana.
Así, pues, cuando el hombre entra a tientas con su meditación por su profundidad interior; cuando trata de palpar a dónde llevan las raíces de su ser, llega entonces, ante todo, al "polvo de la tierra", a lo más bajo del campo. Pero luego —digámoslo atrevidamente con las palabras que nos da la Escritura misma— al pecho de Dios. No queremos dar muchas vueltas con interpretaciones a las imágenes, sino dejarlas como son, corporales y vivas, y percibir lo que nos dicen de modo tan profundamente conmovedor: que nuestra esencia humana viene del fondo de la tierra, pero también del pecho de Dios. Por eso está el hombre en el mundo y también, por otra parte, fuera de él. Por eso puede comprender y amar al mundo, pero ser señor sobre él.
¡Es terrible cuando quiere habérselas con el mundo, pero sin que esté Dios en él!
Luego Dios prepara al hombre el ámbito de su vida, esto es, crea el Paraíso. Este aparece bajo la imagen de un jardín o un parque —algo así como lo mandaba hacer un soberano de tiempos antiguos, para poder pasear—. Un ámbito protegido y defendido; bañado por puras corrientes de agua —"aguas vivas", como suele decir la Escritura, para distinguirlas del agua muerta de las cisternas— y poblado de hermosos árboles llenos de fruta; para el habitante de aquellos países abrasados por el sol, una síntesis de preciosa plenitud de vida. Ese jardín Dios se lo da al hombre, para que lo cuide y labre.
Otra vez una imagen, pero ¿qué significa? Significa el mundo, en cuanto está dado al hombre en sus manos, para que lo mantenga en su cuidado y realice en él su labor; pero de modo que Dios esté en todo. Es decir, con la imagen del jardín confiado al hombre, se introduce algo más: que Dios mismo habita en él. Ello se muestra en el relato de la tentación, donde se cuenta que Dios pasea en la brisa fresca del día al atardecer (Gn 3, 8). Una imagen hermosa de cómo Dios quería participar en toda acción de sus hombres; habitando con ellos en el mundo santificado. Había de desarrollarse todo lo que se llama vida humana y trabajo, historia y cultura, pero todo ello en la cercanía de Dios y junto con Él, de tal modo que el hombre nunca habría necesitado hacer eso que luego se dice con otra imagen: esconderse ante Dios.
Después se escribe: "El Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo". En el relato, hasta entonces el hombre existe sólo como varón. Pero eso "no es bueno". La esencia humana no está todavía cumplida con eso: más aún, está en peligro. Por eso Dios da al varón "ayuda" para la vida y el trabajo, compañía. Y una auténtica compañía sólo puede tenerla una persona con otra persona: "El Señor Dios formó de tierra toda clase de animales terrestres y pájaros del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaría éste; cada cual debía llevar el nombre que le diera el hombre. El hombre dio nombres a todos los cuadrúpedos, a todos los pájaros, y a todos los animales del suelo; pero no tenía para él ninguna ayuda que le fuera semejante" (19-20).
Lo que ocurre aquí, es "encuentro" en el sentido esencial de la palabra. El hombre llega ante el animal, observa, comprende y nombra. Para el modo de ver primitivo, el nombre representa lo nombrado mismo, en la apertura de la palabra: por tanto, cuando el hombre nombra algo, capta su esencia en la palabra, y de ese modo asume la cosa en la trabazón de su lenguaje, en la ordenación de su propia existencia. Así nombra el hombre a los animales, y se tacha de ver que no serían para él ninguna "ayuda" que pudiera hacer capaz de vivir al solitario. Esto es: se hace evidente la extrañeza esencial entre el hombre y los animales, y se echa de ver que no serían para él ninguna "ayuda" que pudiera hacer capaz de vivir al solitario. Esto es: se hace evidente la extrañeza esencial entre el hombre y el animal.
Es importante entender esta enseñanza que se da al hombre "en el principio" de su existencia: que es diferente del animal: que no le encontrará jamás en esa comunidad que le depara el "tú" y el "nosotros".
Puede obtener una relación muy viva con el animal, en que se pongan en juego los más vanados aspectos. Puede acercarse tanto a la Naturaleza en el animal, cuanto puede la Naturaleza llegar hasta él: igual que ocurre en el jardín, mediante el mundo de las plantas. Pero la frontera esencial persiste siempre; y algo queda trastocado cuando el nombre toma al animal en una relación en que sólo podría estar otra persona; como hijo, como amigo, o de cualquier otro modo. Para no hablar de esa destrucción de la verdad que aparece cuando el hombre venera lo divino en forma de animal. Pensemos en la horrible caída que tiene lugar en el ámbito sagrado del Sinaí, mientras que en su cima Moisés recibe para el pueblo la Revelación del Dios vivo: cómo exigen a Aarón que les haga "dioses, que les guíen yendo por delante de ellos": él, con las joyas de las mujeres, funde el becerro de oro; y el pueblo, en tumulto pagano, presta homenaje al ídolo (Ex 32, 1 ss.).
Luego cuentan los versículos siguientes cómo Dios le hace al hombre la compañera adecuada por esencia; lo que significa también que ésta recibe su compañero apropiado: "Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Tomó una de sus costillas y cerró otra vez la carne en su lugar. El Señor Dios, de la costilla que había quitado al hombre, formó una mujer y se la presentó" (21-22).
Tampoco esto es una expresión conceptual, sino una imagen. No se fatiguen ustedes por la repetición: es esencial seguir dándose cuenta del modo como habla el texto sagrado. Lo que ahora tiene lugar, ocurre el "sueño profundo", en un éxtasis, en que el hombre es sacado de su condición natural de conciencia. En esa situación, Dios toma una parte de su cuerpo y forma con ella a la mujer: la más viva expresión de la igualdad esencial que hay entre hombre y mujer. Para subrayar qué poco tiene esto que ver con la biología o la anatomía, basta hacer notar que quizá todo este suceso deba ser entendido como una visión.
Así Dios da forma a la mujer, la presenta al hombre y tiene lugar el encuentro en lo más vivo, el conocimiento hasta lo esencial. Ello se muestra en estas dos frases, que son un himno de júbilo: "¡Al fin es el hueso de mi hueso y carne de mi carne! ¡Se llamará hembra porque salió del hombre!" (23) *. [* N. del T. —Por supuesto, en castellano "hembra" y "hombre" no son palabras relacionadas en cuanto a su raíz y origen, pero me ha parecido que de algún modo hay que indicar el juego de palabras hebreo'ishsha y 'îsh. Guardini entrecomilla "Männin", en contraposición a Mann, pero en castellano sería imposible decir "varona".]
Ahora es posible la compañía humana. Y expresa algo importante el hecho de que ésta se indique ante todo como "ayuda": como una colaboración en la existencia: un completamiento en vida y obra. Es decir, lo que determina en lo más profundo la esencia de esta unión no es lo sexual, sino lo personal. Contiene todo lo que surge entre hombre y mujer: la conmoción del amor, la fecundidad humana, el encuentro con el mundo, la inspiración de la obra: todo eso se expresa en la "ayuda". Por tanto, el segundo relato de la Creación dice lo mismo con sus imágenes que el primero con la frase: "Así hizo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó. Le creó como varón y mujer" (Gn 1, 27). "El hombre" es varón y mujer. Eso se dice ahí en una frase de síntesis; en el segundo relato, mediante una narración: en ambos casos, es la "carta magna" de la relación entre los sexos.
"Y por ello", se sigue diciendo, "el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne" (24). El primer relato terminaba en el establecimiento del día del Señor, la ordenación del tiempo de la vida, santificado: el segundo en la fundación del matrimonio, de la ordenación de la comunidad humana. Hacia esto tiende todo lo que dice.
Y se encuentra un eco en el Evangelio de San Mateo: Vienen algunos a Jesús y le preguntan: "¿Se puede uno divorciar de su mujer por todo motivo?" (Gn 19, 3). Saben que en la ordenación del Antiguo Testamento el varón tenía el derecho de repudio. Podía separarse de su mujer por razones que se estipulaban en la Ley. Y entonces preguntan sus adversarios: ¿Por cuáles razones? ¿Quizá por todas? ¿Por cualquier capricho? Es decir, se trataba de esas preguntas capciosas que se hacían al Señor, para ponerle al descubierto. Entonces Él contesta:"¿No sabéis que el Creador desde el principio les hizo hombre y mujer, y dijo: Por causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne?" Lo cual significa: que no la puede abandonar en absoluto. Pero como los que preguntan quieren tener razón y objetan: "¿Pues por qué Moisés dispuso dar documento de divorcio y repudiar?", Él contesta: "Moisés, por vuestra dureza de corazón, os dejó repudiar a vuestras mujeres: pero desde el principio no fue así" (Mt 19, 4 ss.). En las palabras de Jesús percibimos un eco de lo que fue "en el principio". Entonces se fundó el matrimonio, y éste es insoluble por esencia. Lo que vino luego, fueron concesiones a la debilidad de los hombres: concedidas en una época en que las decisiones de la historia de la Revelación debían ir a caer en otro sitio. Entonces los "corazones duros" no eran capaces todavía de comprender lo que significa el amor, que siempre es también sacrificio.
Así, cada uno de los dos relatos de la Creación está orientado a fundamentar una ordenación de la vida: la primera, respecto al trabajo y el reposo, expresándose en los seis días, que pertenecen al hombre, y el séptimo día, que pertenece a Dios; la segunda, respecto al establecimiento del matrimonio como comunidad de vida y de fecundidad. Qué estrecha es esta comunidad, nos los dice el ya citado versículo 24: tan estrecha que por su causa "dejará el hombre a su adre y su madre". Por su causa se separa el hombre la relación más original que conoce la cultura primitiva: la del parentesco... Pero el hecho de que las ideas aquí manifestadas sean muy antiguas, podría provenir de que no se dice que la mujer dejará a su padre y su madre, sino que será el hombre quien dará paso. Entonces el texto remitiría a una época en que la ordenación social descansaba en la jefatura de la mujer, es decir, el matriarcado.
Esas dos ordenaciones protegen la dignidad del hombre y hacen una llamada a su responsabilidad: ante el trabajo y ante la persona del otro sexo. Pero precisamente por eso, forman también un límite. El séptimo día exige que el hombre, en su intervalo, deponga la soberanía, para que en el ámbito de su quietud se eleve la grandiosidad de Dios, dominándolo todo. La insolubilidad del matrimonio requiere que el deseo vital del hombre se sujete a la ligazón de la fidelidad.
Ya ven ustedes qué profundas cosas resultan cuando se meditan estos textos con respeto y cuidado. Toda la sabiduría del mundo no contiene nada que haga tan evidente el núcleo más íntimo de las cosas humanas como estas sencillas expresiones. Son más profundas que todos los mitos y más esenciales que todas las filosofías: palabras originales que vienen de Dios.
No leamos sólo exteriormente, abramos nuestro corazón y percibamos cómo se eleva la verdad. Las cosas se ponen en su sitio. El sentido queda claro. La vida se vuelve incitante y grandiosa.
El árbol del conocimiento del bien y del mal
El domingo pasado hemos hablado del Paraíso, el jardín lleno de árboles con flores y frutos, regado por frescas corrientes, lleno de hermosura y paz. Una imagen para la situación del corazón humano, que era puro, abierto a Dios y penetrado por el influjo de Su gracia, así como para el acuerdo vigente entre ese hombre y la Creación. No era una situación natural, que hubieran asegurado leyes y necesidades; la libre fidelidad del hombre en gracia debía mantenerla en pie.
También la prueba en que había de observarse esa fidelidad vuelve a estar expresada por la Escritura en una imagen. Dice: "El Señor Dios tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y guardara. Le mandó: De todos los árboles del jardín puedes comer; solamente no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal; pues el día en que lo comas, perecerás" (Gn 2, 15-17).
¿Qué significa esta imagen? ¿Qué representa el árbol?
Sobre él hay diversas interpretaciones. Por ejemplo, partiendo del nombre que le da la Escritura, se ha dicho que con él se alude al trágico efecto producido por el preguntar y conocer. Según eso, el hombre está en el Paraíso en tanto que —bien sea como niño, bien sea como pueblo de un nivel cultural primitivo— va viviendo con simplicidad, confiándose al orden de la existencia tal como se manifiesta en la naturaleza y la costumbre. Entonces todo está bien y claro, y el hombre es feliz. Pero tan pronto comienza a preguntar críticamente el porqué y el para qué, empieza a haber intranquilidad y desconfianza; surgen conflictos, que son a la vez injusticia y dolor, y queda destruido el Paraíso.
Esta interpretación queda ahondada religiosamente por el significado que tiene el saber en mitología. Según éste, el saber da poder mágico a quien lo posee. Por tanto, la Divinidad se lo quiere reservar para sí; y los hombres, en cambio, han de permanecer ignorantes, para que ella los pueda gobernar fácilmente. La voluntad de saber es declarada injusticia, y la ignorancia, por el contrario, es elevada a virtud. El "Paraíso", entonces, es la dicha aparente que la Divinidad presenta como espejismo a los hombres, para que sigan sumisos. Consecuentemente, la irrupción del espíritu en el conocimiento es a la vez culpa y liberación. El Paraíso se rompe, pero toma comienzo la auténtica existencia humana, grande y por ello mismo peligrosa.
No hace falta más que leer cuidadosamente el texto del Génesis para ver que esta interpretación deforma totalmente su sentido. No hay en él nada que dé ocasión para suponer en la mente de Dios, magnánimo y generoso, la envidia de los númenes míticos. Tampoco tiene nada que ver el símbolo del árbol prohibido con el efecto trágico del conocimiento, pues este efecto pertenece a la existencia del hombre caído y a la confusión que la culpa ha traído a ella. El hombre puesto en la obediencia de la verdad no habría experimentado nada de semejante efecto.
Pero, prescindiendo de eso: ¡el hombre tiene que conocer! A él le está dada la soberanía sobre el mundo, y ésta empieza con el conocimiento. Por eso también, el primer acto de soberanía del hombre consiste, como cuenta el Génesis (Gn 2,19 ss.), en dar "nombres" a los animales, lo cual significa que comprende su ser y lo expresa en la palabra. Lo que se le prohíbe es otra cosa, a saber: un determinado modo de conocer. En toda pregunta e investigación, aclaración y ahondamiento, en toda comprensión espiritual, hay una alternativa: que tenga lugar en obediencia ante el Autor de la existencia, o en rebeldía y orgullo. A este orgullo se refiere la prohibición. Lo que ha de ocurrir ante el árbol no es la renuncia al conocimiento, sino, al contrario, la fundamentación de todo conocer: la comprensión y reconocimiento, sostenidos por el serio empeño personal, de que sólo Dios es Dios, y el hombre en cambio sólo es hombre. El asentir a ello o negarlo es ese "bien y mal", ante el cual se decide todo. En el ámbito de esa verdad fundamental había de tener lugar después todo ulterior conocimiento, y la espléndida capacidad espiritual del hombre puro lo habría realizado verdaderamente con muy diversa fecundidad que nosotros, a quienes el pecado nos ha traído tan honda confusión en mirada y juicio.
Hay otra interpretación que no parte del nombre del árbol, sino de la interpretación que tiene su imagen en los mitos, así como en el psicoanálisis del inconsciente. El árbol que ahonda con sus raíces en lo profundo de la tierra, sacando de allí su savia y que se eleva por el espacio, creciendo y desarrollándose, es un símbolo de la fuerza vital. Cada año se concentra en el fruto; y el fruto, a su vez, le propaga en nuevos seres arbóreos.
La interpretación dice así: El árbol del Paraíso es el mitológico árbol de la vida, y su fruto es la sexualidad madurada. Lo que prohíbe el mandato es la realización sexual. Mientras el hombre es niño, y duerme el instinto, vive inocente y feliz. Los elementos de su mundo están en acuerdo mutuo, y hay paz. Tan pronto como se mueve el instinto vital, empieza la intranquilidad. El niño entra en contradicción consigo mismo, y ya no se entiende. Entra también en conflicto con las personas mayores. La ordenación que éstas imponen le prohíbe la satisfacción del instinto; se vuelve escondido y contumaz. Pero él quiere la plenitud de la vida, sigue el instinto y con eso destruye el Paraíso de la inocencia feliz infantil. Sin embargo, eso debe ocurrir, porque la naturaleza humana, al crecer, sólo de este modo llega a la madurez de la vida, con su fecundidad, su felicidad y su seriedad. Lo que relata el Génesis sería entonces la representación primitiva de ese drama que se desarrolla en la vida de todo hombre.
Pero también esa interpretación es falsa. Así se cuenta cómo fue creado el hombre: "Dios hizo al hombre a su imagen: a imagen de Dios le hizo, le hizo hombre y mujer" (Gn 1, 27). Es decir, su determinación sexual va unida a su semejanza a Dios. Y se dice luego: "Dios les bendijo y les dijo: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra" (Gn 1, 28). Eso se ha dicho antes de la prueba, al fundar su esencia, y quiere que los hombres se hayan de desarrollar hasta la plenitud de la vida y de la fecundidad.
Pero ¿cómo se llega a semejante interpretación falsa? Porque se retrotrae al plan de Dios la actual situación del hombre, la historia del devenir de su género, tan rica en logros como en destrucciones, y se olvida que entre el hombre tal como es hoy, y aquél de quien habla el Génesis, está esa terrible catástrofe que se llama "pecado".
Por tanto, el árbol no significa la satisfacción del instinto, y el mandato no dice que esté prohibido. Sino que se refiere, como en el caso del conocimiento, al modo como tiene lugar. También el instinto pone al hombre ante una decisión. Puede convertirse en un orgullo que se rebele contra Dios y su orden; pero puede ser también obediencia, que asiente al orden y la verdad. Al final del segundo relato se dice: "Los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza" (Gn 2, 25). Los primeros hombres existían en la apertura de su naturaleza, claros y de acuerdo consigo mismos, y nada les daba la sensación de que hubiera en ellos algo que no estuviera en orden. Pero no porque fueran niños, sino porque estaban con todo su ser en la voluntad de Dios. Por eso no se avergonzaban; y tampoco se habrían avergonzado, si en tal estado de ánimo se hubieran unido como hombre y mujer, cumpliendo el mandato: "Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra" (Gn 1, 28). Y hubiera sido sin toda la confusión, toda la menesterosidad y todo el deshonor que ahora pone el instinto en la vida del hombre.
¿Qué significa, pues, el árbol? Ni el conocimiento, ni la sexualidad; ni el afán de mayoría de edad espiritual, ni el avance hacia el horizonte del dominio sobre el mundo. Es más bien la marca de la grandeza de Dios, y nada más. Quiere decir: En tu conocimiento, en tu voluntad, en tu mente, en tu voluntad, en toda tu vida, debe estar presente el hecho de que sólo Dios es Dios, y tú en cambio eres criatura: que eres imagen Suya, pero sólo imagen; Él es el modelo. Tú puedes y debes llegar a ser señor del mundo; pero por Su gracia, pues sólo El es señor por esencia. El es el orden. Por este orden, compréndete y vive en él. Reconoce en ese orden la verdad, realízate en fecundidad y toma el mundo en tu propiedad. Recordar esto era la esencia del árbol. La prohibición de comer no se refiere a otra cosa que a la ocasión, expresada en la forma concreta del fruto, para decidirse entre obediencia e inobediencia. Nada más.
Debemos tomar la Sagrada Escritura dispuestos a oír lo que dice; no mandarle qué es lo que tiene que decir. Quien con esta disposición entra atentamente en los primeros capítulos de la Escritura, obtiene una comprensión de la esencia de la vida humana, de la cultura, de la historia, como no puede dársela ninguna investigación natural.
Romano Guardini, en unav.edu/
Romano Guardini
Las consideraciones dominicales de este curso han de dedicarse al libro con que empieza la Sagrada Escritura, el Génesis; y más concretamente, a sus tres primeros capítulos.
Génesis significa origen. El libro así llamado nos dice, en los mencionados capítulos, cómo ha empezado todo: el mundo, el hombre, la culpa y la redención. Pone así la base para todo lo que se expone luego, en el transcurso de la Revelación.
Al hacerlo así, no debilitaremos nada, no acomodaremos nada a las opiniones de la época y el día, sino que tomaremos conciencia del mensaje sagrado en toda la grandeza de su misterio. Pero, por otra parte, tampoco nos quedaremos en la mera letra, sino que intentaremos penetrar en la profundidad desde la cual puede de veras aclararse el sentido de lo dicho.
La pregunta por el principio, por lo que hubo al comenzar, es una de las preguntas prístinas que hace el hombre. Está cimentada en su naturaleza. Este hombre se encuentra con las cosas y quiere saber ante todo: ¿Qué es esto? Y en seguida: ¿De dónde viene? ¿Qué había antes? Y así retrocediendo, hasta llegar a la pregunta: ¿Qué había antes de todo? ¿De dónde ha salido todo lo posterior?
Cuando se está junto a un río, surge por sí sola la consideración: ¿De dónde viene? Y sería una lección sobre cómo están constituidas las cosas de nuestro mundo, el poder llegar hasta su fuente, siempre siguiendo su orilla. Allí se experimentaría una calma peculiar: ¡Aquí empieza! Aquí surge lo que después, tras largo camino, siempre creciendo, lleva al otro punto que determina el río: la desembocadura en el mar. Y se vería esa fuente como un símbolo de la fuente absoluta de la arjé, del principio primitivo.
La pregunta por lo primero, por el principio, puede hacerse de diversos modos.
Se puede hacer según las ciencias naturales. Por ejemplo, se partiría de la abundancia de formas vivas que encontramos en el mundo, investigando cómo han llegado a ser. Siguiendo hacia atrás la serie de los grados de evolución, se llegaría por fin a uno primitivo, que sería "fuente" para todos los otros posteriores. En él sentiría el espíritu esa paz que da lo primero a quien ha experimentado la sucesión. Pero pronto se sentiría llevado más allá y preguntaría: Y ¿de dónde viene la primera vida?
Y empezaría de nuevo la búsqueda... Su pregunta podría también situarse en la Historia; en los fenómenos económicos, políticos, culturales, queriendo saber en cada ocasión qué ha habido antes, y antes, retrocediendo así hasta llegar a la primeras formas accesibles de existencia histórica. Si lograra llegar realmente al primer principio, el espíritu encontraría allí ese descanso de que hablábamos... Pero se puede también hacer la pregunta de otro modo, moviéndose por tanto por la sed de saber del intelecto cuanto por la exigencia que hay en el hombre personal de entenderse a sí mismo. Algo así hace todo el que, en una época de empuje hacia delante, siente la necesidad de mirar atrás, de examinar su vida, de conocer sus concatenaciones y contar a los demás cómo ha sido. También éste busca una fuente, la suya. Siente el pasar y se asegura de su comienzo. Así, pasando sobre sus tiempos de trabajo y lucha, regresa a su juventud, y más allá, a la niñez, y alcanzaría, totalmente su deseo si puliera entender cómo ha surgido él de la vida de sus adres y del aliento de Dios. Ahí llegaría a darse lienta plenamente de sí mismo.
A una pregunta de tal índole es a la que responde la Revelación. Su respuesta no tiene nada que ver con la ciencia. Recuerdo muy bien con qué esfuerzo se intentaba mostrar, todavía a principios este siglo, hasta qué punto coincidía el relato la creación en la Escritura con los resultados de ciencia. Era un trabajo de Sísifo, pues la doctrina del Génesis, desde el comienzo, no tiene nada que ver con la ciencia natural ni con la prehistoria, sino que se dirige al hombre que pregunta con piedad: ¿Dónde mana la fuente de mi existencia? ¿Qué soy yo? ¿Qué se quiere conmigo? ¿Desde dónde he de entenderme?
Intentemos recorrer este camino hasta la fuente. Naturalmente, a pasos rápidos, muy rápidos, entre los cuales queda demasiado por preguntar.
Imaginemos que en tiempo de Cristo hubiera llegado alguien a Jerusalén y hubiera preguntado: "¿Qué es lo más importante que hay en vuestra ciudad?" A eso le habrían respondido: "El Templo". El habría seguido preguntando: "¿Y por qué?" A eso quizá habría contestado su informador lo que dijeron los Apóstoles cuando salían del Templo con Jesús: "¡Qué piedras y qué construcciones!" (Mc 13, 1), pues el Templo que había levantado Herodes era una obra esplendorosa. Pero ésta no habría sido todavía la respuesta auténtica, que hubiera sido: "El Templo es la casa de Dios". Lugar de la morada sagrada en todos los sentidos, como se expresa en las palabras de Jesús niño, cuando Sus padres, tras de mucho buscarle, Le encuentran en el Templo, y Él dice: —"¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que yo esté en lo de mi Padre?" (Lc 2, 49).
Pero ese hombre habría seguido preguntando: "¿Siempre estuvo ahí el Templo?" "No", le habrían respondido; "Herodes lo construyó en lugar del anterior, que había levantado nuestro pueblo cuando volvió del cautiverio en Babilonia. Y antes de ése hubo otro, el primero, lleno de gloria, que levantó hace casi mil años Salomón, el tercer Rey".
Pero el camino de las preguntas llegaría aún más, atrás: "Entonces ¿vuestro pueblo siempre estuvo en este país?" "No, hemos venido de Egipto, hace casi un millar y medio de años. Allí tuvimos que vivir largo tiempo en servidumbre. Pero Dios envió un hombre que se llamaba Moisés, y que era poderoso y sabio. Él nos llevó a través del desierto; pero Dios caminaba con nosotros".
Acerquémonos a estas palabras. El que así habla, sabe lo que dice. Dios está por encima de todo lugar, de modo que está en todas partes y no necesita marchar para ir de un país a otro. Pero es cierto, y pertenece al misterio de la salvación, que estaba con Su pueblo y que caminó con él. Los seis primeros libros de la Escritura están llenos de ese misterio, donde empieza ya el misterio del Templo, para llegar a cumplimiento en la venida definitiva de Dios, en la Encarnación.
Pero el hombre de que hablamos no está contento todavía: "Entonces, ¿estuvisteis antes siempre en Egipto?" "No, nuestros antepasados llegaron allí en tiempo de la gran hambre, cuando todavía eran pocos. Allí se quedaron, al principio en paz, luego en dura servidumbre." "¿Y vuestro primer antepasado?" "Fue Abraham. Vivió al principio en Caldea. Entonces le llamó Dios y le prometió que se multiplicaría en un gran pueblo. Ese pueblo había de ser el pueblo de Dios, y por él cumpliría Dios su voluntad de salvación. Y ese pueblo somos nosotros ahora." "Pero antes de Abraham, ¿quién había?" "Fue un tiempo oscuro, en que la continuidad de la salvación sólo discurría como un hilo sutil, rodeada, mejor dicho, casi oprimida por ese pesado extrañamiento de Dios que era la culpa." "Culpa, dices, ¿qué culpa?" "La culpa del primer hombre, que traicionó la confianza de Dios e intentó hacerse él mismo señor de la vida.
"¿Y cómo llegó él a existir?" "Dios le creó, como hombre y mujer, en el esplendor de su imagen; del polvo de la tierra y del aliento de su boca. Le confió la tierra, y todo estaba en la paz del primer amor. Todo estaba sometido al hombre, pero éste a su vez servía a Dios, y esto era el Paraíso." "¿Y la tierra misma, y el cielo y todas las cosas que hay entre cielo y tierra? ¿De dónde han salido?" "Las hizo Dios. Y no necesitó que le ayudara nadie, ni tuvo que hacer un material para ello, sino que Su sabiduría lo concibió todo, y dio órdenes, y existió."
Así, el camino de las preguntas llegaría a retroceder al comienzo de todas las cosas; pero el primer capítulo de la Escritura relata cómo tuvo lugar este comienzo. El relato —ya lo dijimos— no tiene nada que ver con la ciencia, sino que es un poderoso himno, que, con la imagen de una semana, describe cómo el divino constructor, con su sabiduría y poder y cuidado amoroso, en seis días de trabajo, eleva el mundo al ser, para luego "descansar" en el séptimo día.
Ante todo, crea el caos primigenio, mugiendo sin forma. Luego los grandes órdenes y formas; la luz, en alternancia de día y noche; el ámbito de la altura con los fenómenos de la atmósfera, y el de la tierra, en que el hombre debe llevar su vida; la división del ámbito del mundo entre tierra y mar; la vegetación, su diversidad; las estrellas, con sus constelaciones; el mundo de los animales, en el agua, en el aire y en la tierra; en fin, el hombre, con su naturaleza corpóreo-espiritual, que es imagen de Dios, y que está destinado por ello a dominar el mundo.
Pero todo el relato queda dominado, como por una bóveda, por la primera frase: "En el principio Dios creó el cielo y la tierra", expresión bíblica de "el Universo". Después, al surgir los diversos órdenes y formas, se dice en cada ocasión: "Hizo", una palabra que representa el trabajo divino. Pero para el principio propiamente dicho, se expresa: "Creó". Lo que significa esta palabra, no lo entiende ningún hombre. Es el misterio prístino. Ahí reside el comienzo Absoluto.
Pero a ese hombre que preguntara, le habría llegado corazón lo dicho sobre la culpa, y querría oír hablar sobre el otro principio, el segundo, el malo, que está contenido en el primero, que surgió puro ajeno de la gracia creativa de Dios. Así, pues, seguirá la preguntando:
"Dices que Dios creó al hombre. ¿Era entonces tal como es ahora? ¿Lleno de violencia, de codicia, de mentira, de odio?" "No", contestaría el preguntado, "sino que en esa gran elevación al primer comienzo hay un punto donde casi se habría llegado al fin. En efecto, el hombre no había de crecer del mismo modo que la planta o el animal, sino que él había de hacerlo en libertad. Pero la libertad tiene lugar en la decisión. Así Dios le puso delante una decisión de la que había de depender su destino. En la forma del Paraíso, le había entregado el mundo. Merced al señorío que residía en su semejanza a Dios, el hombre había de "conservarlo y cultivarlo". Pero en un signo, el árbol del conocimiento, debía manifestar si lo quería hacer en verdad y obediencia. Y creyó la mentira del seductor, y tuvo la pretensión de querer ser Dios él mismo".
Ese fue el segundo principio, el malo, y hubiera podido dar lugar al fin inmediatamente. Pues Dios había amenazado al hombre: "Si coméis del árbol, moriréis." Por tanto, en realidad habrían debido morir en su pecado. Pues el hombre puro, el originalmente inalterado, no comete la culpa más terrible y sigue después viviendo. Eso sólo lo podemos hacer nosotros, los apestados por el pecado. Pero Dios le permitió seguir viviendo.
Crear y ser creado
Corresponde a la esencia del hombre tener que preguntar por lo que ha sido, a la vista de lo que es. Esa pregunta puede hacerla científicamente. Entonces investiga cómo el fenómeno dado en cada ocasión está condicionado por otro anterior, y éste a su vez por otro precedente, y así sucesivamente: impulsado por el deseo de llegar a lo primero de todo, para luego, en camino de vuelta, comprender lo posterior... Pero, como hemos visto, también puede plantear la pregunta de otro modo: recorriendo hacia arriba la corriente de su vida personal: ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde mis padres? ¿De dónde mi pueblo? ¿De dónde la Humanidad, como unidad de esos seres de que formo parte, y que realizan su trabajo en la tierra? Por el camino de esas preguntas, busca su primer principio propio, para entender desde él su existencia...
Esta segunda pregunta es la que hemos hecho a la Revelación de Dios, a la Sagrada Escritura. Nos ha llevado paso a paso a ese comienzo, tal como está expresado en la poderosa frase: "En el principio Dios creó el cielo y la tierra", esto es, el mundo. Ese es el auténtico principio. En él comienza todo.
Para entender mejor lo que dice la Revelación, sin embargo, tenemos que considerar antes otra respuesta asimismo religioso, a saber, la que da la mitología.
Aparece un ser poderoso, resplandeciendo heroicamente, o esforzándose oscuramente, para dar forma y ordenar. Pero no es lo primero de todo. Antes de él ya había algo diverso, a saber, el caos, lo informe, lo inaprehensible e innombrable, la posibilidad primitiva, el dominio prístino: algo entre dos luces, que nos trastorna pensar. Y ese caos, dice el mito, estaba siempre, sin comienzo... Otra respuesta dice: Nuestro mundo surgió una vez, cuando lo produjo la muda necesidad. Pero antes de él estaba el hundimiento de otro mundo anterior, que igualmente tuvo su comienzo; y antes de ése, a su vez, el hundimiento del mundo que le precedió: una serie que retrocede hasta perderse de vista, y en que siempre un mundo empieza a ser después que otro ha llegado a su fin antes de él, en desconsoladora cadena de repeticiones. Ni en la primera respuesta mítica, ni en esta otra, ni en ninguna, adquiere sentido claro el concepto de principio. De un principio auténtico y puro habla sólo la Revelación. Esta, la única sabedora, lo manifiesta.
Ese principio lo expresan las palabras: "Dios creó". Y creó "cielo y tierra", esto es, todo. ¿Qué había antes de ese principio? Nada. Pero con eso no se alude a la nada borrosa del pensamiento vago; esa niebla de ser, que no es y sin embargo es. Tampoco a la nada de que hoy se dice tanto que amenaza al ser, engendro del miedo del espíritu que no cree. Sino la nada auténtica y limpia. Y ¿qué era? ¡Dios! Pero Dios no está en ninguna cadena de devenir y pasar. Es, sencillamente; como lo dijo Él mismo al manifestar: "Yo soy el que soy" (Ex 3, 14). Por sí mismo es y no necesita de ninguna cosa. Si no hubiera nada sino Dios —la frase es insensata, pero hay formas sin sentido que nos hacen falta porque no tenemos nada mejor para decir lo que queremos decir— entonces, sin embargo, habría "todo", y "bastaría". Si preguntamos desde lo íntimo de nuestra existencia: ¿qué existe?, o más correctamente ¿quién existe?, la respuesta dice: Dios. Con eso ya está dicho todo. Pero luego, además, ante Dios y mediante Él, como don, en definitiva incomprensible, de su generosidad, estamos nosotros; el mundo y los hombres en Él.
Tal, amigos, es la ordenación de la verdad; Dios es El que es; y nosotros podemos ser ante Él. Si esto vive en nuestro espíritu, tan claro y fuerte que en seguida avise de algún modo en cuanto resulte herido, entonces tenemos ahí el fundamento de la verdad.
Dios ha creado. ¿Qué ha creado? Todo, y el conjunto
¿Ha tenido para ello un material, como los demiurgos del mito? No, ninguno y de ninguna especie. Incluso el caos, Él lo ha llamado a ser; pues aquello inicial, de que dice el segundo versículo del Génesis que estaba "desierto y confuso", aparece dentro del conjunto total, del que proclama el primer versículo que "en el principio Dios creó el cielo y la tierra". Es la materia prima que tía preparado el Maestro para las realizaciones dentro del mundo.
¿Ha tenido Dios alguna base previa para su obra universal? ¿Ha habido alguna idea, en eterna situación prototípica, para que Él creara conforme a ella? Tampoco. No sólo lo ha creado, sino que lo ha inventado todo. ¿Notan ustedes qué hermosa es la palabra "inventar", sacar con el pensamiento desde la sabiduría eterna?
¿Estuvo alguien a su lado cuando creó? Nadie. Nadie le ayudó en su obra, superadora de todo concepto. Nadie compartió con Él la inimaginable responsabilidad. Nadie estuvo a su lado en esa cosa inaudita, sólo soportable por Dios, que es la realización primitiva.
Esa acción ha fundado nuestra existencia. En ella están las raíces de nuestra esencia. Si preguntamos: ¿A dónde vamos a parar en definitiva retrocediendo por el camino del devenir de nuestra consistencia?, entonces llegamos aquí: a que Él ha creado al mundo, al hombre, a mí.
Intentemos acercarnos un poco a esto. Las grandes ideas de la fe tienen dos propiedades: son sencillas, como la luz, pero también insondables —como la luz también—: pues ¿quién, aunque sus ojos fueran más capaces de ver que ningún aparato, habría llegado jamás al fondo de la clara luz? Por eso, las ideas de la fe pueden penetrar incluso en la persona as simple, si su corazón está abierto; pero ningún espíritu las agota, por poderoso que sea.
Si queremos acercarnos a la verdad de que Dios ha creado, debemos hacerlo pensando: Dios me ha creado; ha creado el mundo, y a mí en el mundo. Debo ponerme ante la irradiación de la voluntad divina; debo adentrarme por ella, hasta aquello último e íntimo: que Dios tiene intención de mí. Y hacerlo con todo silencio; una vez y otra, hasta que Dios quizá conceda un día darme cuenta de la dichosa verdad que yo existo por Su voluntad. Quizá me conceda incluso sentir Su mirada, que descansa en mí, y alegrarme con la certidumbre de que vivo de esa mirada.
Ciertamente, puede ocurrir que surja la rebeldía: No quiero ser creado. En efecto, esta rebeldía, como voluntad de autonomía, se despliega a través de toda Edad Moderna, y puede tomar muy diversas formas. Por ejemplo, la del idealismo, que dice: Ábrete paso, presintiendo y experimentando, a través de pequeño Yo, hasta la hondura interior, y entonces centrarás allí el Yo absoluto y podrás decir: Eso soy yo; y el mundo lo he creado yo. O también la rama contraria, que dice: Eso son ilusiones: errores del pensamiento cubiertos por sensaciones de mundo. La verdad es que yo procedo de la Naturaleza, como la planta y el animal; igual que éstos, vuelvo desaparecer dentro de la Naturaleza; y no hay más.
Amigos míos, ¿no es extraño que el hombre de la Edad Moderna vuelva una vez y otra a pensar esas dos ideas; por un lado; Yo soy Dios; y por el otro lado: Yo soy un trozo de Naturaleza? ¿Ven cómo se ha perdido la verdad fundamental, y el pensamiento titubea de un extravío a su contrario? Pero el peligro de que esto ocurra, de algún modo, abierto u oculto, sigue dándose para cada uno de nosotros. Por tanto debemos aceptar que hemos sido creados. Recibirnos a nosotros mismos de la mano de Dios. Habitar y habituarnos a estar en este modo de recibirnos a nosotros mismos, tan poco habitual.
Pero quizá se despierta también otra clase de resistencia, a saber: la angustia. Podría expresarse así: Si es verdad que Dios me ha creado ¿qué es de mí entonces?
¿Puedo ser realmente, si Él es, y es como Quien le manifiesta la Revelación? ¿Puedo tener dignidad, ser libre, regir y trabajar, si su sombra pende sobre mí? Pues ya se 'ha afirmado en todas las formas —filosófica, política, artística— que la disyuntiva a donde va a parar todo es ésta: Dios o el hombre: Él o yo. Si alguien piensa así, es que en él actúa una idea falsa: que Dios es Otro; el gran Otro que oprime al hombre. Pero no es precisamente el Otro, sino Aquél que ha hecho que yo exista, que sea yo mismo, real, auténticamente y sin envidias. Los dioses de los paganos envidian al hombre, tienen celos de su existencia, porque son seres ambiguos, que no están propiamente en el ser. Pero Dios, el ser vivo, ¿cómo iba a hacérsenos peligroso, si vive intacto en su majestad, y su voluntad es el fundamento para todo lo que yo soy? Si Dios —idea tan insensata como horrible— cesara de ser, entonces yo me reduciría a la nada. Pero Él es precisamente el que me ha situado en mi ser, de tal modo que existo y vivo y ando por mi pie; y tengo libertad, incluso la temible libertad de poderme volver contra Él. ¿Quién puede hacer nada semejante? ¿Quién puede ni siquiera concebirlo? ¿Cómo habría yo de tener miedo ante Él?
No; cuanto con mayor riqueza viva Dios en mí, cuanto más poderosamente actúe su voluntad en mí, más viva y libremente llego yo a ser yo mismo. Esa es la verdad, y todo lo demás engaña y deforma.
Pero la respuesta del corazón que surge de esta situación de haber sido creado, es la oración. Se la ha olvidado y desaprendido mucho, porque la idea de Dios se ha encogido mucho, haciéndose pequeña y mísera. Por eso, la idea de Dios ya no incita a la oración, pues ésta es un gran acto. Es la profunda inclinación del interior, que surge de esta experiencia: Dios "es el que es"; yo, en cambio, soy por Él y ante Él. Ese acto es verdad, produce verdad; la verdad fundamental, con que empieza todo lo demás. Y producir verdad, es paz y es libertad. Eso ocurre en la oración. No podemos empezar bien el día, amigos míos, sino pensando esta idea, con toda la quietud y profundidad que podamos: Tú, Dios, existes y existes aquí; yo, en cambio, estoy ante Ti. Así se inclinará por sí mismo nuestro interior, de un modo que verdad y libertad y nobleza.
Otra cosa que surge de la fe en la Creación, es confianza. No podemos hacer nada mejor que entregarnos a la sabiduría de Dios, que nos ha concebido, y a su bondad, que nos ha dado a nosotros mismos. ¿Quién va a tener buena intención para con nosotros, desde la misma base, sino Él? ¿De quién podríamos esperar más que de Él? Y la miseria de nuestra existencia ¿no procede de que nos damos por contentos con su cómoda estrechez y no reclamamos Su generosidad? Ciertamente, ésta sería muy exigente, y tendríamos que esforzarnos. Pero nos llevaría a lo mayor y más libre; ¿quién puede decir hasta dónde?
Y, por fin, otra cosa: el agradecimiento. ¿Hemos probado ya alguna vez a agradecer a Dios que existimos? Entonces sabemos que nos hace bien y nos salva. Nos pone de acuerdo con nosotros mismos, es decir desde lo más íntimo: Te doy gracias, Señor, de que puedo existir. Pues esto no es obvio. Podría ser también, en efecto, que Él no hubiera querido que yo existiera. Y es un asombro indecible que su decisión haya caído en este sentido: que debo existir yo —y existir para siempre— pero piénsenlo, ¡para siempre! Nunca me extinguiré. Es verdad que moriré terrenalmente, seguro; pero resucitaré y viviré eternamente, como Él ha prometido; y entonces habrá por fin vida eterna. Con eso no se pierde de vista nada de lo difícil que tenemos encima: privación, enfermedad, preocupación; nada de eso. Pero en la raíz de todo están las palabras: Te doy gracias de que puedo existir.
Son actos fundamentales de la piedad. Fácilmente les hace retraerse la exterioridad, y sin embargo son muy importantes. Intenten ustedes ir en ellos a Dios: Sentirán qué salud interior les dan: la aceptación del haber sido creados... la adoración al único ser verdaderamente existente... la confianza en su sabiduría y bondad creativas... el agradecimiento por todo.
Tentación y pecado
En nuestras pasadas consideraciones hemos visto que tenía que someterse a una prueba esa situación de armonía concedida por la gracia, en que estaba el primer hombre respecto a Dios, y en que, por Dios, vivía consigo mismo y con todas las cosas. Debía hacerse evidente que el hombre tenía la seriedad de la decisión auténtica al querer aquello que sostenía toda su situación: la obediencia de la criatura respecto al Creador, y con ella, la verdad del ser. Esta decisión se expresa en la Escritura con una imagen: el hombre debía reconocer como prohibido un árbol en medio de la abundancia de tantos árboles, ricos en fruto. De todos podía comer; de ése, no. Y no porque la prohibición del fruto se expresara simbólicamente una crisis esencial del conjunto de la vida, sino porque ahí se yergue la grandeza de Dios, requiriendo obediencia.
Y entonces se dice en el tercer capítulo: "Pero la serpiente era el más astuto animal del campo que Dios había hecho. Dijo a la mujer: Entonces, ¿Dios ha dicho: No podéis comer de ningún árbol del jardín? La mujer dijo a la serpiente: Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín: solamente, de los frutos del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: No comáis de ellos, ni los toquéis, porque si no, moriréis. La serpiente dijo a la mujer: ¡De ningún modo moriréis! Pero Dios sabe que en cuanto comáis de ellos, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer de él, hermoso de ver, y deseable para adquirir entendimiento. Tomó de su fruto, comió y dio a su marido, que estaba con ella, y que también comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos" (1-7).
Un texto abismal. ¿Qué se dice en él?
Ante todo: El mal no estaba en la primera naturaleza del hombre, ni él lo trajo por su propia iniciativa al mundo, sino que le salió al paso. Su origen tiene la forma de una tentación por voluntad ajena, y el pecado consistió en que el hombre cedió a esa voluntad. Por tanto, hay ahí alguien que odia a Dios y su orden, y que quiere incluir al hombre en ese odio.
La naturaleza humana no era originalmente como la conocemos ahora, con tendencias buenas y malas, con potencias ordenadoras y desordenadoras, de las cuales estas últimas se hubieran despertado en alguna ocasión. Ni mucho menos ocurre, como dice una interpretación cínica, en el fondo estúpida, que los hombres se aburrieran en el Paraíso, y eso les hubiera llevado a que sólo el mal es interesante. No se habla de esto ni de nada semejante, sino que la Revelación dice que la historia del bien y del mal se retrotrae hasta el reino del puro espíritu, y que allí tuvo lugar la primera alternativa.
Lo que esto significa, se hace visible sólo en el curso de la Revelación, y alcanza su plena claridad en la tentación de Cristo (Mt 4, 1 ss.). Ahí se nos dice que hay un ser que quiere arrancar de Dios al hombre, y mediante éste, al mundo: Satán, él y los suyos. Este no significa, como tantas veces se entiende, el principio del mal. No hay tal principio del mal. No lograrán ustedes, amigos míos, pensar semejante principio. Afirmarlo constituye la misma insensatez que afirmar un principio de la falsedad. El gnosticismo pensó así, y declaró que el mal era uno de los dos elementos básicos de la existencia: muchos lo han repetido, pensando expresar una profunda sabiduría. Pero lo único que existe es el principio del bien y de la verdad, y éste es Dios. Sin embargo, la libertad puede ponerse contra él, en negación y desobediencia, y eso es el mal. Así, no hay ningún ser que sea malo por naturaleza, sino que sólo hay seres que se han rebelado contra Dios; cuya decisión les ha penetrado hasta la médula, y ahora Le odian.
Esto lo manifestó Cristo. Por eso hemos de saber que tenemos enemigos que quieren nuestra perdición, Satán y los suyos. Siempre ha estado en actuación. El fue quien tentó a los primeros hombres.
No se dice su nombre, sino que, una vez más, aparece una imagen, la de la serpiente.
En sí, este animal es como los demás, y en cuanto tal, tan escasamente malo como un águila o un león. Lo que da pie a esta imagen es la impresión que produce la serpiente: se mueve sin ruido, se desliza al avanzar, como escapando, es muda y fría, y su mordedura envenena. Todo ello se condensa en la expresión: "astuta". Por eso puede servir de imagen para Satán, que se acerca, en frío y pérfido, al hombre, para destruirle su vida.
Dice: "Entonces, ¿Dios ha dicho: No podéis comer de ningún árbol del jardín?" Ya observan ustedes que la primera frase crea en seguida una atmósfera de ambigüedad. No dice: Dios ha dicho... a lo cual correspondiera la clara respuesta: es cierto. Sino: ¿es cierto lo que se oye decir? Una penumbra, pues, en que no se separan limpiamente y con claridad el sí y el no, el bien y el mal. ¿Cuál hubiera sido la respuesta adecuada? No dar ninguna en absoluto. Pues la mujer, al ser interpelada, sabe en la claridad de su ánimo: lo que ahí alienta, no es bueno: ahí dentro no está Dios. Por eso debió rehusar todo diálogo. En vez de eso, contesta, y así ya se entregó. Cierto es que todavía dice, defendiendo: "Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín." Pero ¿qué necesidad tiene de defender a Dios? ¿Por qué tiene que dar cuentas a ese ser malo sobre la acción de Dios? Esto ya es traición a la sagrada confianza que ha puesto en el hombre el magnánimo amor de Dios.
Luego dice: "Solamente, de los frutos del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: No comáis de ellos, ni los toquéis, porque si no, moriréis" (3). ¡Pero Dios no ha dicho eso! Defiende a Dios con una exageración. ¿Y quién exagera? El que ya está inseguro. Intenta remachar la validez de lo que ya no está muy sólido para él.
Entonces sabe la serpiente que ha llevado la intranquilidad al ánimo de la mujer, y que es hora del ataque descubierto.
"La serpiente dijo a la mujer: ¡De ningún modo moriréis! Pero Dios sabe que en cuanto comáis de ellos, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal" (4-5). El ataque se dirige contra la mente e intención de Dios. El Tentador se presenta como si estuviera bien informado. Su mirada penetra más allá de todo el orden de las cosas —hoy se diría más allá del engaño de los curas, más allá de las maniobras de los capitalistas—. Sabe cómo están las cosas en realidad, y se lo explica a los hombres. ¿Qué significa esto? Prescindamos por ahora de la deformación de toda verdad, que aquí tiene lugar, y preguntemos: ¿Cuándo se habla entonces adecuadamente de Dios? En tanto se está vivamente en la relación que fundamenta toda nuestra existencia: Tú, Creador y Señor; yo, hombre, Tu criatura. Sobre El no se puede hablar con objetividad imparcial, sino sólo con fe y con obediencia radical. Aquí se incita al hombre a salir de esa obediencia, poniéndose en un punto de vista de presunta crítica independiente, desde el cual juzgará autónomamente sobre Dios y la existencia: en sentido filosófico, sociológico, histórico o como se quiera. Entonces decidirá si Dios actúa correctamente, si tiene intención justa, incluso si es en absoluto Dios.
Y luego sigue diciendo el Tentador: ¿Sabéis también por qué Dios os prohíbe el fruto? Porque tiene miedo... Pero ¿cómo? Satán falsea la verdadera imagen del Dios vivo transformándolo en el Dios mitológico. El Dios mitológico, en efecto, es un ser cuya soberanía depende de circunstancias, y una de ellas es el saber mágico sobre los misterios de la existencia. Este saber confiere poder: mientras que lo tiene él sólo, está seguro de su soberanía. Pero si otros seres obtienen ese saber, se pone en peligro su poder, y el dios de la hora actual del mundo será destronado por el de la próxima... Tal es el núcleo de lo que dice Satán. Convierte al Dios puro, grande, no necesitado de nada, eterno, en un numen que depende de las condiciones del mundo, y da al hombre la idea de que puede destruir esas condiciones y ponerse en el lugar de Dios.
La tentación debió ser terrible, pues tocó el sentido vital de los primeros hombres. Estos no eran unos niños, sino seres que resplandecían con la plenitud de pura fuerza, tal como había surgido del poder creador de Dios. Ellos percibían esa fuerza: y entonces dice la tentación: El poder vital que sentís, puede hacerse mucho mayor todavía. Puede abarcar el mundo, puede mandar sobre el Universo. Podéis llegar a ser sus soberanos, tal como ahora es Dios su soberano. Con eso el Tentador destruye la relación humana de semejanza a Dios, en que descansa la verdad del hombre; la destruye con la mentira de la igualdad; más aún, de la superioridad.
Estos influjos los recibe la mujer al escuchar, y de repente el árbol, que hasta un momento antes estaba en la inaccesibilidad de la prohibición sagrada, se vuelve seductor, incitante, prometedor: "Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer de él, hermoso de ver y deseable para adquirir entendimiento. Tomó de su fruto, comió y dio a su mando, que estaba con ella, y que también comió" (6).
La tentación empezó por atacar a la mujer, porque el sentido unitivo de su naturaleza la hace más susceptible para que se le borren las distinciones. Desde ella, el efecto pasa al hombre. El pudo haberle puesto término, pero también sucumbió.
Y se cambia todo: "Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos" (7). Ya antes se había dicho: "Los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza." Era otra desnudez: la del puro estar abiertos. Lo que eran, podían verlo todos, pues todo estaba puro. La pureza surge en el espíritu: si éste está claro, lo está también el cuerpo. Ahora ha tenido lugar la caída en el espíritu. La rebeldía ha puesto al hombre en contradicción con Dios, y por tanto, también consigo mismo. Esto le desordena también el instinto y los sentidos, y se avergüenza. Se siente asaltado por los poderes de la destrucción, y trata de defenderse con la cubierta del vestido.
Amigos míos, lean con cuidado este breve relato: verán qué conocimiento del hombre se expresa en él Será para ustedes como 'un espejo, en que no sólo se ve reflejado un suceso que ocurrió antaño, al principio de la historia misma, sino que sentirán: En esa historia he estado yo mismo.
Romano Guardini, en unav.edu/
Nueva Revista
Nueva Revista rastrea la huella del cristianismo en textos de Víctor Lapuente, Marcello Pera, Irene Vallejo, Rob Riemen, Ana Iris Simón, Michael Sandel y Byung-Chul Han
Roberto Calvo Macías y Miguel Ángel Iriarte
Se cumplen diez años de la Primavera Árabe. El balance de aquellas revueltas ilusionantes en una docena de países que el mundo siguió en tiempo real a través de los medios y las redes sociales es muy desigual. Solo una democracia surgida entonces, Túnez, continúa como tal hoy. En Egipto y Libia, a pesar de la caída de sus viejos hombres fuertes (Hosni Mubarak y Muamar el Gadafi), no cabe hablar de mejoras de entidad. Entre los frutos más amargos, medio millón de muertos, unos doce millones de desplazados, toneladas de escombros, economías destrozadas, endurecimiento de algunos regímenes, varios conflictos activos y una guerra civil particularmente desgarradora en Siria.
Mohamed Bouazizi yace tendido en el suelo, rodeado de decenas de personas en la localidad turística tunecina de Sidi Bouzid. Son las 11:40 h del 17 de diciembre de 2010. El 90% de su cuerpo sufre quemaduras graves. Desesperado y fuera de sí, se ha inmolado después de que la policía destruyera sus escasas pertenencias de vendedor ambulante diciendo que carecía de permiso. Casi irreconocible por las heridas, le trasladan consecutivamente a tres hospitales en Sidi Bouzid, Ben Arous y Sfax. Demasiado tarde. Tras diecinueve días de tratamientos muy deficientes, fallece en su cama mientras miles de tunecinos toman las calles exigiendo democracia. Sin buscarlo, Bouazizi ha pasado a la historia y no solo ha incendiado su propio cuerpo sino una de las zonas ya de por sí más inflamables del planeta. Es el comienzo de la Primavera Árabe. Su muerte actuó como catalizador de un descontento social acumulado durante décadas —motivado casi siempre por la corrupción, la represión policial, la falta de derechos fundamentales, el hambre y el desempleo— y precipitó la oleada revolucionaria de más envergadura desde la caída del bloque soviético entre 1989 y 1991.
Ciertamente, el norte de África y Oriente Medio constituyen una zona caliente del planeta. Allí, cualquier acontecimiento —más en los países asiáticos— tiene una repercusión global. Las causas son múltiples: de un lado, su relevancia histórica y cultural como cuna de civilizaciones milenarias y sede de los lugares santos para las tres religiones monoteístas —islam, cristianismo y judaísmo—. Por otra parte, la geopolítica desde mediados del siglo XX, en especial tras la descolonización africana y el nacimiento del Estado de Israel en 1948, la ha convertido en escenario de tres conflictos que vertebran una larga espiral destructiva: el árabe-israelí, la división del islam en sus facciones suní y chií —que proviene del año 632 cuando, a la muerte de Mahoma, los primeros siguieron al suegro del profeta, Abu-Bakr, y los segundos a su yerno Alí—, y la tendencia de algunos actores externos (la OTAN y Rusia) a proyectar allí sus ambiciones económicas y políticas a través de injerencias agresivas o miradas hacia otro lado. A todo ello hay que añadir la proliferación de grupos terroristas de diversa entidad, sobre todo el ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), nacido en 2014 a la sombra de Al Qaeda. Y tampoco conviene olvidar factores como la abundancia de petróleo y gas en la zona y el demencial volumen de venta de armas, con un flujo de material hacia Oriente Medio que —según un informe de Amnistía Internacional— creció un 87% entre 2009 y 2018, algo «lógico» teniendo en cuenta que Estados Unidos es el primer exportador mundial y Arabia Saudí el principal importador.
Esperanza inicial
Tras la muerte de Bouazizi, en pocos meses, las protestas tunecinas se trasladaron, con distintas intensidades, a Argelia, Egipto, Libia, Siria, Yemen, Jordania, Baréin, Irak, Sudán, Omán, Mauritania, Yibuti, Somalia, Arabia Saudí, Líbano, Kuwait, Marruecos y Sáhara Occidental. El entusiasmo de aquellas revueltas se vio alentado por los éxitos iniciales en las calles y en las sedes políticas y por un rasgo muy característico de las movilizaciones: el protagonismo de las redes sociales. Internet se había generalizado en los hogares y negocios gracias a programas de la Unión Europea a comienzos de la década, y precisamente en 2010 se produjo la consagración de las redes: Facebook pasó de 350 a 600 millones de usuarios y Twitter de 75 a 175. En este contexto, se convirtieron en cadenas de transmisión de la chispa revolucionaria. Esta difusión mediática facilitó la convocatoria clandestina de eventos y la viralización del espíritu que había animado las protestas en Túnez: el deseo de más democracia y mayor bienestar. Toda la región sufría las consecuencias de la crisis económica mundial del momento, agravada por la carencia de derechos y las desigualdades sociales.
En algo más de un año se sucedieron derrocamientos impensables pocos meses antes: el 14 de enero de 2011 en Túnez cayó la dictadura de corte nacionalista presidida desde 1988 por Zine El Abidine Ben Ali. El dictador huyó a Arabia Saudí y falleció allí en 2019, tras ser juzgado y condenado por corrupción a treinta y cinco años de cárcel, más bien simbólicamente porque Ben Ali contemplaba todo desde el exilio.
Egipto tomó el relevo de Túnez. El país del Nilo vivía bajo la presidencia firme de Hosni Mubarak desde 1981. El 25 de enero comenzaron las primeras protestas. A pesar de la restricción general de acceso a internet decretada por el Gobierno, grupos disidentes convocaron manifestaciones a través de Facebook en un lugar que se convirtió en un icono de la revolución: la plaza Tahrir de El Cairo. Mubarak, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas —cuyos mandos se negaron a disparar sobre la población—, dimitió el 11 de febrero. Fue juzgado y encarcelado en Egipto hasta 2017. Después vivió en su casa de El Cairo, donde falleció en 2020.
Paralelamente, Libia sufría su propia revolución. El estrafalario líder Muamar el Gadafi llevaba al frente del país 41 años. El 13 de enero de 2011 miles de manifestantes se echaron a la calle exigiendo el fin de la corrupción pero Gadafi se aferró al poder y comenzó uno de los enfrentamientos más crudos de la Primavera Árabe. Entre treinta mil y cincuenta mil personas fallecieron hasta que el 20 de octubre un grupo de detractores asesinó a Gadafi cuando trataba de huir. Aunque la euforia era el sentimiento predominante, el sabor agridulce dejado por la cantidad de muertos y la crueldad de la guerra en ciudades como Bengasi contribuyó a moderar las expectativas de transición hacia la democracia no solo en Libia sino en toda la zona.
Otros gobernantes tomaron buena nota de lo sucedido en Túnez, Egipto y Libia y procuraron sofocar las revueltas. En Marruecos el rey Mohamed VI anunció una nueva constitución, que sustituyó a la de 1996, y que incluyó la disminución de las atribuciones del monarca, el aumento de derechos y libertades fundamentales y mayores cotas de representatividad democrática. Jordania, Omán y Kuwait remodelaron sus Gobiernos y, tras el escudo de una tímida renovación ministerial y prometiendo las reformas solicitadas, vieron pasar el fantasma de la revolución por delante de sus puertas. Otros países, como Arabia Saudí, Líbano, Mauritania, Sudán o Yibuti solo conocieron revueltas de baja intensidad, con manifestaciones aisladas.
Ese estancamiento revolucionario tras la euforia inicial se percibió con particular claridad en Argelia. Este país, rico en petróleo y gas, estaba gobernado por el rocoso militar Abdelaziz Bouteflika desde 1999. En un alarde de generosidad según sus estándares, anunció mayor participación democrática y derogó el estado de emergencia en vigor desde hacía diecinueve años. La oposición clamó por la democratización total del país y la mejora de las condiciones de vida. Las manifestaciones dejaron una decena de muertes y un Bouteflika tocado pero no hundido. Solo tras las elecciones de 2019 cedió el paso a un nuevo presidente, Abdelkader Bensalah.
Los peor parados fueron, sin duda, Yemen y Siria. Para ellos, la Primavera Árabe marcó el comienzo de conflictos que se han prolongado hasta hoy. En el primer caso, la corrupción política unida a la pésima gestión económica de Ali Abdullah Saleh, al frente de Yemen desde 1979, provocó su salida y el nombramieto del actual presidente, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. Saleh se marchó a Estados Unidos, volvió en 2012 a su país y terminó asesinado por sus opositores en 2017. La revolución dejó una nación dividida entre suníes —partidarios de Al-Hadi apoyados por Arabia Saudí— y el Comité Revolucionario Yemení, secundado por la principal potencia chií: Irán.
En Siria, las manifestaciones contra el presidente Bashar al-Ásad —en el poder desde el año 2000 y uno de los personajes clave de la zona— desencadenaron una represión extremadamente dura; ante la formación de grupos organizados, como el Ejército Libre de Siria, Al-Ásad ordenó bombardeos contra enclaves con presencia rebelde, en los que la población civil se llevó la peor parte. Según la ONU, en los dos años posteriores al levantamiento murieron en Siria cerca de cien mil personas.
Balance muy dispar
En pocos meses, tras las ilusionantes imágenes de la plaza Tahrir de El Cairo o los derrocamientos de Mubarak y Gadafi, la Primavera Árabe se estancó o, más bien, fue sofocada por los gobernantes. Algunos analistas llegaron a hablar de «Invierno Árabe», probablemente a raíz del artículo «Arab Spring or Arab Winter?» publicado en The New Yorker en 2014. Querían expresar que, en ese periodo, la democracia en el Magreb y Oriente Medio, lejos de abrirse camino, había retrocedido. Pero, realmente, ¿qué valoración cabe hacer de la ola revolucionaria de aquellos meses de 2011? The Economist dejó clara su postura en un texto de diciembre de 2020: «La región es menos libre y más pobre que en 2010».
A nivel político la revolución afectó de manera heterogénea a tres tipos de países: en los regímenes menos totalitarios y más cercanos a Occidente —Túnez, Marruecos o Argelia— fue donde las revueltas cosecharon un éxito mayor. Por su parte, las dictaduras más autoritarias —Siria, Libia, Egipto y Yemen— sufrieron primero un fuerte estallido social durante meses y, con excepción de Egipto, largas guerras civiles después. Por último, las monarquías del golfo Pérsico —Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos— reaccionaron con rapidez y moderación, combinando los ceses de altos cargos con el impulso de tímidas reformas sociales y un aumento de la inversión en servicios públicos.
Para la economía, las consecuencias resultaron demoledoras. Por ejemplo, según un informe de 2013 del banco británico HSBC, Egipto, Túnez, Libia, Siria, Jordania, Líbano y Baréin sufrieron una caída de un 35% en su producto interior bruto. La desestabilización social generó una fuerte huida de capitales y la caída del turismo dejó sin una fuente de ingresos vital a Túnez, Egipto y Siria, los principales destinos turísticos del mundo islámico. El informe de HSBC cifra en 800.000 millones de dólares el total de pérdidas en la región.
Por otra parte, la fragmentación social y política favoreció el surgimiento de organizaciones terroristas. Poco después de la Primavera Árabe, en 2014, nació en la ciudad iraquí de Mosul el ISIS. Este grupo wahabita —desviación extremista suní que aspira a la instauración de la sharía como ley fundamental— se ha convertido en una voz de referencia en la zona, especialmente por sus ataques en Irak, Siria y Líbano y la proliferación de atentados en ciudades occidentales como París (2015), Bruselas (2016), Niza (2016) o Barcelona (2017).
No obstante, y pese a la mayoritaria derrota política, la Primavera Árabe cosechó el éxito, a priori silencioso, de demostrar que los cambios eran posibles en una zona acostumbrada a una especie de anestesia general permanente. Esta es la opinión, entre otros, de José Levy, corresponsal en Jerusalén de CNN en Español: «La Primavera Árabe sembró una semilla de cambio y, sin duda, la democracia llegará. La incógnita es cuándo». Y también la impresión del historiador británico Eric Hobsbawn, que, en unas declaraciones para la BBC, comparó las revueltas árabes con las revoluciones europeas de 1848, que solo adquirieron relevancia a largo plazo y que compartieron, según él, dos elementos fundamentales: el descontento general de todo el mundo cultural y político que las precedía y el protagonismo de las clases medias.
Siria: una guerra mundial en miniatura
Los conflictos de Yemen y Siria constituyen las secuelas más dolorosas de la Primavera Árabe. Aunque estos países llevaban décadas de inestabilidad, desde 2015 y 2011 respectivamente están viviendo un proceso de autodestrucción que se ha llevado cientos de miles de vidas y, en muchos casos, la esperanza de alcanzar un final si no feliz al menos aceptable.
En Yemen, en 2014, Al-Hadi, líder del país tras los sucesos de 2011, sufrió un golpe de Estado por parte de las hutíes —facción islámica mayoritariamente chií—, a raíz del cual estalló en 2015 una guerra civil con frecuencia olvidada en Occidente. A pesar del apoyo de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes al presidente, los rebeldes, con el respaldo activo de Irán, tomaron y mantienen algunas de las ciudades más importantes, como Saná, la capital. En medio del caos, el ISIS inició su actividad terrorista en Yemen, sin alinearse con ninguno de los dos bloques principales. Según la ONU, la cifra de víctimas mortales supera hoy las 230.000, la mayoría de ellas «por causas indirectas» como la falta de alimentos, servicios sanitarios o infraestructuras. Naciones Unidas ya alertaba en 2015 de que podría ser la peor hambruna vivida en el mundo en los últimos cien años, pues el 80% de la población —24 de los 29 millones totales— necesitaba ayuda humanitaria para sobrevivir. La situación no ha mejorado y la inanición adquiere rango de pandemia; más de 7,4 millones de personas requieren asistencia nutricional, incluidos 2 millones de niños y 1,2 millones de mujeres embarazadas o lactantes que sufren desnutrición moderada o severa. En opinión de Joung-ah Ghedini-Williams, coordinadora de Emergencias de ACNUR, «Yemen es una de las mayores tragedias de nuestra generación».
La guerra siria se ha convertido en el conflicto armado de más entidad desde la de Irak en 2003. Siria, tradicionalmente un país abierto, culto y emprendedor, es ahora mismo un puzle con demasiadas piezas. En primer lugar, está el régimen autoritario de Bashar al-Ásad, sucesor de su padre, Háfez al-Ásad, presidente durante veintinueve años. Militar y oftalmólogo formado en Londres, perteneciente a la facción alauí del chiísmo, algo más moderada y respetuosa con otros credos como el cristianismo, Bashar al-Ásad divide tanto a la opinión interna como a la comunidad mundial. Estados Unidos, la ONU y la UE pidieron su dimisión en 2011 y siguen con él una política de sanciones económicas desde entonces. Ese mismo año la Liga Árabe expulsó a Siria por lo que consideró un ataque salvaje contra su propia población civil. En cambio, ha encontrado como aliados a la Rusia de Vladimir Putin —en particular a partir de 2015—, Irán y China.
A nivel interno, la diversidad de los grupos rebeldes —el principal, el ISIS, aunque hay cerca de cuarenta organizaciones distintas—, así como la presencia de minorías cristianas y kurdas, ha llevado a una inestabilidad cada vez mayor y a una atroz crisis humanitaria. La guerra, que sigue asolando Siria, ha dejado aproximadamente 400.000 muertos y doce millones de desplazados. Además, el final no parece cercano pues, como informaba la revista 5W en marzo, «tras diez años de conflicto, al régimen sirio aún le queda por recuperar alrededor del 25% del territorio nacional», distribuido entre las milicias kurdas que controlan el noreste del país, y las facciones opositoras, que dominan parte de la provincia de Idlib, en el noroeste.
La opinión generalizada es que todos son víctimas y verdugos al mismo tiempo, aunque probablemente en grados distintos. Así expresaba esa idea El País el 12 de marzo, aludiendo a un informe de Amnistía Internacional (AI): «Nadie se libra en la guerra siria del dedo acusador de AI. Ni las fuerzas del régimen de Damasco, que han arrojado barriles bomba durante una década contra sus ciudadanos [la ONU acreditó en 2017 que el Gobierno y el ISIS usaron armas químicas], ni las milicias de la oposición, que también han torturado y maltratado a civiles. Ni el despiadado Estado Islámico, ni los yihadistas de Hayat Tahrir al Sham, ni los soldados turcos ocupantes en el noroeste junto a milicianos locales, ni las Unidades de Protección del Pueblo kurdas que dominan el noreste con apoyo de Estados Unidos». «Tampoco —enfatizaba el mismo diario apuntando a las potencias occidentales— la aviación norteamericana, que arrasó Raqa, capital del ISIS; ni la rusa, que sembró de explosiones y metralla medio país». Como consecuencia de todo esto, según un trabajo de Médicos Sin Fronteras, «la mitad de la población siria —unos 12 millones de personas— está desplazada a la fuerza: 5,6 millones de refugiados se encuentran dispersos por el mundo, la gran mayoría en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, y 6,2 millones son desplazados internos, una gran parte en condiciones críticas».
Ante cualquier conflicto de Oriente Medio una mirada excesivamente occidental puede conducir al peligro de la simplificación. «Buenos contra malos» o «David contra Goliat» son esquemas que allí resultan insuficientes. Un ejemplo es cómo en Siria las prioridades para una buena parte de la población se centran en la supervivencia y el final de la guerra, y no tanto una solución política concreta. Así lo ve Hanneh, farmacéutica de ese país residente en España desde 1970, cuando viajó con varios miembros de su familia «para estudiar, mejorar y volver», algo que no sucedió porque conoció a Javier, su marido, y ha permanecido aquí hasta hoy: «La mayoría no tiene problemas de inseguridad de vida o muerte, pero sí mucha hambre. Por ejemplo, la gente no lleva mascarilla; la pandemia allí no importa porque hay otras dificultades antes». En la actualidad reside y trabaja en Pamplona y está en contacto diario con sus cinco hermanas que viven en Siria. Sufre por las dificultades que le cuentan y por la impotencia casi total para apoyarlas. De hecho, tras varios intentos de enviar medios y dinero a su país y comprobar que no llegaban, está contenta con la eficacia de Ayuda a la Iglesia Necesitada: «Mis parientes me dicen que una persona puede sobrevivir con treinta euros al mes. Por eso, desde aquí hago lo que puedo. Ahora mismo, o tienes alguien fuera que te eche una mano o mueres de hambre».
La economía está quebrada
La libra siria ha perdido el 99% de su valor frente al dólar y el salario mínimo de un funcionario es de quince euros mensuales. Según la ONU, el 80% de la población siria vive bajo el umbral de la pobreza. «Yo me escribo con mis familiares a primera hora de la mañana porque sabemos que luego habrá restricciones de electricidad, aunque en momentos distintos cada día. La guerra —concluye— ha convertido un país que tenía recursos en tercermundista».
Hanneh prefiere no hablar de política con sus parientes porque la vida en Siria es muy distinta. Los medios son oficiales y las manifestaciones obligatorias. Sin embargo, cree que, puestos a elegir entre seguridad y derechos democráticos, muchos compatriotas suyos optan por lo primero: «Votan a quienes piensan que les dan esa seguridad, o se la han dado, y mejoran algo su vida». Un ejemplo cercano para ella es el de un sobrino que durante una temporada está fuera del país por motivos de estudio pero que ha pasado en Siria todos estos años. Durante su bachillerato en un internado, a partir de 2011, tuvo que cambiar cuatro veces de ciudad y en dos ocasiones sufrió bombardeos de grupos opositores a Al-Ásad a escasos metros de donde se encontraba. Aún recuerda las explosiones y los cristales rotos. Después ha podido estudiar una carrera científica y se siente afortunado por ello, a la vez que muestra su escaso optimismo por el futuro. Por correo electrónico ha comentado: «Me encantaría decir que Siria va a superar esto y que volverá a ser lo que era, pero de lo que estoy seguro es de que no va a suceder a corto plazo».
Todos deben sumar
En esa línea de esperanza contenida terminaba The Economist un artículo de finales de diciembre: «Es pronto para poder decir cómo será el futuro. La semilla de la democracia moderna se ha sembrado adecuadamente en el mundo árabe y la sed de elegir a sus propios gobernantes es la misma en todos los lugares. Lo que más necesitan son instituciones independientes: universidades, medios de comunicación, grupos cívicos, tribunales y mezquitas. Así se llega a una sociedad formada y comprometida».
La solución al laberinto sirio y a los demás conflictos de Oriente Medio no vendrá solo desde Damasco, Beirut, Jerusalén, Riad o Teherán. Los problemas globales requieren respuestas globales y, en este caso, muchos países, también occidentales, han tenido miras muy cortas. Lo denunció con claridad Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional, en marzo: «Los Estados involucrados han puesto sus intereses por encima de las vidas de millones de niños, mujeres y hombres al permitir que la historia de terror de Siria sea interminable. Sin justicia, ese sangriento ciclo proseguirá». Por su parte, el papa Francisco no deja de insistir en el «escándalo» que representan los numerosos enfrentamientos abiertos y en la necesidad de erradicar «la mentalidad de la guerra». Lo hace con discursos y con decisiones tan valientes como su viaje a Irak en marzo, en el que quiso confirmar en la fe a los cada vez más escasos católicos de esa tierra bíblica y encontrarse con el gran ayatolá del país, el chií Ali al-Sistani.
La inmolación de aquel vendedor tunecino tuvo consecuencias totalmente inesperadas. Diez años después, el balance de lo sucedido no es muy halagüeño, pero la sensibilidad de todos parece más despierta. Cabe esperar que esa sensibilidad lleve a pasos concretos que libren de su tendencia autodestructiva a Oriente Medio, «una Tierra Santa en la que —como afirma en su último libro el corresponsal en Jerusalén Mikel Ayestaran— inevitablemente el pasado se come al futuro».
Roberto Calvo Macías y Miguel Ángel Iriarte, en nuestrotiempo.unav.edu/es/
Enrique García-Máiquez
Son numerosos los autores contemporáneos −sean creyentes o no− que reflejan en su obra el legado cristiano, como deja constancia este artículo
Mons. Gerhard L. Müller
I «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien...» (Gn 1, 1-4). Estas pocas líneas contienen la respuesta de la fe a la pregunta originaria del ser humano y de la humanidad: ¿de dónde vengo y por qué estoy en la Tierra? ¿Qué es el ser y qué es el hombre? La Sagrada Escritura, en sus primeras líneas, nos ha dado la primera respuesta válida hasta el día de hoy en la fe en Dios creador y consumador: todo lo que existe ha sido llamado por Dios a la existencia. El ser fue fundado a partir de su amor y de su voluntad.
El ritmo del texto hace suyas las distintas fases de la acción creadora de Dios. Lo creado está orientado hacia la plenitud —en el séptimo día Dios deja descansar su obra—, Él orienta todo lo que, en virtud de su voluntad creadora, ha surgido de la nada para la glorificación de Dios. Toda la creación, afirma san Pablo en su carta a los Romanos (Rm 8, 19-24), espera ansiosa y vivamente la revelación de los hijos de Dios, es decir, la gloria del Reino de Dios consumado. La primera creación del principio está encaminada hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, y llegará a su plenitud cuando Dios sea todo en todas las cosas (cfr. 1Co 15, 28).
Si aquí se describe el origen y el fin de la creación, su centro, el principio que todo lo abarca adquiere la forma de una persona concreta en Jesucristo. El Verbo de Dios creó todo y, en el Verbo de Dios que es Jesucristo, se nos comunican incluso los misterios ocultos en la creación: tanto el dolor y la muerte como el deseo de salvación y plenitud. En la realidad de la revelación reconocemos la síntesis y la plenitud de todas las cosas, «las del el cielo y las de la tierra» (Ef 1, 10).
Los misterios de la creación —su libertad y su orden— se nos revelan también desde su origen en Dios. Nuestra fe confiesa que el mundo es querido por Dios, surge de su propia voluntad libre, y que Dios deja participar a las criaturas de su ser. Frente a la opinión muy difundida, según la cual todo cuanto existe es producto de la pura casualidad, de un capricho de la naturaleza, podemos decir junto con San Agustín: «Nosotros existimos porque Dios es bueno».
El orden de la creación no reside solamente en el desarrollo ordenado de los procesos propios de la naturaleza, en su ser y devenir, en los ciclos del tiempo; sino también se aprecia en la capacidad reguladora de la mano del Creador, en un orden que da lugar a lo bueno: «Vio Dios cuanto había hecho, y todo era bueno» (Gn 1, 31).
El mundo creado no es un medio intercambiable al que Dios recurre arbitrariamente con el fin de autorrevelarse. Si consideramos la creación como parte integrante de la revelación, se realiza en su inicio la propia voluntad de Dios, que recibe una respuesta en la orientación del ser humano y de su conocimiento. La experiencia que el ser humano hace de sí mismo en cuanto criatura le revela, al mismo tiempo, a Dios como fundamento trascendente del ser y conocer finitos. En este sentido, se puede hablar de una autorrevelación de Dios, porque se ha manifestado en la creación como origen del mundo y del ser humano, del ser y del conocer finitos.
La fe cristiana en la creación introduce al ser humano en una relación especial con Dios. Éste no es el deísta constructor de mundos, que después abandona lo creado a su suerte, para que viva únicamente de lo legado en un principio. Tampoco es el creador que reina sobre todo y observa el destino del mundo y del ser humano como mero espectador; ni el soberano que esclaviza al ser humano y lo mantiene atrapado en una minoría de edad. Antes bien, le concede la libertad, e incluso lo llama a la libertad: «Para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud», así lo anuncia san Pablo en el capítulo quinto de su carta a los Gálatas.
Esta libertad, sin embargo, implica un deber y no significa por tanto darle la espalda a Dios. Con esto se manifestaría una imagen deformada de Dios, que no querría ver en Él al origen creador de salvación y al redentor y consumador del mundo y del ser humano, sino a un ente abstracto, frente al cual el ser humano ha de emanciparse para ser libre. Por otro lado, no se entiende de modo adecuado el concepto de la libertad para la cual hemos sido liberados (Ga 5, 1), si se concibe como la hermenéutica de lo que carece de orden y ley.
Quien, sin embargo, reconoce la libertad como don de Dios ve en ella las posibilidades de configurar y ejercer una influencia positiva sobre el mundo. La creación en sí misma es sacada al principio del caos y conducida a un orden y estructura más profundos, que sólo podrá percibir quien reconozca el fundamento auténtico de todo lo creado en el hecho de que mantiene una relación con Dios en cuanto origen y consumador de todo el ser. El caos del principio retrocede ante el orden bueno del Creador: «Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso» (Sb 11, 20).
II Con esto hemos tocado un punto esencial que debe ser profundizado: La creación en su origen es autorrevelación de Dios: A Dios se le conoce a través del mundo histórico y social, él se comunica a través del ser del mundo y de su orientación hacia su consumación. «Desde la creación del mundo» Dios revela su «realidad invisible», su «poder eterno y su divinidad» (Rm 1, 19 s.), al hacerse cognoscible mediante la luz (intellectus agens) de la razón humana (intellectus possibilis).
El Concilio Vaticano II ha declarado en una parte central de la Constitución Dogmática Dei Verbum: «Dios, creándolo todo y conservándolo por su Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención (cfr. Gn 3, 15)» (n. 3).
Entender la acción creadora como una orientación existencial hacia Dios, a quien todo lo que existe le debe su ser, y no como un mero acto que nace de lo puramente creativo, de la acción, de la actuación visible, es de primordial importancia para la teología y sobre todo para la antropología. La condición de criatura significa que el hombre, de acuerdo con su realidad total, en su existencia y en la consumación de su naturaleza corpóreo-espiritual, está constituido exclusiva y exhaustivamente por una relación trascendental con Dios como su origen y su fin. El discurso sobre Dios no nace de la pregunta por el principio cosmológico empírico-cognoscible del mundo y de las condiciones materiales del origen evolutivo y genético del ser humano como género y como individuo, sino más bien de la percepción de la relación espiritual que, con ello, abarca al ser humano con origen trascendente de toda realidad, del conocimiento objetivo y de la reflexión sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento en sí.
La condición de criatura significa la pura positividad, la pura bondad de todo cuanto, por voluntad divina, existe, manteniéndose una orientación hacia Él y una clara diferencia de perspectiva. Debido a su orientación constitutiva hacia Dios, el hombre se descubre en su identidad relacional. Se percibe en el núcleo de su existencia como persona que se experimenta a sí misma en su realización espiritual, gracias a una existencia prometida de forma incondicional de la que se apropia.
En virtud de esta autoposesión (subsistencia) en libertad, la persona puede disponer de sí también en orden a otra persona e identificarse con ella en el amor, en el ámbito de la comunicación interpersonal. El ser humano en cuanto persona es capaz de percibir su condición de criatura como relación trascendental con Dios y realizarla en su andadura histórica. La actitud apropiada frente a Dios (que es la de la adoración, veneración, obediencia, gratitud y amor) nada tiene que ver con una experiencia humillante de dependencia y minoría de edad —tal y como postula el ateísmo—, sino que es la actitud que corresponde a la inclinación personal de Dios al hombre en justicia, santidad, gracia, justificación y perdón (Rm 1, 1.16-20). Son las realizaciones del propio ser que brotan de la divinidad de Dios y de la condición de criatura del hombre, que posibilitan una relación de amistad y una comunicación a través del diálogo personal.
Esta comunicación dialógico-personal con el Creador tiene su raíz en la donación de amor hacia todo aquello que ha recibido su ser de Dios: «tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos...» (Dei Verbum, n. 3) y Gaudium et spes: «La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador» (n. 19).
III Con esto hemos llegado, sin embargo, también a la pregunta sobre el sentido de la creación. Dado que la creación nace enteramente de Dios, también está orientada en su independencia y libertad totalmente hacia Él, para su gloria y alabanza. De ahí que el primer sentido de todo lo creado consiste en la glorificación de Dios. Son los salmos los que, de manera especial, nos presentan esta idea; a saber: que el sentido de la creación reside en la glorificación de Dios. «¡Oh, Yahvé, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra! Tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos» (Sal 8, 2) y Sal 19, 2: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento». En Dn 3, 57 toda la creación está llamada a bendecir al Señor: «Obras todas del Señor, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle eternamente».
El enlace entre teología de la creación y antropología se encuentra expresado de manera explícita en san Ireneo de Lyon: «La gloria de Dios es el hombre viviente». El ser humano puede realizar esta dimensión de sentido que la creación ha adquirido en virtud de la voluntad libre y amorosa del Padre, mediante la gran acción de gracias de la Iglesia que es la eucaristía. La eucaristía es el centro del sentido del mundo, en cierto modo «liturgia del mundo» (CCE 100) y anticipación de su realización definitiva. Es el apóstol de las gentes, san Pablo, quien expresa este orden adecuado: «Vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios» (1Co 3, 22-23). Con la primera carta de san Clemente esta relación dialogal-responsorial adquiere un primer matiz de carácter ético: «... veamos lo que es bello, agradable y grato a la mirada del Creador» (1Clem 7, 3).
El Concilio Vaticano II en la Gaudium et spes puede formularlo del siguiente modo: «El hombre, redimido por Cristo y hecho, en el Espíritu Santo, nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios» (n. 37). Siguiendo la tónica del texto del Gn 1, 28, los hombres y mujeres que están unidos por el vínculo indisoluble del matrimonio están llamados a una «parti- cipación especial» en su «propia obra creadora», a cooperar «con el amor del Creador y del Salvador» (n. 50). Esto vale especialmente para la transmisión de la vida, pero también para el testimonio mutuo del Evangelio entre los esposos y respecto de los hijos.
¿Cómo puede el ser humano cerrarse ante la bondad de la creación? ¿Acaso no es un deber inamovible el que mueve al ser humano a corresponder a las implicaciones éticas que se ponen de manifiesto en la creación? Puesto que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, también éste está llamado y destinado a ser bueno. El desvío de los principios éticos se ha de localizar en el rechazo de la idea de la creación en cuanto obra de Dios y en la negación de que su propia existencia se debe a Él. El cumplimiento de las normas de comportamiento elementales que dependen de los mandamientos divinos alumbra, al mismo tiempo, el camino hacia la realización del ser humano. Si el hombre es criatura, su ser radica en la aceptación de esta condición y, dependiendo de ella, en la configuración de la propia vida. Dios ha hecho todo bien: es éste el ejemplo, el prototipo al que estamos unidos en la semejanza a Dios, el Creador del cielo y de la tierra.
Yendo un poco más allá, la misión ética también concierne el cultivo de la tierra: «Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo» (n. 34). El trabajo destinado al propio sustento «continúa la obra del Creador» y contribuye «a que se cumplan los designios de Dios en la historia» (n. 34). Despreciar los logros que se obtienen de un modo razonable y bueno para el bienestar de la humanidad es totalmente imposible si partimos de la colaboración en la creación encomendada por Dios a los hombres. Volvemos a a la Gaudium et spes: «Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios» (n. 34). La clarificación que aquí se lleva a cabo de la interrelación entre antropología y teología de la creación, entre Dios y el hombre, nos conduce nuevamente al origen de la tradición bíblica: «Y dijo Dios: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra (...)” Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó» (Gn 1, 26.27).
IV Hoy en día el hombre está marcado por la técnica y las ciencias naturales. Vivimos en un mundo para el que el concepto de creación parece ser la expresión de la impotencia de la mente humana, que hasta la fecha no ha encontrado una explicación científica a la existencia del ser, dando por supuesto que incluso este misterio será esclarecido algún día por la mente humana. Del mismo modo que el hombre logró descifrar el código genético (ADN), también logrará encontrar en un futuro una explicación aceptable para la existencia del mundo, del cosmos y de los seres vivos. Según algunos científicos, sólo se trata de una cuestión de tiempo.
En su conferencia a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, el Papa Benedicto XVI alertó acerca del peligro que conlleva sobrevalorar las posibilidades científicas. Precisamente el progreso de de la técnica y las ciencias naturales supone para algunas personas una primera causa de la secularización y del materialismo, puesto que, por medio de este proceso, la convicción de que Dios gobierna los poderes de la naturaleza pierde progresivamente fuerza, dado que aparentemente las propias ciencias están en condiciones de hacer exactamente lo mismo. El Santo Padre subrayó al mismo tiempo que el cristianismo «no postula ningún conflicto inevitable entre la fe sobrenatural y el avance científico». Dios creó al hombre dotado de razón para darle el poder sobre todas las criaturas. Justamente por eso el hombre se ha convertido en «cooperador» de Dios en la creación. Por este motivo, el ser humano se ha convertido en «colaborador» de la obra creadora de Dios.
La prevención, pero también el control y el dominio de los fenómenos naturales por parte de las ciencias son, por tanto, «parte del plan de Dios». Por esta razón, la Iglesia se compromete desde su misión por el bien «para que la capacidad de formular pronósticos y controles por parte de la ciencia jamás sea utilizada en contra de la vida humana y su dignidad». En otras palabras: la ciencia y el progreso deben estar al servicio del hombre, de la creación y de las generaciones futuras.
Desde esta perspectiva, hay que formular también la pregunta sobre una ética de la creación, comprometida con el bien que proviene de Dios. Pensemos en la genética humana, la clonación y la investigación con células madre. ¿La reflexión sobre la creación sigue aquí orientada hacia la voluntad de hacer el bien, hacia la intención del Creador que creó todo lo que existe desde la nada?
¿Puede la reflexión teológica sobre el fundamento y principio de todo ser entrar en contacto con la premisa científica que sostiene poder esclarecer todo? Si se observa la relación actual entre la doctrina de la creación y la reflexión científica, parecería que —a pesar de todo— aún es posible encontrar un punto de convergencia entre ambas: se trata del concepto de la ética.
Tanto aquí como allí crece la conciencia de que algo tiene que cambiar en el modo en que tratamos la creación. No se trata solamente de los abusos materiales, sino también —y sobre todo— de las dimensiones espiritual y teologal. Desde el punto de vista de la teología, la creación como acto tiene que ser comprendida como un acto que permanece y posee una concreción histórica. Más allá del acto creador, Dios sigue siendo persona, fuente de amor creador para el ser humano, y la creación permanece así en el espacio y en el tiempo. Y el hombre: él es el destinatario de la llamada creadora de salvación en libertad, él es querido y creado a partir de la voluntad creadora y amorosa de Dios. Por esta razón podemos leer en Gaudium et spes: «La orientación del hombre hacia el bien sólo se logra con el uso de la libertad» (n. 17).
La creación es un acto genuino de la autorrevelación de Dios, quien le ofrece un acceso a la misma al ser humano, al dotarle de la capacidad de la razón. El mundo creado no es un medio intercambiable al que Dios recurre arbitrariamente para revelarse. A través del ser del mundo que se trasluce en el acto de conocimiento, penetra Dios de forma irrefutable dentro de la realización racional del hombre. Dondequiera que el hombre, en su autoexperiencia trascendental, se plantea la pregunta por el sentido y el fin del ser humano, encuentra a Dios —al menos de forma implícita y atemática— como fundamento trascendente del ser y del conocimiento finitos. Y dado que Dios se revela en la experiencia que el hombre tiene de sí y del mundo como el origen libre del mundo y del hombre, del ser y del conocimientos finitos, como el misterio santo, hay que hablar aquí, en un sentido explícito, de autorrevelación de Dios.
Este originario conocimiento de Dios como creador desborda ampliamente incluso la posibilidad del acceso filosófico a Dios como causa trascendente del universo, porque este encuentro originario con Dios significa ya de por sí un encuentro con Dios del que nace la salvación. El concepto cristiano de creación sitúa al hombre y al mundo en un especial sistema de coordenadas, tanto con respecto a la trascendencia personal de Dios, como de la inmanencia personal divina dependiente de esta trascendencia en la historia específica de su autocomunicación a través de la palabra y del mediador de la Alianza, Jesucristo.
La importancia que la fe en el Dios creador tiene para nosotros se hace especialmente patente si contemplamos la relación que el hombre tiene consigo mismo, con su búsqueda, persecución y realización del sentido de su vida y de la meta de ésta. Sólo la fe en el Dios creador le ofrece al hombre el lugar que le corresponde en el conjunto del mundo, capacitándole para reconocer su libertad interior de asirla y conservarla, su apertura y su capacidad de decisión —creativa y servicial— en el ámbito objetivo, su dimensión anímico-ética y su entrega al Dios uno y trino.
En la actitud fundamental del hombre hacia el mundo (es decir, en la actitud marcada por el respeto y la comunicación responsable con la creación, en la postura para con el prójimo —misericordia y amor al prójimo—, así como en su postura responsable y fiel hacia los valores y bienes que sustentan la humanidad en el campo de las ciencias, de la educación, la cultura, la política y del Estado), se hace patente no sólo la fe en el Dios creador y en la creación puesta por Él en el horizonte del espacio y del tiempo, sino que además se convierte en el componente creativo sustentador de su vida, de sí mismo y —en su proyección exterior— en un perfil reconocible en un mundo marcado por la «dictadura del relativismo» (Papa Benedicto XVI) y por los ideologismos. La aceptación del mundo como una creación —que no podemos construir de forma autosuficiente— le otorga a la propia creación el respeto y el valor que en última instancia le viene de Dios.
A través de la fe en la creación, obra de Dios, el hombre encuentra también una protección ante las «enfermedades sintomáticas de un mundo secularizado y sin Dios» (KKD tomo 3, 164) que son: la soledad, el miedo y la desesperación. Los nombres propios del siglo pasado, como los de Nietzsche y Sartre, son representativos para un mundo marcado por el miedo, porque no supieron reconocer a Dios en su soberanía y en su capacidad creadora.
El misterio del hombre (que puede interpretarse a partir de nuestro Credo: «Creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra») es el misterio de Dios. Este misterio se revela y se hace palpable para el hombre en este mundo a través del misterio de la creación, que el hombre capta desde la fe, lo acepta como la realidad mediante la entrega y la veneración de la criatura ante el Creador, convirtiendo así al ser humano en partícipe del amor gratuito del Dios trino. De esta manera, el hombre es colocado en la libertad del amor: «¿Qué tienes que no hayas recibido?» pregunta san Pablo en la primera carta a los Corintios (1Co 4, 7) y Dios mismo responde a esa pregunta: «Mira que estoy a la puerta y llamo» (Ap 3, 20).
Quisiera concluir con una cita de la Gaudium et spes (n. 57) que sintetiza los puntos esenciales al tiempo que contiene una tarea: a saber, la de no considerar la creación como un todo acabado en un pasado lejano, sino que invita a descubrirla para el desarrollo de la propia vida humana: «Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario, aumenta, la importancia de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. En realidad, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y, sobre todo, para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre.
»El hombre, en efecto, cuando con el trabajo de sus manos o con ayuda de los recursos técnicos cultiva la tierra para que produzca frutos y llegue a ser morada digna de toda la familia humana y cuando conscientemente asume su parte en la vida de los grupos sociales, cumple personalmente el plan mismo de Dios, manifestado a la humanidad al comienzo de los tiempos, de someter la tierra y perfeccionar la creación, y al mismo tiempo se perfecciona a sí mismo; más aún, obedece al gran mandamiento de Cristo de entregarse al servicio de los hermanos. Además, el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales y se dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que la familia humana se eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza y al juicio del valor universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa Sabiduría, que desde siempre estaba con Dios disponiendo todas las cosas con Él, jugando en el orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre los hijos de los hombres».
Mons. Gerhard L. Müller, en dadun.unav.edu/
Colabora con Almudi
-
José MoralesLa formación espiritual e intelectual de Tomás Moro y sus contactos con la doctrina y obras de santo Tomás de Aquino I -
Cruz Martínez EsteruelasEl perfil humano de Santo Tomás Moro y sus obras desde la torre -
Concepción NavalLa confianza (exigencia de la libertad personal) -
Trinidad León“Experiencias de Dios” en la vida cotidiana -
Trinidad León“Experiencias de Dios” en la vida cotidiana -
Enrique MolinaSantidad -
José Granados"La caridad edifica" (1Cr 8:1). ¿Pero qué caridad?. Sobre la propuesta teológica de Víctor Manuel Fernández -
José Ramón VillarAutoridad y obediencia en la Iglesia -
Hugo S. RamírezHumanidad, libertad y perdón en Hannah Arendt: realidades básicas para la razón práctica en el marco de la diversidad cultural II -
Hugo S. RamírezHumanidad, libertad y perdón en Hannah Arendt: realidades básicas para la razón práctica en el marco de la diversidad cultural I -
Víctor García TomaLa dignidad humana y los derechos fundamentales II -
Víctor García TomaLa dignidad humana y los derechos fundamentales I -
Alejandro Navas GarcíaIzquierda y Derecha: ¿una tipología válida para un mundo globalizado? -
Mariana de GainzaEl problema del infinito en Spinoza II -
Mariana de GainzaEl problema del infinito en Spinoza I