- Escrito por Bernardo Estrada
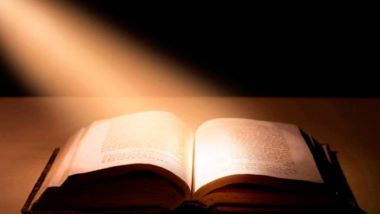
1. Introducción
El capítulo VI de la Constitución Dei Verbum constituye el primer tratado orgánico sobre la relación vital que une la Escritura a todos y a cada uno de los fieles [1] y puede ser calificado como auténtica carta magna del encuentro de cada cristiano con la divina revelación, especialmente en lo que respecta a la palabra escrita [2]. Allí, en efecto, se manifestó un cambio de perspectiva en torno al papel y a la función de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, algo que ya estaba madurando en los últimos años precedentes a la Constitución.
No pocas actitudes que yacían implícitas en el seno de la Iglesia han sido traídas a la luz por la Dei Verbum: «La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo; además las ha considerado siempre, junto con la sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe» [3]. Subrayando, por ejemplo, el primado de la Escritura y su centralidad al afirmar que el Magisterio «no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve», o al decir que «es necesario (...) que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura, y se rija por ella» [4], se fomenta una delicada y elegante simbiosis, un continuo intercambio entre el uso práctico de la Biblia en la Iglesia y su profundización científica en el campo de la exégesis y de la hermenéutica [5]. Ya en los primeros siglos del cristianismo y en el medioevo, la Sagrada Escritura era el libro fundamental para la formación de los fieles. El De doctrina christiana de san Agustín [6] es un buen ejemplo de cómo se instruía a los catecúmenos y a los fieles partiendo de la Biblia.
La lectura de la Escritura se hace hoy partiendo de la profunda conciencia de ser Iglesia, de formar parte del Cuerpo de Cristo en calidad de comunidad de creyentes. En ella todos reciben el mismo espíritu y participan de la misma fe, en medio de la diversidad de funciones. La Iglesia nutre la unión entre pastores y fieles, entre sacerdotes y seglares, entre exegetas de profesión y simples lectores de la Biblia, ayudando a aclarar los pasajes difíciles, a resolver las dudas, a escuchar en definitiva con humildad la Palabra de Dios allí contenida sin perderse en disputas humanas [7]. En el único cuerpo de la Iglesia las diversas funciones del Pastor, del mistagogo, del filólogo, del historiador y del hermeneuta se unen acumulativamente para acrecentar el conocimiento de la Palabra y, como consecuencia, la vida divina en la Iglesia.
La palabra suscita la fe y convoca la Iglesia. A su vez es la fe de la Iglesia la que acoge, custodia, interpreta y transmite la palabra. Es por eso que a partir del mismo misterio de la palabra se deducen los criterios de interpretación y de comprensión de la Sagrada Escritura [8], que se apoyan, por una parte, en la identidad a la vez divina y humana del libro sagrado, y por otra en su inserción vital en la totalidad de la fe de la Iglesia. La vida en el Espíritu dentro del Cuerpo místico de Cristo permite no pocas veces confrontar la propia interpretación del texto sagrado con aquella que surge, enriquecida, del sensus fidei. Se debe además tener en cuenta la profundización que proviene de las luces recibidas en el estudio atento de la Biblia [9].
En fin, se puede afirmar que «es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual» [10].
Para poder comprender la palabra de Dios y hacerla parte de la propia vida, es necesario seguir un cierto modus agendi, que sin excluir la legítima pluralidad metodológica que existe en la Iglesia, contiene sin embargo algunas normas de interpretación que comportan los siguientes aspectos [11]:
– en primer lugar, contemplar el misterio de la Encarnación, del cual forma parte la palabra escrita, en su sobria esencialidad, mediante el uso del sentido literal-histórico, aquel que los diversos autores bíblicos han querido comunicar. Para ello se hace necesaria una correcta exégesis, que evite interpretaciones arbitrarias y tenga presente, al mismo tiempo, el misterio de Cristo y de la Iglesia;
– poner el pasaje estudiado frente a otros textos de la Biblia de modo que cada parte sea leída en el todo, y en particular que el Primer Testamento sea leído a la luz del Segundo, donde encuentra su sentido pleno, y a su vez que el Nuevo Testamento sea leído a la luz del Antiguo en orden a reconocer la pedagogía divina que guía a la humanidad por el camino histórico de la Salvación;
– leer el texto en el contexto ecclesial y sacramental que permite compartir y vivir la fe de la iglesia. Volviendo un poco atrás podemos decir que abriendo la Biblia encontramos a Dios Padre que nos habla en Cristo mediante la fuerza del Espíritu. Al mismo tiempo, la actitud de fidelidad a la palabra forma parte del misterio de la Iglesia, que se origina en el decreto salvador de Dios Padre, y que es el Cuerpo de Cristo y la Esposa del Espíritu;
– buscar en el texto la respuesta a los grandes interrogantes de hoy; la Escritura es viva y eficaz [12] y por eso contemporánea a todos y a cada uno de los lectores, a los que llama, ilumina y conforta. Aunque generada en el pasado, la Palabra posee la fuerza del Espíritu que va dando respuesta a las inquietudes y problemas de nuestro tiempo;
– por último, no se debe olvidar que Dios mismo ha querido intervenir en la historia humana con hechos y con su palabra vivificante, que desde ese momento forman parte de la vida de los hombres. La dimensión trascendente de la palabra de Dios se conjuga sin embargo con las exigencias del lenguaje y de la literatura, con la condición y las circunstancias de los destinatarios.
Mi intervención comprende, en primer lugar, el estudio de la lectio divina como lugar privilegiado de interpretación de la Escritura; seguidamente se fija la mirada en la figura de Cristo, objeto de la lectio y centro de la Escritura, para considerarlo después en los Evangelios y descubrirlo a partir de su lenguaje y predicación, de modo particular en las parábolas.
2. La Lectio Divina
La Biblia no pertenece a la Iglesia solamente como testimonio escrito y soporte de su fe o como realidad que –junto al Cuerpo de Cristo– ilustra el misterio salvífico, que se transforma ulteriormente en experiencia de vida y en testimonio de servicio y de caridad. Ella es objeto de meditación y de anuncio, de interpretación, de reflexión espiritual y de comunicación. Todo esto se lleva a cabo en la lectio divina, donde se suscita un amor constante y efectivo por la palabra de Dios –fuente de vida espiritual y de fecundidad apostólica– y una mejor profundización y conocimiento del misterio revelado. ]El documento «La interpretación de la Biblia en la Iglesia» habla de ella como de una lectura, individual o comunitaria, de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogido como Palabra de Dios, y que se desarrolla bajo la moción y el impulso del Espíritu Santo en meditación, oración y contemplación [13].
La lectio divina lleva a escuchar la palabra de Dios en contacto directo con la Sagrada Escritura. Ella es al mismo tiempo el lugar fundamental en el que la exégesis científica se funde con el uso práctico de la Escritura en la Iglesia. El Concilio Vaticano II la describe como el ejercicio mediante el cual se aprende «el sublime conocimiento de Jesucristo», con la lectura frecuente de las divinas Escrituras [14]. Es el momento en el que la lectura de una página bíblica llega a ser oración y transforma la vida. Es además un ejercicio metódico y ordenado, no casual, de escucha de la Palabra en el silencio del diálogo con Dios y que no excluye ninguna parte de la Biblia: toda ella lleva un mensaje salvífico.
En definitiva, la lectio es divina, no sólo porque se ejercita sobre la palabra de Dios escrita, con la que se mantiene una especial relación; es sobre todo divina porque pone en contacto el espíritu del lector, su mente y su corazón, con el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ella nos coloca en una óptica trinitaria. Movidos por el Espíritu, buscamos a Cristo para contemplar al Padre [15].
a) Un breve recorrido histórico
Nacida originalmente de la lectura de la Biblia hebrea, la lectio se consolidó en la primitiva comunidad cristiana y se difundió en la época medieval. En efecto, la preocupación de una lectura regular, más aun, cotidiana, de la Escritura, corresponde a una antigua práctica en la Iglesia. Como ejercicio colectivo está testimoniada en el siglo III, con Orígenes, quien hacía la homilía a partir de un texto de la Escritura leído continuamente durante la semana. Había entonces asambleas cotidianas consagradas a la lectura y a la explicación de la Escritura. La experiencia del maestro de Cesárea de Palestina se refleja en una carta a su discípulo, Gregorio Taumaturgo, donde dice: «Aplícate a la lectio divina; busca con confianza y lealtad firmes en Dios el sentido de las divinas Escrituras que en ellas ampliamente se cela. Pero no te contentes con llamar y buscar; para comprender las cosas de Dios es necesaria la oración. Es por eso que el Salvador no sólo ha dicho: “buscad y hallaréis”, “llamad y se os abrirá” sino que ha añadido “pedid y se os dará” (Mt 7, 7; Lc 11, 9)» [16]. Es aquí donde probablemente aparece por vez primera en el panorama de la Iglesia expresión lectio divina qeiva ajnavgnwsi~. No es improbable que de allí pasara la expresión a la Iglesia latina a través de san Ambrosio, que aconseja nutrirse del Verbo celestial mediante la lectio divina, de tal modo, que se llega a olvidar el hambre corporal [17].
Esta práctica, que fue posteriormente abandonada, no tenía siempre una gran acogida entre los cristianos [18]. Un recorrido a través de los modos de lectura de la Biblia en la Iglesia permite observar los distintos rostros de la lectio divina que al mismo tiempo caracterizan unos períodos determinados de la historia [19]. En primer lugar la «búsqueda de Dios». Para Gregorio de Nisa la ajkolouqiva es el hilo conductor que permitirá estar constantemente buscando al Señor a través de la Escritura. Bien consciente de la imposibilidad de conocer y penetrar en la esencia divina por medio de la razón, sabe sin embargo armonizar, en el ámbito de su meditación personal, los esfuerzos de razón y fe en su indagar paciente y perseverante para alcanzar la verdad. Se establece así una relación entre la realidad divina y la capacidad receptiva del hombre en la lectura bíblica. Agustín y Gregorio Magno seguirán sus pasos al afirmar el primero que la vida del verdadero cristiano es toda un «santo deseo» [20], mientras que el segundo hace ver que a veces ese deseo se queda sin realizar para estimular el ardor de la caridad y dilatar el corazón [21].
Una segunda faz de la lectio es la que llega a ser oración, buscada especialmente en el silencio del desierto. Para todos ellos, llámense Antonio, Juan Clímaco o Romualdo, la lectio divina significa un camino del espíritu que se ha de vivir con todas las fuerzas hasta alcanzar la unión con Dios. Juan Clímaco emplea el término sunousiva, palabra que generalmente indica la unión de dos personas y que no es del todo extraña a la experiencia de la intimidad amorosa; a esa meta debe guiar la lectura de la Biblia. Así la lectio y la oratio constituyen –como lo habían ya vivido Orígenes, Jerónimo y Cipriano– el aspecto fundamental de la unión mística, del diálogo con Dios.
Un tercer aspecto es presentado por la lectura asidua de los cenobitas, que añadían al aislamiento de la sociedad la característica de la vida común. Pacomio y Basilio han abierto un surco fecundo que han seguido después Juan Casiano y Paladio. Oración y lectura comunitaria, alternándose en la vida de estos antiguos estudiosos de la Escritura, purificarán y fortificarán sus almas, ya movidas por el deseo de Dios.
La insistencia en que se viva la lectio divina reaparece –y es una novedad– en la Dei Verbum donde se invita «a todos los fieles de Cristo» a adquirir «por una lectura frecuente de las Escrituras divinas, “la eminente ciencia de Jesucristo” (Flp 3, 8)» [22]. Diversos medios son propuestos. Junto a una lectura individual, se sugiere una lectura en grupo. El texto conciliar subraya que la oración debe acompañar la lectio, ya que ella es la respuesta a la Palabra que Dios nos entrega en el Espíritu. «En el pueblo cristiano han surgido numerosas iniciativas para una lectura comunitaria. No se puede sino animar este deseo de un mejor conocimiento de Dios y de su designio de salvación en Jesucristo, a través de las Escrituras» [23].
En la lectio divina, el tesoro acumulado de la exégesis confluye en la vida ordinaria del pueblo de Dios y es trámite de diversos modos de acercamiento: desde la aportación científica hasta los niveles de divulgación. La lectura del texto propiamente dicha es el punto de partida en la ascensión hacia una mejor comprensión del texto. Los tres niveles –lectio, meditatio, contemplatio– deben apoyarse en una auténtica exégesis [24], lógicamente dosificada según las circunstancias y la cultura de quien la lleva a cabo. La meditatio en cambio requiere una confrontación con la teología bíblica y la enseñanza de la Iglesia, a fin de que se recorra por el camino justo [25].
b) Objeto de la «lectio»
La lectura bíblica conduce a Cristo. San Agustín, ha fijado con luminosa incisividad aquello que le movía hacia adelante en su largo camino intelectual y espiritual: «En los libros –dice– buscaba los tesoros de sapiencia y ciencia de Cristo» [26]. Con san Jerónimo se puede añadir que «el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo». La convicción que desde el inicio subyace en la Iglesia, después recogida en la exégesis medieval, es que toda la Escritura encuentra en Cristo su contenido, su verdad y su objetivo [27]. Ella toda, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento, mira hacia Cristo [28]. Lutero fijaba como criterio de inspiración y de canonicidad de los libros bíblicos el hecho que hagan ver a Cristo, que lo muestren, que empujen el lector hacia Cristo; was Christum treibt, eran sus palabras [29].
Las palabras iniciales del Evangelio según san Juan, «el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios» [30], son un buen modo de contemplar la realidad cristológica en los libros sagrados. El texto sacro no contiene sólo las palabras pronunciadas por el Verbo encarnado, aun cuando se haga referencia al lenguaje que en los evangelios ha sido calificado como ipsissima vox Iesu [31]. La Escritura tiene un origen divino; para el cristiano su relación con ella –siempre adorante, fiel, amorosa– y su conocimiento constituyen una necesidad vital [32]. Por eso cuando leemos las sagradas Escrituras tenemos delante de los ojos, como en un espejo, al mismo Hijo de Dios [33]. San Ambrosio afirmaba: «Cuerpo (del Hijo de Dios) son la escrituras que se nos transmiten» [34]. La lectio permite entrar en contacto con el Verbo; es un encuentro inefable con la divinidad.
Ese hallarse en la esfera divina pone al lector en relación no sólo con el Verbo sino también con el Espíritu, que «ha dejado huellas de sabiduría en todas las escrituras, aun las más mínimas» [35]. Gregorio Magno afirma que ante la lectio divina que pide que se haga presente el Espíritu, Él mismo responde donando la sapiencia [36]. Además, esa sabiduría conduce a dar al lector la «mente» de Cristo, compartiendo sus mismos sentimientos y los deseos del Espíritu: «Cristo dona al hombre el Espíritu; el Espíritu a su vez comunica al hombre el espíritu de Cristo» [37]. Los textos nacen en el contexto de la autorrevelación de Dios, «nacen del Espíritu Santo, en virtud del cual tiene lugar la revelación y se hace comprensible; el Espíritu hace que el hombre tome conciencia de Cristo; hace que el hombre, creyendo, amando y viviendo en Cristo lo aferre, lo haga suyo, se convenza de Él, lo realice en su vida. La Escritura es obra del Pneuma de Cristo» [38].
La Encarnación del Verbo y el misterio pascual de Cristo muerto, resucitado y entronizado a la derecha del Padre como Señor y dador del Espíritu constituyen el punto culminante de la revelación, y en consecuencia, también de la lectio divina [39].
3. Jesucristo, centro de la escritura
Toda la Biblia encuentra su punto de convergencia y de continuidad en la persona y en la vida de Jesucristo. Él mismo traza en el Evangelio el camino hacia la inteligencia de las Escrituras que conduce a su persona y su misión, explicando no pocas veces los textos oscuros. En otras ocasiones justifica su comportamiento haciendo ver que así se cumplen los oráculos proféticos; a propósito de su familiaridad con los publicanos y pecadores, dice: «Id, pues, a aprender qué significa aquello de: “Misericordia quiero, que no sacrificio”» [40]. En no pocas ocasiones hace alusión a textos que encuentran significado en su vida y en su ministerio, invitándolos a buscar en la Escritura: «No habéis leído...?» [41]. A los discípulos reprocha su poca comprensión [42], o recordando –por ejemplo– la multiplicación de los panes [43], les pregunta: «No entendéis todavía?» Más difícil para ellos será penetrar en el significado de su pasión y muerte [44]. En el Evangelio según san Juan es aún más evidente su falta de sintonía con la palabra revelada, especialmente cuando Jesús les habla del Padre y de su relación con Él [45].
El encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús, después de la resurrección, viene descrito por Lucas con estas palabras: «Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras» [46]. Se trata de una auténtica lección de exégesis, a juzgar entre otras cosas por el verbo empleado, diermhneuvein, que no tiene paralelos en el griego clásico, que aparece una sola vez en la Septuaginta [47] y que, en el Nuevo Testamento, fuera de Lucas, es usado sólo en la Primera Corintios [48] para explicar el carisma de la interpretación de la Escritura y de las lenguas [49]. El Evangelista hace ver que Jesús empieza por Moisés (Torâh), continúa con los profetas (Nebiîm) y probablemente termina con los escritos (Ketubîm), mencionando así las tres secciones tradicionales que componen la Biblia hebrea. Substancialmente el mismo elenco aparece poco después en los labios de Jesús, en el cenáculo: «Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros: “Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí”» [50]; en este caso los salmos están puestos en lugar de la colección de los Escritos, de los que son una parte significativa [51]. Estos textos lucanos reflejan la primerísima convicción cristiana de que la Escritura testimonia difusamente el misterio de Cristo y en particular el modo en que la vida del Mesías se ha desarrollado. Se trata de la preparatio evangelica del Antiguo Testamento, que Fitzmyer llama «lectura global cristiana» de la Biblia [52]. Más que una inducción detallada a partir del texto del Antiguo Testamento, esta convicción parece surgir en la primitiva comunidad cristiana cuando interpretaba los textos que en cierto modo anticipaban la misión de Jesús [53]. El discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia [54] ilustra el recorrido histórico-salvífico que parte de la tierra de Egipto y culmina en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
4. Encontrar a Jesús en los evangelios
Ciertamente hay muchos modos de acercarse a la persona y a la figura de Jesús en la Biblia; todos, sin embargo, pasan a través de la lectura del Evangelio: «Nadie ignora que, entre todas las Escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los Evangelios ocupan, con razón, el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo Encarnado, nuestro Salvador» [55]. De ahí que sea lógico que en la lectio divina se procure de este modo penetrar en el conocimiento y trato con Jesucristo [56], pasando enseguida a la meditdatio y a la contemplatio.
El Fundador y primer Gran Canciller de esta Universidad de Navarra invita no pocas veces en sus escritos a penetrar en el texto sagrado: «Para acercarse al Señor a través de las páginas del Santo Evangelio, recomiendo siempre que os esforcéis por meteros de tal modo en la escena, que participéis como un personaje más. Así –sé de tantas almas normales y corrientes que lo viven–, os ensimismaréis como María, pendiente de las palabras de Jesús o, como Marta, os atreveréis a manifestarle sinceramente vuestras inquietudes, hasta las más pequeñas (cfr. Lc 10, 39-40)» [57]. El esfuerzo por profundizar en la realidad de la vida de Jesús comporta una connaturalidad con la persona del Verbo encarnado no sólo en su carácter y modo de ser sino también en su realidad trascendente y divina. Dice san Josemaría Escrivá:
«Seguir a Cristo: éste es el secreto. Acompañarle tan de cerca, que vivamos con El, como aquellos primeros doce; tan de cerca, que con Él nos identifiquemos. No tardaremos en afirmar, cuando no hayamos puesto obstáculos a la gracia, que nos hemos revestido de Nuestro Señor Jesucristo (cfr. Rm 13, 14). Se refleja el Señor en nuestra conducta, como en un espejo» [58].
Permítaseme hacer un breve recorrido histórico de la investigación de la vida de Jesús que ha sido, desde hace más de doscientos años, el motor de la teología del Nuevo Testamento y ha constituido su centro [59]. Ella surgió cuando Lessing hizo públicos los escritos de Reimarus [60]. Se trata de la primera persona que se enfrenta al texto como si se tratara de una crónica de carácter histórico, llegando a conclusiones que no reflejaban del todo su contenido. A partir de ese momento se sucederán en la misma línea no pocos estudiosos como Paulus, Schleiermacher, Baur, Strauss, Renan, Weiss, para mencionar sólo algunos. Por su parte la argumentación católica, de matiz apologético, buscaba demostrar, empleando la misma metodología, el valor histórico de los evangelios y por tanto la posibilidad de acceder a Jesús a través de ellos [61]. A comienzos del siglo XX Wrede hace ver que el Evangelio de Marcos, más que un escrito de tipo histórico-biográfico es una narración con un claro y determinado objetivo teológico. Para Wrede el hilo conductor del segundo Evangelio será el secreto mesiánico, del que se habría servido el Evangelista para realizar su obra [62]. Sin embargo, quien puso verdaderamente la piedra tumbal sobre esa primera serie de investigaciones de tipo historiográfico-cronológico fue Schweitzer, en 1906, con su obra monumental Von Reimarus zu Wrede [63]. Además de proponer su propia perspectiva teológica, la escatología consecuente, como clave de interpretación de las narraciones evangélicas, da por terminada esa primera fase. No me resisto a citar la conclusión de su trabajo: «Extraño destino el de la investigación sobre la vida de Jesús. Partió para encontrar el Jesús histórico pensando poderlo colocar en nuestro tiempo así como es, como maestro y salvador; rompió las cadenas que lo tenían atado a las rocas de la doctrina eclesiástica (!), se alegró cuando la vida y el movimiento penetraron de nuevo en su figura, cuando vio al hombre histórico Jesús venir a su encuentro. Él sin embargo, no se detuvo; pasó delante de nuestra época, la ignoró y volvió a la suya. (...) Retornó con la misma necesidad con la que el péndulo liberado se mueve para volver al puesto original» [64].
A partir de ahí la búsqueda de Jesús se intenta hacer desde la teología. Es el momento de la escuela histórico-formal, de los postulados de Bultmann, Dibelius y Schmidt en los que, más que los hechos, lo que cuenta es la palabra que se hace realidad, la predicación como evento fundamental de los Evangelios. Aunque la crítica señala como grande precursor de la teología del kerygma a Kähler [65], pienso que no conseguimos hacernos cargo del alcance y de la influencia del pensamiento de Bultmann en los estudios neotestamentarios del siglo XX [66]. Su concepción de la fe post-pascual y de la capacidad creativa de la primitiva comunidad cristiana abren un foso que separa inevitablemente la vida de Jesús de la predicación de la Iglesia naciente. Aquello que afirmó por primera vez en 1926, en su libro sobre Jesús:
«De la vida y de la personalidad de Jesús no podemos saber nada» [67], aun cuando venga matizado por algunos como referente a su evolución interior en sentido psicológico [68], en contraste con las «vidas» del siglo XIX, es en realidad una radiografía de su pensamiento, de la convicción del kerygma como separado de Jesús y de la comunidad pre-pascual.
En su pre-comprensión –para usar un término predilecto suyo– hay una especie de imposibilidad metodológica para aceptar que la historia, los hechos reales, puedan formar parte de los evangelios, cuyo objetivo y mensaje son teológico-salvíficos. La única «historia» –Geschichte– que Bultmannn acoge en la narración evangélica es la que viene como consecuencia del acto de fe, la que viene como decisión personal que actualiza el hecho «mítico» ocurrido en la antigüedad y que por medio de mi afirmación adquiere nuevas categorías, se desmitifica y se hace presente en la historia humana [69].
Ya Jeremias hacía ver que vaciar el mensaje evangélico del Verbum caro factum est sería caer en el docetismo, del mismo modo que despojando la vida de Jesús del anuncio kerygmático se caería en el ebionismo; por eso historia y kerygma no se pueden separar, se sostienen mutuamente como la llamada y la respuesta. Jesús, con su vida y sus acciones, con su pasión y muerte, con su voz llena de autoridad que se atreve a llamar a Dios Abba, Jesús que invitó a los pecadores a su mesa, que como Siervo de Dios se alzó en la cruz, es la única llamada posible que exige una respuesta por parte de la Iglesia primitiva; y ella responde a Dios con agradecimiento y alabanza, responde al hombre y al mundo dando un testimonio que conduce a la revelación [70].
Los críticos concuerdan en fijar como momento del nacimiento de la «nueva investigación sobre el Jesús histórico» la conferencia de Käsemann en Marburgo en 1953. Era nueva, en efecto, porque buscaba eliminar la oposición kerygma-historia [71]. Es posible el acceso a Jesús a través de la predicación; de otro modo no se explica cómo la fe alcanza su máxima expresión precisamente en escritos eminentemente narrativos como los Evangelios. Sobre estos presupuestos se forjaron los parámetros que ulteriormente permitirían llegar a la persona de Jesús, con predominio del llamado criterio de discontinuidad: sería de Jesús todo aquello que no concuerda ni con el judaísmo de su tiempo, ni con el contenido de la predicación de la primitiva comunidad cristiana.
Por la misma época el método de la historia de la redacción, además de explicar cómo se pasó de la tradición al evangelio escrito, dirigía su atención hacia la actividad literaria del evangelista. Cada uno habría diseñado una imagen de Jesucristo que varía según sus destinatarios y sus circunstancias. La diversidad de testimonios aparece como índice de la riqueza de un mensaje que va en beneficio de una teología tout court [72]. Sin embargo, se insistía todavía en el aislamiento diacrónico de las unidades textuales y en la duda radical sobre el valor histórico de la predicación post-pascual, especialmente en lo que respecta a los milagros y a los dichos mesiánicos de Jesús: ellos tienen cabida en la proclamación por parte de la Iglesia, pero sólo como kerygma, no como conocimiento factual.
Los estudios de las últimas décadas sobre Jesús han conformado lo que se ha venido a llamar la «tercera investigación» [73]. La idea que predomina en ellos es la conciencia de saber que es posible conocer muchas cosas sobre la vida de Jesús y que vale la pena hacerlo. Uno de los motivos que ha animado este nuevo periodo es la gran cantidad de material hebreo que ha aparecido en los últimos años, no por último los documentos de Qumran. Aunque no se aplique a todos, se nota un deseo de colocar a Jesús en su contexto histórico, de ver la armonía y la continuidad de su vida y de su mensaje con el judaísmo del segundo templo, sin desconocer al mismo tiempo la originalidad de su mensaje [74]. Al mismo tiempo se nota una apertura a contextos más amplios y a nuevos métodos interdisciplinares, así como la no exaltación y corrección de los análisis críticos de la primera mitad del siglo [75].
La llamada Third Quest, tiene una cierta tendencia, o mejor deseo, a ser holística, es decir a tener en cuenta en su estudio tanto los eventos históricos como sus consecuencias teológicas en cuanto entrelazados en el texto evangélico y por tanto inseparables los unos de los otros. Del mismo modo considera la unión entre el anuncio y las actitudes de Jesús de sus gestos y milagros sin forzarlos bajo un solo punto de vista que excluya los otros.
Sin embargo, en medio al creciente número de publicaciones se encuentra un abanico multicolor de teorías y opiniones. Si ciertamente no existe un hilo conductor desde el punto de vista teológico, tanto menos en cuanto a la metodología, por no hablar de la diversidad de los resultados. Para Crossan [76] y Mack [77], por ejemplo, Jesús aparece como un filósofo cínico en el área del Mediterráneo, sin ninguna connotación sobrenatural. Se descubre un cierto énfasis en quitar valor a los Evangelios canónicos para darlo al evangelio de Tomás y a los otros apócrifos [78]. Vermes [79] y Sanders [80] subrayan en cambio el aspecto judaico de Jesús. Para el primero sería un predicador cuyos dichos y hechos habrían imitado los de los rabinos de su tiempo –en realidad, posteriores–, mientras que el segundo ve en la expulsión del templo el gesto que pone de relieve la dimensión escatológica de su misión y que determina su condena a muerte. Tanto en el uno como en el otro se descubre la tendencia a subrayar la poca originalidad de Jesús.
Meier [81] en cambio lo contempla como taumaturgo, maestro, profeta y restaurador de Israel; en definitiva, como anunciador de un reino escatológico. Esperando el cuarto volumen en el que hablará de la identidad de Jesús, o de los «enigmas» en torno a su figura –se esperaba que fuera el tercero, que ha sido en cambio dedicado a los discípulos y opositores–, se nota una cierta reserva hacia situaciones de la vida de Jesús que toquen el ámbito de la cristología [82]. Otros libros finalmente presentan imágenes de Jesús particularizadas, cuando no extravagantes [83].
Una mención especial merece el último libro de Dunn [84], en el que además se analizan no pocos de los estudios recientes sobre Jesús en los Evangelios. El autor es consciente de la pluralidad de tradiciones y de las diversas fuentes con las que se cuenta para remontarse a la persona de Jesús, así como del proceso de predicación de la Iglesia apostólica que ha permitido poner posteriormente por escrito esos recuerdos de los dichos y hechos del Nazareno. En la base de todo aquello se encontraría lo que Dunn llama el «impacto de Jesús» antes de la Pascua, la fuerza de su persona y de su enseñanza, el influjo extraordinario que ejerció sobre sus discípulos y sobre sus oyentes de modo que todo aquello quedó grabado en sus pensamientos y en su memoria: «Las tradiciones del Evangelios suministran un claro retrato del Jesús recordado (por los discípulos) y así ellas pueden mostrar con suficiente claridad, el impacto que Jesús ejerció sobre sus primeros seguidores» [85].
No se trata, sin embargo, de sostener en el conjunto de los pasajes evangélicos una fidelidad –reflejo de la enseñanza rabínica de los tiempos de Jesús– que tendría como consecuencia grabar casi textualmente las palabras en la mente y luego fijarlas por escrito. Estas hipótesis, tan apreciadas por la escuela escandinava [86], son útiles para considerar pasajes circunscritos y algunas frases y palabras de Jesús; sin embargo, no consiguen reflejar, en mi opinión, la globalidad de su predicación, para no hablar de las narraciones sobre su vida y su misión. Se trata, más bien, de ver cómo esos elementos esenciales que se refieren a los dichos y hechos del Maestro vienen conservados, gracias al impacto original e inmediato de Jesús, en la tradición sinóptica, o más ampliamente en la de los cuatro Evangelios, conservando una unidad sustancial de contenido junto a la peculiaridad teológica y a las características propias de cada evangelista.
La fuerza de la tradición oral permite, por una parte, mantener un contenido estable y sustancial, mientras que, por otra, la diversidad de esa misma tradición es garantía de su vitalidad. Se quiere buscar en la tradición de Jesús –y este es, a mi modo de ver, el mayor valor del libro– a Aquel cuya misión se recuerda por una serie de eventos, cada uno de ellos ilustrado por narraciones y enseñanzas. Esa tradición se desarrolló en los círculos de los discípulos y en las reuniones de la primitiva Iglesia, aunque no estuviera todavía «documentada literariamente» [87].
5. Un ejemplo: las parábolas
Si se ha hablado de buscar en la Sagrada Escritura, y de modo especial en los Evangelios, a Jesucristo como su centro y ápice, vale la pena ahora penetrar en el texto para descubrir la figura de Jesús. Hay tantos modos de contemplarlo: como quien anuncia un mensaje escatológico que inaugura el Reino de Dios y vislumbra la restauración de Israel; como el carismático itinerante que realiza milagros para manifestar la presencia divina en Israel y confirmar su doctrina; como quien nunca dijo que era el Mesías, pero admitió serlo cuando lo interrogaron a ese propósito; como quien, en fin, sufrió la muerte en reparación de los pecados humanos, reflejando y personificando al Siervo de Yahweh.
Quisiera que nos detuviéramos especialmente en lo que constituye quizá el modo más típico y peculiar de enseñar de Jesús: el discurso en parábolas. Su modo de hablar es único. A veces se expresa por medio de comparaciones de la vida real como la del grano de mostaza, la levadura, el tesoro, los niños que cantan en la plaza; en otras ocasiones lo hace por medio de narraciones en las que aparecen características únicas e irrepetibles, rasgos extraordinarios o incluso inverosímiles; en otros casos presenta ejemplos para imitar [88].
Desde el inicio han sido transmitidas como lo que son: parábolas de Jesús. La comunidad cristiana las repitió, al quedar grabadas en la memoria de los oyentes, e incluso en algunos casos las conservó en su contexto histórico [89]. La estrecha unión entre ellas y el ministerio de Jesús no es fruto de una posterior historización. El interés por las narraciones refleja a su vez el interés por la persona de Jesús que narra.
El estudio de las parábolas conoce, con Jülicher, un momento en el que se cambian las coordenadas de su interpretación, a comienzos del siglo XX. Partiendo del ambiente cultural helenístico, quiere mostrar, apoyándose en la Retórica de Aristóteles, que las parábolas no poseían originalmente ningún rasgo alegórico. Éste habría sido obra de los evangelistas, que no habían captado a fondo el discurso de Jesús, considerado por ellos como enigmático y secreto, y por tanto necesitado de explicación. A partir de la primitiva comunidad cristiana y hasta nuestros días se habrían entendido en la Iglesia las parábolas como alegorías, con algunas excepciones que Jülicher pone justamente de relieve. En su misma línea se sitúan –aunque menos radicalmente, porque ellos al fin terminan por aceptar rasgos alegóricos secundarios en las narraciones parabólicas– Dodd y Jeremias [90], constituyendo así la trilogía de autores que ha llegado a conformar la interpretación moderna de las parábolas.
Dejando al margen el hecho de que no tuvo suficientemente en cuenta el ambiente judío en el que nace y se desarrolla el mashal bíblico [91], parece que el carácter dialógico-argumentativo que atribuye Jülicher a las parábolas está visto desde la óptica del protestantismo liberal. En ellas el punto focal –el «referente» del que hablará Ricoeur– es el Reino de Dios, pero entendido a la manera de Harnack, según el cual el cristianismo estaría estructurado sobre tres realidades: la paternidad divina, la fraternidad entre los hombres y el valor infinito de la persona humana [92]. Jeremías calificará este humanismo religioso, carente de visión escatológica, de «error fatal» [93].
El gran mérito de Jülicher es, sin embargo, su descubrimiento de la persona de Jesús a través de la creatividad y la riqueza del lenguaje parabólico. «Jesús nos dejó en sus parábolas obras maestras del discurso popular; nadie ha alcanzado en el arte de expresarse, un objetivo tan alto y tan completo. Todo lo que se podría esperar acerca de la naturaleza y fin de las parábolas, lo ha conseguido plenamente» [94]. Para él las parábolas poseen un valor que no tiene precio, porque no sólo nos permiten conocer a Jesús, sino también porque por ellas se llega a comprender el valor absoluto de su personalidad.
«Jesús posee –nos dice– la fuerza y el impulso de un poeta oriental profundo en sentimientos y rico en imágenes, y al mismo tiempo su pensamiento es lo más alto que se pueda concebir. Bajo su guía se aprende a conocer cielo y tierra; en sus parábolas la alegría oriental se plasma en figuras vivaces y la intuición occidental se concreta en ideas claras. No pertenece a una nación o a un pueblo; su gran originalidad se coloca sobre cualquier contraste: él es verdaderamente el Hijo del Hombre» [95]. Al mismo tiempo –y esto viene completado por Dodd [96]– las parábolas nos trazan un cuadro bastante completo de las diversas fases del ministerio público de Jesús. Ellas sirven de base para conocer su persona y su misión.
Estas afirmaciones ponen de relieve, por una parte, la gran fuerza de atracción que Jesús ejercía sobre los apóstoles, discípulos y oyentes, y, por otra, la elegante retórica de su discurso en parábolas. Sin embargo, la descripción de Jesús como predicador popular que se dirige a las multitudes con un mensaje puro y simple [97] es un poco plana, sin dimensión salvífica ni relieve sobrenatural. En efecto, esta grandiosa valoración de la persona de Jesús y de su enseñanza en parábolas no se eleva sobre el horizonte de la trascendencia; para Jülicher Jesús sería un hombre extraordinario con un mensaje religioso inigualable que sin embargo no toca la esfera del divino. A este punto podemos preguntarnos: las parábolas, ¿hacen ver sólo la figura humana de Jesús, sin abrirnos los ojos hacia la divinidad?
Dodd y Jeremías, por contraste, habían señalado el carácter escatológico de las parábolas, que colocan al oyente frente a la realidad del Reino de Dios. Para el primero se trata de la «escatología realizada» [98], para el segundo de la «escatología que se realiza» [99]. Uno y otro hacen referencia a los momentos del ministerio que manifiestan la venida del Reino, que alcanzará su consumación y desarrollo pleno en la era futura. En sus palabras y acciones Jesús invita a ver los signos que anuncian su proximidad. Los casos más representativos son sus exorcismos y milagros: «Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios» (Mt 12, 28, par. Lc 11, 20).
Wilder había señalado agudamente que «las parábolas no eran para Jesús sólo un instrumento didáctico o un medio para mantener la atención de sus interlocutores; existía algo en ellas, en la naturaleza misma del Evangelio, que exigía esa forma de expresarse: la idea de acción, como elemento constituyente y significativo» [100]. De hecho, se puede decir que las parábolas tienen que ver con una actuación, con un comportamiento: el de Dios, el de Jesús, el de los oyentes [101], a través de los cuales afloran no pocos rasgos cristológicos [102]. Dupont [103] hace ver a este propósito tres modelos de obrar en las parábolas de Jesús en los que se ponen en juego simultáneamente su conducta y la de Dios Padre. En un primer caso se muestra el amor de Dios a los pecadores y que el comportamiento de Jesús imita ese amor sin condiciones; en otros momentos se observa el tiempo de gracia excepcional que acompaña la venida del Reino y el amor de Dios por los pecadores que se realiza en la conducta de Jesús; en tercer lugar aparece una relación estrecha entre las dos conductas, aunque no contemplada como la unión de naturalezas que se profesará en Nicea o en Calcedonia ni tampoco como una identificación de sentimientos. Esta situación se puede observar, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida (cfr. Mt 18, 12-14; Lc 15, 4-7), cuya ambientación vital parece ser el comportamiento de Jesús respecto a los pecadores, mejor presentado en Lucas que en Mateo, donde se habla más bien de los deberes de quien dirige la comunidad. La ambientación del tercer Evangelio [104] resume en una expresión narrativa las diversas ocasiones en que esto había sucedido. Ciertamente la parábola podría también favorecer una interpretación psicológica en torno a la inquietud y preocupación del pastor por la oveja perdida, en la primera parte, y a la alegría de haberla encontrado, en la segunda. Pero su sentido va mucho más allá.
Salta a la vista inicialmente el reproche de los interlocutores de Jesús y su respuesta refiriéndose al comportamiento de Dios mismo. Y es que en este caso su conducta pone a los hombres frente al obrar de Dios. El comportamiento de Jesús es la forma concreta en que se hace ver la intervención salvadora de Dios, el inicio del Reino. La parábola invita a ver la actitud de Dios con los pecadores, que explica la conducta de Jesús. Es como si su modo de actuar no pudiera ser comprendido y apreciado en todo su sentido sino cuando se relaciona con el obrar de Dios [105].
Del mismo modo, aunque en tono menor, se explica la narración de la dracma perdida (cfr. Lc 15, 8-10). Las dos parábolas concluyen con una perífrasis del nombre divino (uso del pasivo) que se podría traducir: «así Dios se alegrará por un pecador que ha hecho penitencia» [106].
La tercera parábola del capítulo, la del hijo pródigo (cfr. Lc 15, 11-32), subraya la situación que permite a los oyentes reconocer aún más claramente la acción salvífica de Dios en el comportamiento de Jesús: del mismo modo que el hijo mayor no puede reconocer a su padre como padre sin reconocer al mismo tiempo al hijo menor como hermano, así los interlocutores de Jesús no podrán aceptar el amor de Dios por los pecadores, manifestado en la conducta de Jesús con ellos, si no los aceptan como hermanos [107]. El razonamiento con el hijo mayor se hace en la línea del amor paterno, no en la lógica del dar y recibir. Y es ese mismo amor el que Jesús revela en su actuar [108]. Además, en las palabras con las que el hijo menor se presenta, arrepentido, delante de su padre: «he pecado contra el cielo y contra ti» se observa una relación de ofensa-perdón que no sólo engloba los vínculos de afecto y de sangre entre dos personas; se trata del perdón de los pecados, subrayado por la referencia al cielo, expresión perifrástica de la esfera divina. Y de ese perdón Jesús se muestra como modelo al defender su actitud de convivialidad con los publicanos y pecadores [109.]
Otra parábola que Dupont llama –como la anterior– «de misericordia» [110] es la de los obreros en la viña (Mt 20, 1-15): el trabajador de la primera hora llegará a comprender la bondad del patrono cuando se reconocerá solidario con aquel que trabajó solamente la última hora de la jornada. Igualmente verá con benevolencia el obrar de Jesús con los pecadores que refleja los sentimientos del Padre celeste. Similarmente las parábolas de los invitados al banquete y de los dos hijos enviados a trabajar a la viña hacen ver que la obediencia a la voluntad de Dios coincide con la respuesta efectiva al mensaje de Jesús. En definitiva, para indicar a los oyentes lo que se espera de ellos, las parábolas se remontan a describir la actitud de Dios, que se manifiesta en el actuar mesiánico de Jesús y que pone exigencias concretas.
Las parábolas delinean la figura de Jesús que cautiva y atrae con su discurso, rico de imágenes y ejemplos, llevando a sus oyentes a contemplar y amar el mensaje de la buena nueva; al mismo tiempo en ellas se auto-revela como aquel que tiene una especial intimidad con Dios, como quien obra en su lugar y se asume funciones y actitudes que tocan la esfera de lo divino o que incluso competen sólo a la Divinidad. Estas características colocan al lector del Evangelio frente a la persona de Jesucristo, lo invitan a realizar el salto de la fe y a contemplarlo en su ser de Dios y Hombre.
Aun cuando se tenga conciencia de la tensión que existe entre la autonomía de la crítica bíblica y la dependencia de la interpretación in sinu Ecclesiæ, esta tensión es sólo relativa y sirve para liberar el texto de una hermenéutica restringida y proyectarlo en la doble realidad en la que se integra en el lenguaje de la Biblia, la divina y la humana. La interpretación científica –o mejor, positiva– debe tener en cuenta la ciencia de la fe [111]. La exégesis, respetando su propia metodología, más que entrar en conflicto con la moral, el dogma o la espiritualidad se une dialécticamente con ellas en una relación armónica. La historia no tiene entre sus principios básicos el estar cerrada a lo sobrenatural [112].
Comenzando con la lectio se pasa sucesivamente a la meditatio y a la contemplatio. Los tres niveles de conocimiento y de profundización del texto se hacen posibles gracias a la dimensión teológica de la exégesis bíblica. El lector, contemplando la figura de Jesús que presentan los Evangelios, se coloca de frente al gran misterio de la Encarnación.
Bernardo Estrada en dadun.unav.edu/
Notas:
1. Cfr. G. GHIBERTI, «Cento anni di esegesi biblica», en C.M. MARTINI, G. GHIBERTI, M. PESCE, Cento anni di cammino biblico, Vita e pensiero, Milano 1995, 24.
2. Cfr. R.A. FERREIRA, La Sagrada Escritura en el Magisterio de la Iglesia según la Const. «Dei Verbum» n. 21, Tesis doctoral, Universidad de Navarra, Pamplona 1985 (pro manuscripto).
3. DV 21.
4. DV 10.
5. Cfr. C.M. MARTINI, «La Bibbia nella vita del credente oggi», en C.M. MARTINI, G. GHIBERTI, M PESCE, Cento anni di cammino biblico, cit., 109.
6. CCL 32, 1-167.
7. Cfr. C.M. MARTINI, «La Sacra Scrittura, nutrimento e regola della predicazione e della religione», en S. LYONNET, K. HRUBY, M. ZERWICK et al., La Bibbia nella Chiesa dopo la Dei Verbum, Paoline, Roma 1969, 171.
8. Cfr. «La Bibbia nella vita della Chiesa», en E. LORA (ed.), Enchiridion de la Conferenza Episcopale italiana, 5 (1991-1995), EDB, Bologna 1996, 2926.
9. «Divina eloquia cum legente crescunt» (S. Gregorio Magno, Homiliae in Ezechielem 1, VII, 8, CCL 142, 87).
10. DV 21.
11. Cfr. «La Bibbia nella vita della Chiesa», cit., 2930-2932; CCC, 111-114.
12. Cfr. Hb 4, 12.
13. Cfr. IBI, IV.C.
14. DV 25.
15. Cfr. G. DE ROMA, «La lectio divina», VitaCon 25 (1989) 574.
16. Lettre de Origène à Gregoire le Thaumaturge 4, SC 148, 192-194.
17. «Quasi homo conmune sibi arcessit auxilium ut divinæ pabulo lectionis intentus famem corporis neclegat» (S. Ambrosio, Expositio in Luc. IV,20, CSEL 32, 149).
18. Orígenes, Homélies sur la Genèse X,1, SC 7bis, 254.
19. Cfr. M. MASINI, La «lectio divina», San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, 105-157.
20. Cfr. S. Agustín, Commento all’Epistola ai parti di San Giovanni IV,6, en Opere di Sant’Agostino, Città Nuova, Roma 1968, 1716.
21. «Scriptura sacra videlicet, quem spiritaliter replet, amoris igne succendit» (S. Gregorio Magno, Commenatire sur le Cantique des Cantiques, Proemio 5, CCL 144, 7-8).
22. DV 25.
23. IBI, IV.C.2.
24. Hugo de San Víctor, Six opuscules spirituels, SC 155, 46, consideraba originalmente cinco niveles: lectio, meditatio, oratio, operatio, contemplatio; según G. DE ROMA, «La lectio divina», cit., 570, la presentación de la lectio en cuatro momentos se debería a Guigo el Cartujo, y estos serían: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. En realidad, la meditatio y la oratio, pueden ser considerados dos momentos de la oración.
25. Cfr. C.M. MARTINI, «La Bibbia nella vita del credente oggi», cit., 112.
26. S. Agustín, Confessiones XI,2,4, CCL 27, 196.
27. «Omnis divina Scriptura unus liber est. Et ille unus liber Christus est, quia omnis divina Scriptura de Christo loquitur et omnis divina Scriptura in Christo impletur» (Hugo de S. Víctor, De archa Noe morali et mystica II,7, CCCM 176, 46).
28. «Tota Sacra Scriptura, tam novi quam veteris testamenti, ad solum respicit Christum» (Godofredo de Admont, Homiliæ dominicales XV, PL 174, 108).
29. M. LUTERO, Werke, WA 39,147. Vid. M. MASINI, La «lectio divina», cit., 80-83.
30. Jn 1, 1.
31. Cfr. J. JEREMIAS. La Última cena: palabras de Jesús, Cristiandad, Madrid 1980, 220s.
32. Cfr. JUAN PABLO II. Litt. Ap. Patres Ecclesiae, EV 7, 39.
33. «Cum igitur Scripturam sanctam legimus, Verbum Dei tractamus, Filium Dei per speculum et in ænigmate præ oculis habemus» (Ruperto de Deutz, De sancta Trinitate et operibus eius, XXXIV-XLII: De operibus Scpiritus Sancti I,6, CCCM 24, 1827). Vid. M. MASINI, La «lectio divina», cit., 171.
34. «Corpus eius traditiones sunt scripturarum» (S. Ambrosio, Expositio in Luc VI,33, CSEL 32, 245).
35. Cfr. Orígenes, Selecta in psalmos 4, PG 12, 1081.
36. «Unde et sapientiæ mobilis describitur, ut per hoc quod nusquam deest, ubique nobis occurrere designetur» (S. Gregorio Magno, Moralia in Job XXIX,12,24, CCL 143B, 1450).
37. Cfr. L. CERFAUX, Le Christ dans la théologie de saint Paul, Cerf, Paris 1954, 220.
38. R. GUARDINI, «Sacra Scrittura e scienza della fede», en I. DE LA POTTERIE (ed.), L’esegesi cristiana Oggi, Piemme, Casale Monferrato 1991, 62.
39. Cfr. M. MASINI, La «lectio divina», cit., 177.
40. Mt 9, 13.
41. Cfr. Mt 12, 3.5.7.
42. Cfr. Mt 8, 17.21; 13, 13.
43. Cfr. Mc 8, 21.
44. Cfr. Lc 18, 34.
45. Cfr. Io 3, 10; 7, 27; 8, 27s; 12, 16; 13, 12; 14, 9; 16, 3; 17, 23, etc.
46. Cfr. Lc 24, 27.
47. Cfr. 2 M 1, 36.
48. Cfr. 1 Co 12, 30; 14, 5.13.27.
49. De ordinario, cuando se refiere a la explicación de un texto, Lucas prefiere hablar de «apertura» usando el verbo dianoivgein, palabra casi exclusiva suya (7 veces sobre 8 en el Nuevo Testamento).
50. Lc 24, 44.
51. Se emplea aquí la figura retórica de la sinécdoque.
52. Cfr. J.A. FITZMYER, «The Senses of Scripture Today», IThQ 62 (1996/97) 101.
53. Cfr. J. NOLLAND, Luke 18:35-24:53, Word, Dallas 1993, 1205.
54. Cfr. Hch 13, 16-42.
55. DV 18.
56. «Lectio Divina is a form of biblical spirituality in practice that over time can transform a person into the Image of Christ, encountered in Scripture» (S.M. SCHNEIDERS, «Biblical Spirituality», Int 56 (2002) 140).
57. S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, Madrid 1977, n. 223.
58. Ibid. n. 299.
59. Cfr. E. KÄSEMANN, «Das Problem des historischen Jesus», ZThK 51 (1954) 125.
60. G.E. Lessing publica entre 1774 y 1778 los Wolfenbüttelsche Fragmente di H.S. REIMARUS, muerto seis años antes. Uno de los últimos publicados, Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger, fue el que desencadenó, primero un escándalo y después la nueva investigación sobre la vida de Jesús.
61. Cfr. L. STEFANIAK, «De Novo Testamento ut christianismi basis historica», DT(P) 61 (1958) 113-130. Los tres argumentos empleados para subrayar la historicidad eran: authenticitas, integritas, veracitas. Vid. I. DE LA POTTERIE, «Come impostare oggi il problema del Gesù storico?», CivCatt 120/II (1969) 447-463.
62. Cfr. W. WREDE, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markusevangeliums, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1901.
63. A. SCHWEITZER, Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Investigaciones sobre la vida de Jesús, Edicep, Valencia 1990). La misma obra apareció, ampliada y dotada de conclusiones en 1913, con el solo título de Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. V. FUSCO, «La ricerca del Gesù storico. Bilancio e prospettive», en R. FABRIS (ed.), E la parola di Dio cresceva. In Onore di C.M. Martini, EDB, Bologna 1998, 489, recuerda a aquellos que, con un poco de ironía, decían que Schweitzer hubiera querido titular su obra Von Reimarus zu Schweitzer, visto que el libro concluye con su propia aportación a la vida de Jesús.
64. A. SCHWEITZER, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Mohr, Tübingen 91984, 620s. La traducción es nuestra.
65. Cfr. M. KÄHLER, Der sogennante historische Jesus und der geschichtliche biblische Christus, Kaiser, München 31961 (primera edición, Leipzig 1892).
66. Cfr. A. LINDEMANN, «Rudolf Bultmann e il suo influsso sulla teologia e sulla chiesa», RdT 44 (2003) 5-30.
67. «Freilich bin ich der Meinung, dass wir vom Leben und von der Persönlichkeit Jesus so gut wie nichts mehr wissen können, da die christlichen Quellen sich dafür nicht interessiert haben, ausserdem sehr fragmentarisch und von der Legende überwuchert sind, und da andere Quellen über Jesus nicht existieren» (R. BULTMANN, Jesus, Mohr, Tübingen 1951, 11).
68. Así W. SCHMITHALS, «75 Jahre: Bultmanns Jesus-Buch», ZThK 98 (2001) 39.
69. Cfr. P. GRECH, «Il Problema del Gesù storico da Bultmann a Robinson», en Dei Verbum. Atti della XX Settimana Biblica Italiana, Paideia, Brescia 1970, 400s.
70. J. JEREMIAS, «The Search of the Historical Jesus», en J. JEREMIAS, K.C. HANSON, Jesus and the Message of the New Testament, Fortress, Minneapolis 2002, 12s.
71. De hecho no se ponía al Jesús histórico contra el kerygma, como había hecho la escuela liberal siguiendo a Reimarus, ni el kerygma contra el Jesús histórico como había hecho la escuela histórico-formal, sino que buscaba la continuidad entre uno y otro.
72. Cfr. A. FEUILLET, «Évangiles synoptiques, Vue d’ensemble sur l’histoire de leur exégèse», EeV 86 (1976) 641-646.
73. Cfr. S. NEILL, N.T. WRIGHT, The Interpretation of the New Testament 1861-1986, Oxford University Press, Oxford-N.Y. 1988, 379. Parece ser WRIGHT el primero que ha bautizado esta nueva serie de estudios como Third Quest.
74. Esta es, en mi opinión, la esencia del criterio de plausibilidad que proponen G. THEISSEN, A. MERZ, El Jesús histórico: manual, Sígueme, Salamanca 1999, 139-143. Por una parte, la coherencia y plausibilidad de los efectos, por otra la individualidad de Jesús.
75. Cfr. G. SEGALLA, «La terza ricerca del Gesù storico e il suo paradigma postmoderno», en R. GIBELLINI (ed.), Prospettive teologique per il XXI secolo, Queriniana, Brescia 2003, 229.
76. Vid. J.D. CROSSAN, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, Harper, San Francisco 1991.
77. Vid. B.L. MACK, A Myth of Innocence. Mark and Christian Origins, Harper, San Francisco 1993. En la misma línea M. BORG, Jesus: A New Vision, Harper, San Francisco 1987 y F.G. DOWNING, Christ and the Cynics, Sheffield Academic Press, Sheffield 1988.
78. De todos modos se reconoce en ellos aprecio y valoración de esos escritos. Cfr. R. AGUIRRE, «Estado actual de los estudios sobre el Jesús histórico después de Bultmann», EB 54 (1996) 459.
79. Vid. G. VERMES, Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospel, MacMillan, New York 1983.
80. Vid. E.P. SANDERS, Jesus and Judaism. The Historical Figure of Jesus, Fortress, Philadelphia 1985.
81. Vid. cfr. J.P. MEIER, A Marginal Jew I, Doubleday, New York 1994; II, 1997; III, 2001.
82. Ya el mismo Meier en su primer volumen decía que la perspectiva desde la que se estudiaría a Jesús sería la de un «conclave no papal» (I, 29) con un judío, un protestante, un anglicano, un católico, buscando en cada afirmación de ponerlos a todos de acuerdo. En el fondo termina separando estudio del Evangelio y fe, historia y kerygma.
83. Cfr. D.A. HAGNER, «An Analysis of Recent “Historical Jesus” Studies», en D. COHN-SHERBOK, J.M. COURT, Religious Diversity in the Græco-Roman World: A Survey of Recent Scholarship, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 100. Allí presenta diversos libros sobre Jesús como mago, rabí, zelote, fariseo, essenio de Qumran, etc.
84. Vid. J.D.G. DUNN, Jesus Remembered, Eerdmans, Grand Rapids-Cambridge 2003.
85. Ibid., 6.
86. Vid. H. RIESENFELD, The Gospel Tradition, Blackwell, Oxford 1970; B. GERHARDSSON, The Gospel Tradition, CWK Gleerup, Lund 1986, y sobre todo su Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity (1961), ahora editado con Tradition and Transmission in Early Christianity, Eerdmans, Grand Rapids 1998.
87. Cfr. J.D.G. DUNN, Jesus Remembered, cit., 332.
88. Esencialmente se consideran aquí los tres tipos de parábola de los que hablaba A. JÜLICHER, Die Gleichnisreden Jesu, 2 vols., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1976 (Reimpresión de Tübingen 1910). Ellos eran la comparación, la parábola propiamente dicha, y la narración-ejemplo.
89. Cfr. B. GERHARDSSON, «If We Do Not Cut the Parables Out of Their Frames», NTS 37 (1991) 321-335.
90. Vid. C.H. DODD, The Parables of the Kingdom, Nisbet, London 1948; trad. Las Parábolas del Reino, Cristiandad, Madrid 1974. J. JEREMIAS, Die Gleichnisse Jesu, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1947, 101984; trad. Las parábolas de Jesús, Verbo Divino, Estella 1981.
91. J. GNILKA, Jesús de Nazaret: mensaje e historia, Herder, Barcelona 1995, ve el error de Jülicher en la idea que toma prestada de Aristóteles, del que Jesús se halla tan lejano: 115.
92. Vid. A. HARNACK, Das Wesen des Christentums, J.C. Hinrichs, Leipzig 1901.
93. Cfr. J. JEREMIAS, Las parábolas, cit., 23s. Con una cierta ironía critica Erlemann esta actitud de Jülicher diciendo que el retrato de Jesús que surgiría de las parábolas es el de un hombre simple, frugal, natural, realista, preciso, claro y unívoco. Cfr. K. ERLEMANN, Das Bild Gottes in den synoptischen Gleichnissen, Kohlhammer, Stuttgart 1988, 43.
94. A. JÜLICHER, Gleichnisreden I, 182 (la traducción es nuestra).
95. Ibid.
96. Cfr. C.H. DODD, Las Parábolas del Reino, cit. En su libro, el autor delinea la vida pública de Jesús en base a las parábolas pronunciadas en los distintos momentos de su manifestación a Israel.
97. Cfr. E. PÉREZ-COTAPOS LARRAÍN, Parábolas: Diálogo y experiencia. El método parabólico de Jesús según Dom Jacques Dupont, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 1991, 23.
98. C.H. DODD, Las Parábolas del Reino, cit. 186.
99. Cfr. J. JEREMIAS, Las parábolas, cit., 277.
100. Cfr. A.N. WILDER, Early Christian Rhetoric. The language of the Gospel, SCM, London 1964, 79.
101. Cfr. J. DUPONT, Il metodo parabolico di Gesù, Paideia, Brescia 21990, 19.
102. E. FUCHS, «Bemerkungen zur Gleichnisauslegung», ThLZ 79 (1954) 345-348, insiste en que las parábolas contienen testimonios implícitos de Cristo sobre sí mismo.
103. Cfr. J. DUPONT, «Les implications christologiques de la parabole de la brébis perdue», en J. DUPONT (ed.), Jésus aux origines de la christologie, Leuven University, Leuven 1989, 347-349.
104. El verbo al imperfecto señala que se trata de una acción repetida y frecuente: «Se acercaban a Él...» (Lc 15, 1).
105. Cfr. E. PÉREZ-COTAPOS LARRAÍN, Parábolas, cit., 129. Jeremías indica que Jesús, actualizando en su proceder el amor de Dios a los pecadores arrepentidos, más que una declaración cristológica explícita, contiene una afirmación velada de sus plenos poderes: «Jesús reclama para sí que Él obra en lugar de Dios, que es el representante de Dios» J. JEREMIAS, Las parábolas, cit., 163.
106. Jeremías añade: «Jesús dice: mi oficio es arrebatar el botín a Satanás y recoger los perdidos. Una vez más: Jesús es el representante de Dios». Las parábolas, cit., 166s.
107. Cfr. J. DUPONT, Método parabólico, cit., 27.
108. Cfr. V. FUSCO, «Narrazione e dialogo in Lc 15,11-32» en G. GALLI (ed.), Interpretazione e Invenzione, Marietti, Genova 1987, 57.
109. «Cualquiera que lea la parábola del hijo pródigo que describe la bondad inimaginable del perdón divino (...) se pone de nuevo frente a la pretensión de Jesús de ser visto como el enviado de Dios que actúa con su autoridad» (J. JEREMIAS, Parábolas, cit., 12). Cfr. E. FUCHS, «The Question of the Historical Jesus», en C.E. BRAATEN, R.A. HARRISVILLE, The Historical Jesus and the Kerygmatic Christ: Essays on the New Quest on the Historical Jesus, Abingdon, Nashville 1964, 20s.
110. Cfr. J. DUPONT, Il metodo parabolico, cit., 26, n. 12. Allí el autor clasifica en tres grupos las parábolas en las que se hace ver el actuar de Dios a través del comportamiento de Jesús: de misericordia, de juicio y de la paciencia de Dios.
111. Cfr. R. GUARDINI, «Sacra Scrittura e scienza della fede», cit., 80.
112. Cfr. D.A. HAGNER, «An Analysis of Recent “Historical Jesus” Studies», cit., 105.
Colabora con Almudi
-
Roberto Pineda IbarraLa concepción de “ser humano” en Pablo Freire -
Antonio Jiménez OrtizBreves reflexiones sobre Dios y su experiencia -
Miguel SaraleguiTotalitarismo y libertad individual. Las contradicciones políticas de la tecnología -
Montserrat Gas AixendriEl acompañamiento familiar, un reto cultural para nuestro tiempo -
Fidel González-FernándezHistoria contemporánea de la Iglesia en África -
Pablo García RuizLa dimensión social de la caridad: integración de los emigrantes y refugiados -
Alicia Natali Chamorro MuñozEl prejuicio en la mentira política. Una mirada desde la injusticia epistémica -
Romano GuardiniUna interpretación de los tres primeros capítulos del Génesis II -
Romano GuardiniUna interpretación de los tres primeros capítulos del Génesis I -
Blanca Camacho SandovalMaría en la tradición protestante La inquietud, una manera de encontrarse con la sabiduría ignorada de María -
Mónica CodinaLa libertad humana, don de un Dios que es Padre (en torno a una homilía San Josemaría Escrivá) -
Eudaldo Forment GiraltEl mal moral y la persona humana -
Joaquín Paredes LabraCultura escolar y resistencias al cambio -
Rémi Brague¿Por qué el hombre occidental se odia a sí mismo? -
Joaquín Perea GonzálezEl concilio ecuménico Vaticano II: características de la recepción de un concilio singular (VaticanoII_II)
