Artículos
Fernando Ocáriz
«Cristo, hecho obediente hasta la muerte, y por eso mismo exaltado por el Padre (cfr. Flp 2, 8-9), entró en la gloria de su Reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que El mismo y todas las cosas creadas se sometan al Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas (cfr. 1Co 15, 27-28)» [1]
En estas palabras del Concilio Vaticano II, que son eco directo de San Pablo, se resume la íntima conexión entre el misterio de Cristo y el destino último de la historia. En el final escatológico, la misma creación visible, la materia de nuestro mundo, será de algún modo divinizada y, así, Dios será todo en todas las cosas. En este destino eterno, el centro de atracción, que recapitulará todo en sí, es Cristo resucitado [2].
Para tratar teológicamente del misterio de la resurrección del Señor, es obligado partir de unas consideraciones sobre Cristo muerto, pues la resurrección no es sino el tránsito de la muerte a la vida. Pero, antes aún, es necesario precisar quién es el sujeto de ese tránsito, de esa resurrección. Sin una previa y clara contestación a la pregunta ¿quién es Cristo?, la reflexión teológica sobre la Resurrección carecería de sentido.
En la vastísima producción de estudios cristológicos, en este siglo, se han planteado, entre otras, tres cuestiones radicales. En primer lugar: ¿hasta qué punto, y en qué sentido, es actualmente válido el dogma de Calcedonia para expresar el núcleo del misterio de Cristo? En segundo término, una cuestión de lenguaje: ¿es hoy necesario, o incluso posible, utilizar el lenguaje metafísico clásico para hablar de Cristo? En fin, una pregunta que se suele plantear como simplemente metodológica: ¿es aún válida una cristología descendente (Dios que se encarna), o ha de sustituirse por una cristología ascendente (el hombre-Jesús, que en sí mismo nos revela a Dios)?
Como decía Juan Pablo II a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, «el estudio de los teólogos no puede quedar encerrado, por decirlo de algún modo, en la repetición de las fórmulas dogmáticas, sino que es conveniente que vuestro estudio ayude a la Iglesia para penetrar siempre con más profundidad en el conocimiento de los misterios de Cristo» [3]. Sin embargo, el mismo planteamiento de las tres cuestiones mencionadas, ha prescindido con frecuencia de algo esencial en el quehacer teológico: que los nuevos problemas deben ser estudiados -como recordaba Juan Pablo II en el citado discurso a la Comisión Teológica Internacional- «siempre bajo la luz de las verdades que están contenidas en la fuente de la Revelación y que el Magisterio de la Iglesia ha declarado infaliblemente en el correr de los tiempos» [4], pues las fórmulas de los Concilios «conservan un valor permanente» [5].
De hecho, muchas de las contestaciones que se han dado a esas preguntas, han conducido a propugnar una cristología no calcedoniana, un lenguaje abiertamente anti-metafísico y una metodología que, partiendo sólo de la humanidad de Jesús, no puede llegar por sí sola a la afirmación de su divinidad. El resultado -desde hace tiempo en el ámbito de la teología protestante, y desde hace unos quince años en algunos autores católicos- ha sido una lamentable proliferación del neo-arrianismo, del neo-nestorianismo, de cristologías «políticas» e, incluso, de «cristologías ateas» [6].
Estas concepciones cristológicas no han naufragado sólo en el intento de dar una nueva explicación teológica de la unión de la humanidad con la divinidad en Cristo; el naufragio, con mucha frecuencia, ha sido anterior: en la concepción sobre el hombre (en la antropología) y sobre Dios (en la teología trinitaria). Esto, unido a un marcado criticismo anti-sobrenatural en la interpretación de la Sagrada Escritura, ha conducido también a planteamientos erróneos o sumamente confusos acerca de la resurrección de Jesucristo, como veremos más adelante.
Antes de tratar de la Resurrección, no es por tanto superfluo recordar, con palabras de Pablo VI, que «la definición de Cristo, alcanzada por los primeros Concilios de la Iglesia primitiva, Nicea, Éfeso y Calcedonia, nos dará la fórmula dogmática infalible: una sola persona, un solo Yo, viviente y operante en dos naturalezas: divina y humana. ¿Difícil formulación? Sí, digamos más bien inefable; di gamos adecuada a nuestra capacidad de recoger en palabras humildes y en conceptos analógicos, es decir exactos pero siempre inferiores a la realidad que expresan, el misterio inebriante de la Encarnación» [7]. Y, por último, tampoco está de más reafirmar aquí que la naturaleza humana de Cristo -como la nuestra- es compuesta de materia y espíritu, de cuerpo y alma en unión sustancial; y que esto, lejos de ser una caduca concepción de la filosofía griega, es -como recordó el Concilio Vaticano II- una «profunda verdad de lo real» [8]. Tras este breve preámbulo, pasemos ya a considerar el hecho de la Resurrección.
I. El hecho de la Resurrección
1. Dios, muerto en Cristo
Cuando Jesús, clavado en la Cruz, expiró, no murió un simple hombre: murió Dios; murió el Hijo de Dios en su naturaleza humana. Esta primera observación, opuesta a los nestorianismos de todos los tiempos, tiene su importancia. Al entregar Cristo su espíritu, Dios experimentó la muerte humana, porque aquel cuerpo destrozado era su cuerpo y el alma que entregó era su alma. La naturaleza humana del Señor no es un assumptus homo [9], sino la humanidad de Dios, subsistente por y en el ser divino de la Persona del Verbo [10]. Por tanto, esa humanidad es como un modo de ser de Dios: el modo de ser no divino que el Hijo de Dios tomó para Sí.
También Cristo muerto ha de ser contemplado a la luz del misterio de la unión hipostática. Sólo bajo esta luz podemos descubrir en alguna medida la verdad más alta de la humanidad del Señor; comprender de algún modo el valor trascendente y salvífico de todos los misterios de la vida, de la muerte y de la glorificación de Jesucristo.
Por lo que se refiere al cuerpo muerto del Señor, algunos Padres opinaron que fue abandonado por la divinidad [11]. Sin embargo, sobre todo a partir de San Gregorio Niseno, prevaleció la afirmación de que la Persona divina continuó unida al cuerpo muerto de Cristo [12]. Esto confiere a la muerte de Jesús un rasgo peculiar, propio, que no se da en la muerte de ningún hombre: en ésta, el alma es despojada del cuerpo y éste deja de ser un cuerpo humano; la corrupción del cadáver, de hecho, no es más que el desarrollo de un proceso iniciado en el mismo instante de la muerte. En Cristo, por el contrario, no fue así: la Persona del Verbo experimentó no sólo el modo de ser del alma separada -despojada de su cuerpo-, sino que experimentó también el modo de ser inanimado de un cuerpo sin vida. En este sentido, Dios sufrió nuestra muerte más plenamente que los hombres.
¿Por qué fue conveniente que el cuerpo muerto de Jesús no fuese un común cadáver? La tradición teológica, basada en la Sagrada Escritura, nos dice que no convenía -no era saludable para nosotros que ese cuerpo experimentase la corrupción [13]. Hay que notar, sin embargo, que la Persona divina podía haber evitado esa corrupción sin necesidad de permanecer unida al cuerpo muerto; pero esto hubiera supuesto dar a ese cuerpo una propia subsistencia, más que preternatural, antinatural.
Además, podemos ver un sentido positivo. La permanencia de la Encarnación en la carne muerta de Jesús, confiere a la muerte de Cristo una especialísima plenitud sacrificial: la permanencia, en la Víctima ya inmolada, de la identidad entre Sacerdote y Víctima.
Respecto al alma separada del Señor, unida a la divinidad, el Nuevo Testamento alude claramente a su descenso a los infiernos [14]. Este misterio, mencionado también por numerosos Padres ya desde el siglo II, lo encontramos en el siglo IV en el Símbolo de Aquileya y, siglos después, en las profesiones de fe de los Concilios Lateranense IV y II de Lyon [15].
La reflexión teológica sobre este misterio suele limitarse al hecho de la liberación de las almas justas detenidas en el Seol [16]. Sin embargo, conviene también considerar que, en el estado de alma separada, comenzó la glorificación de la humanidad de Cristo; por tanto, ya antes de la Resurrección. Pero no porque el alma de Jesús no gozara antes de la visión inmediata de la divinidad, como afirman algunos autores [17], sino porque al separarse del cuerpo pasible, inmediatamente redundó plenamente en todos los niveles del alma la gloria que, poseyéndola antes, no había redundado en todos ellos precisamente por estar unida a un cuerpo pasible; y esto porque el Hijo de Dios quiso poder sufrir no sólo en el cuerpo sino también en el alma.
Parece, pues, conveniente pensar que la visión inmediata de la divinidad no era, para Cristo, del mismo modo beatífica antes que después de la muerte. Suponer lo contrario, ¿no llevaría a considerar como inauténticas las lágrimas de Jesús, su agonía espiritual en Getsemaní, el sufrimiento de su alma en la Cruz? Este sufrimiento, esa agonía y aquellas lágrimas -en plenitud de autenticidad humana- coexistían con la visión inmediata de la divinidad.
En pequeña medida, podemos acercarnos más a este misterio, si consideramos la aparente paradoja que se cumple en la vida de los santos -y, de algún modo, en la de todo buen cristiano-, en quienes la fuerza de la fe hace compatible una profunda felicidad con los mayores sufrimientos físicos y espirituales. En el fondo, no parece que sea otro el contenido de la aproximación tomista a este aspecto del misterio de Jesucristo, al distinguir entre el nivel superior y el nivel inferior del alma espiritual [18].
2. La resurrección de Jesús, hecho real e histórico
La, fe de la Iglesia profesa inequívocamente, desde los Apóstoles hasta hoy, la resurrección de Jesucristo; una realidad que el mismo Señor había anunciado y que los Apóstoles no habían entonces entendido [19].
El Símbolo del primer Concilio de Constantinopla -cuyo centenario estamos conmemorando- expresa esta fe con la fórmula que repetimos en la liturgia: resurrexit tertia die secundum Scripturas [20]. Idéntica profesión de fe se encuentra en toda la tradición simbólica, tanto griega como latina [21]; en la latina generalmente con la expresión tertia die resurrexit a mortuis.
La enseñanza sobre la Resurrección se completa con otras verdades de la fe católica. Concretamente, que Jesucristo resucitó con el mismo cuerpo que fue sepultado; que esta resurrección fue verdadera vuelta a la unión del alma con el cuerpo; que Jesús resucitó por su propio poder: su poder divino, por lo que también ha de decirse que fue resucitado por Dios, como atestigua el Nuevo Testamento; que la Resurrección fue una resurrección gloriosa; que no fue algo acaecido después de la Redención, sino que es parte integrante del misterio redentor [22].
La fe en Cristo resucitado ha encontrado oposición, desde la resistencia inicial de los discípulos a aceptar el gran milagro, hasta quienes actualmente lo niegan o lo interpretan en forma contraria a la verdad histórica y dogmática. Pero es desde esta fe, y no desde una interpretación de la Sagrada Escritura al margen de la Tradición y del Magisterio, desde donde ha de iniciar su labor la teología, si quiere ser fiel a la verdad e incluso a su propio estatuto científico. Cuando no ha sido así, los resultados han sido deletéreos.
Podemos recordar, por ejemplo, los intentos de la crítica racionalista -Renan, Weiss, Schütz, etc.- para quitar toda credibilidad histórica a las narraciones evangélicas y presentar la resurrección de Jesús como una leyenda. Las explicaciones que se han pretendido dar sobre el origen de esa supuesta leyenda son variadas: para unos, ese origen estaría en las religiones mistéricas; para otros, en la tradición judaica.
Tampoco ha sido rara la falsa hipótesis de una fe cristiana que crea su propio objeto. En realidad, semejantes hipótesis -aparte de ser erróneas por contradecir la fe- carecen incluso de verosimilitud histórica: ni en las religiones mistéricas ni en la tradición judaica existían elementos que pudieran haber inspirado una supuesta leyenda de la resurrección de Jesús [23]. Que fuese la fe primitiva en la vida inmortal de Cristo el origen de una creencia legendaria en una no acaecida resurrección física, es igualmente falso e infundado: la fe en la Resurrección, lejos de aparecer como una fe que crea su propio objeto, se consolidó históricamente en un clima de incredulidad, que sólo se rindió ante la evidencia inmediata y reiterada del Señor resucitado [24]. Por esto, tampoco merece aquí mayor atención la desmitologización bultmanniana. Según Bultmann, la Resurrección sería un mito que, como todo mito, encierra dentro de sí una cierta realidad. Una vez operada la desmitologización, resultaría que «la fe en la resurrección no es más que la fe en la cruz como evento de salvación» [25]. El hecho histórico sería sólo la fe de los discípulos en la Resurrección, pero no la Resurrección misma. Con matices diversos, se puede situar en esta línea la tesis, de tipo subjetivista, defendida por Marxsen [26].
Aparte de quienes niegan, sin más, la resurrección de Jesucristo, no han faltado en estos últimos años autores católicos que han propuesto hipótesis seriamente confusas. Bastantes de estos autores suelen coincidir, desde presupuestos más o menos diversos, en una poco clara distinción entre realidad e historia: la Resurrección sería real, pero no sería un hecho histórico [27].
Por el contrario, la fe en la Resurrección es, ante todo, fe en un hecho histórico. Al comienzo del tercer día tras la muerte, Jesús de Nazaret resucitó: volvió a la vida con el mismo cuerpo que había sido sepultado, dejando vacío el sepulcro y mostrándose a sus discípulos numerosas veces, y de modo inequívoco, por espacio de cuarenta días. Es históricamente demostrable y demostrado que los Apóstoles predicaron este hecho desde el mismo día de Pentecostés, y que se presentaron como testigos de un hecho histórico, y no como transmisores de una particular creencia o experiencia mística. El análisis históricocrítico manifiesta con sobreabundancia la credibilidad de su testimonio; testimonio de quienes, desde una inicial incredulidad, se rindieron ante la evidencia. Sobre esta evidencia y aquella credibilidad se edifica, por gracia de Dios, nuestra fe.
Sólo desde aquí se puede iniciar la reflexión teológico-dogmática sobre el misterio de la resurrección de Jesucristo.
3. La gloria de Cristo resucitado
«Cristo, al resucitar -afirma Santo Tomás de Aquino-, no volvió a la vida de todos conocida, sino a la vida inmortal, conforme a la de Dios, según las palabras de San Pablo a los Romanos (Rm 6,10): 'Su vida es una vida en Dios'» [28]. La Resurrección fue verdadera -unión de la misma alma con el mismo cuerpo-; fue perfecta -a una vida inmortal-; fue gloriosa, por la comunicación a la carne de la gloria del espíritu [29].
Por lo que se refiere al cuerpo, esta novedad de vida gloriosa ha sido descrita tradicionalmente por medio de unas notas o dotes, aplicables también a la futura gloria de los cuerpos de los justos: impasibilidad (e inmortalidad), claridad, agilidad y sutileza [30]. Con estas dotes, se ha intentado encuadrar la misteriosa nueva vida corporal de Jesús, experimentada por los discípulos tras la resurrección del Maestro. En realidad, no consta que fueran testigos de lo que se designa con el término claridad que, en cambio, habían experimentado Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración.
Dotes ciertamente misteriosas, que nos son conocidas en algunas de sus manifestaciones, pero de las que desconocemos totalmente su constitutivo o estructuración material. Pero no es ésta la cuestión de mayor relevancia teológica.
El aspecto de mayor interés es otro. Siendo la glorificación del cuerpo de Cristo la redundancia en la materia de la gloria de su espíritu, y consistiendo esta gloria en la consumación de la divinización o deificación del alma, ¿qué puede significar deificación de la materia? La divinización del espíritu creado, aun siendo un alto misterio, no plantea tanta dificultad, porque es capax Dei por naturaleza. Pero la materia, en sí misma, no posee esa capacidad. Parece por tanto que la gloria del alma, por ser estrictamente sobrenatural, no puede redundar -en su sobrenaturalidad- en el cuerpo. Cuestión diversa es que tenga alguna repercusión en él en virtud de la unión sustancial entre alma y cuerpo. Cabría pensar que la gloria sobrenatural del alma, al redundar en el cuerpo, confiere a éste unas dotes preternaturales, pero no una verdadera y propia deificación sobrenatural. En este sentido, Santo Tomás afirma que «la claridad, que en el alma es espiritual, es recibida en el cuerpo como corporal» [31].
Sin embargo, San Pablo nos habla del cuerpo resucitado como de un cuerpo espiritual (pneumático): «Se siembra un cuerpo animal (psíquico), surge un cuerpo espiritual (pneumático). Porque así como hay cuerpo animal, lo hay también espiritual según está escrito: el primer Adán fue hecho alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante» [32] Cuerpo espiritual, que no es lo mismo que espíritu, como el mismo Señor manifestó: «Palpad y considerad que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo» [33]. Ahora bien, esta misteriosa espiritualización del cuerpo ¿no podría ser precisamente la base y condición para una auténtica deificación de la carne? [34].
Qué pueda ser esta espiritualización de la materia no es nada fácil de concebir, pero sus efectos se manifestaron en Cristo resucitado. En primer lugar, explica Scheeben, «como espiritualización de la vida, la glorificación suprime en el cuerpo precisamente aquello por lo cual éste después de la resurrección pudiera verse expuesto nuevamente a la muerte, suprime su fragilidad, y su corruptibilidad, a ella se debe en realidad que el cuerpo no pueda ya morir en adelante, que en sí mismo se eleve realmente por encima de la muerte, que sea verdaderamente inmortal, mientras que sin ella seguiría siendo mortal, y no podría preservarse contra la muerte real sino mediante una protección especial de Dios» [35].
La espiritualización, además de comportar una verdadera y propia inmortalidad -y no el simple poder no morir-, lleva consigo unas nuevas y misteriosas relaciones del cuerpo con el resto del mundo material: lo que suele entenderse por agilidad y sutileza. Pero, como dice también Scheeben, inmortalidad, agilidad y sutileza «conforman el cuerpo con el espíritu, pero no aún con el espíritu glorificado, deificado, como tal; le hacen participar de la espiritualidad natural de éste, pero todavía no de su espiritualidad sobrenatural» [36].
Efectivamente, la espiritualización, por misteriosa que sea y por sobrenatural quoad modum que se nos manifieste, nada tiene en sí misma de sobrenatural quoad substantiam. En todo caso podría ser el preámbulo ontológico, la posibilidad de esa sobrenaturalidad en sentido estricto -divinización, deificación-, que Scheeben sitúa en la dote llamada claridad [37].
Si es la unión sustancial entre alma y cuerpo la razón de que la gloria del alma redunde en el cuerpo, ¿por qué no sucedió así en Cristo antes de su Muerte y Resurrección? La respuesta no puede estar más que en el designio divino, que dejó en suspenso esa glorificación que habría correspondido al cuerpo de Jesús en virtud de la gloria de su alma, precisamente para que el cuerpo de Cristo no fuese aún cuerpo espiritual, sino pasible. El milagro de la Transfiguración viene, de hecho, a reforzar esta interpretación: en el Tabor, el cuerpo de Jesucristo fue glorificado, ya antes de la Resurrección, aunque no de modo permanente y definitivo.
La espiritualización de la carne, si fuese presupuesto para una auténtica deificación, habría de consistir no sólo en la inmortalidad, agilidad y sutileza, sino también en hacer al cuerpo capax Dei, como lo es el alma naturalmente. Aquí el misterio se hace particularmente insondable, pero a favor de entender así la glorificación de la materia parece estar también aquella solemne afirmación de San Pablo: en Cristo «habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente» [38], pues este texto -aunque puede aplicarse a Jesús desde el instante mismo de la Encarnación- se refiere más propiamente a Cristo glorioso [39].
Aparte de las manifestaciones sensibles que pudiera tener la deificación del cuerpo, y a las que parece referirse exclusivamente el término claridad, la deificación en sí misma es la participación de la naturaleza divina: la introducción de lo que es criatura, obra ad extra de Dios, a participar de lo que es ser y obrar ad intra de la divinidad; es decir, a participar en la vida íntima de la Santísima Trinidad [40]. Pero, además de estar unido sustancialmente a un alma deificada, ¿qué podría significar que un cuerpo participa en sí mismo de la vida intratrinitaria, si ésta es la eterna procesión del Verbo y la igualmente eterna procesión del Amor subsistente que es el Espíritu Santo?
Una primera aproximación a un tal misterio podría ser la siguiente: la espiritualización de la materia del cuerpo glorioso, precisamente para ser presupuesto de su deificación, no puede limitarse a efectos relativos al espacio (agilidad), al resto de los cuerpos (sutileza) y a su no separabilidad del alma (inmortalidad). La espiritualización ha de alcanzar el nivel de lo que es más propiamente constitutivo del espíritu: el entendimiento y la voluntad. A favor de esta hipótesis está también el hecho de que el término pneuma y sus derivados aplicados al hombre, en los escritos de San Pablo, indican casi siempre lo más propio y elevado del espíritu -inteligencia y voluntad-, unos veces en su naturaleza, otras veces en cuanto sobrenaturalmente deificado [41]. De este modo, esa espiritualización sería base suficiente para una cierta deificación en sentido estricto; es decir, para una participación de la materia en las procesiones eternas de Conocimiento y Amor intratrinitarios.
Aunque la espiritualización del cuerpo glorioso no significa que deje de ser material y comience a ser espíritu, es indudable que comporta un modo nuevo de información del espíritu a la materia. Santo Tomás parece entenderlo así, al decir que el cuerpo resucitado es espiritual porque está «totalmente sujeto al espíritu» [42]. Pero esta sujeción, como es obvio, no es reducible a la integridad preternatural. Una clara diferencia está en que de la espiritualización del cuerpo resulta no sólo el poder no morir, sino el no poder morir, y esto supone una tal unión de materia y espíritu, que bien puede llevar consigo una más alta e inefable participación del cuerpo en las operaciones del entendimiento y de la voluntad espirituales, de modo que la misma carne en cuanto tal, pueda participar en unión con el espíritu, de la vida -que es Conocimiento y Amor- de la Trinidad Santísima.
En otros términos, tras la resurrección gloriosa, en el ver a Dios cara a cara, ¿no participarán de algún modo, ahora inimaginable, los ojos de la carne? De las consideraciones anteriores, pienso que se desprende la legitimidad teológica de esta pregunta que, sin embargo, permanece abierta y seguramente lo estará hasta que, si por la misericordia de Dios nuestra resurrección será gloriosa, la veamos con testada en nuestra propia carne, en un sentido u otro. Lo cierto es que, en cualquier caso, la realidad del cuerpo glorioso supera en grandeza la más audaz de nuestras consideraciones: «ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó a hombre por pensamiento lo que Dios tiene pre parado para los que le aman» [43].
Pero volvamos a considerar -no lo hemos olvidado en ningún momento- que, en Cristo resucitado, el cuerpo deificado y el alma totalmente bienaventurada que lo informa de un modo nuevo y para nosotros insondable, no constituyen una persona humana, sino la humanidad de Dios: el modo de ser no divino que el Hijo de Dios ha asumido para siempre. Modo de ser no divino, pero divinizado en toda su realidad espiritual y material.
Esta humanidad de Jesús, en su estado actual en la gloria, es el paradigma de la glorificación de todos los santos; es el designio divino para cada uno de nosotros y, en alguna medida, para la entera creación visible, pues -leámoslo de nuevo- Cristo, «cuando todas las cosas le hayan sido sometidas, entonces el mismo Hijo se someterá a Aquél que se las sometió todas, para que Dios sea todo en todas las cosas» [44].
II. Dimensión soteriológica de la Resurrección de Cristo
En épocas no lejanas, la resurrecc10n de Jesús ha sido considerada casi exclusivamente desde la perspectiva apologética -como milagro y motivo de credibilidad- y como la exaltación del Señor una vez cumplida la obra de la Redención. Sin embargo, más recientemente se ha insistido, con razón, en la eficacia salvífica de la glorificación de Cristo [45]; de acuerdo así con el Nuevo Testamento, con la patrística y con la mejor tradición teológica.
1. Unidad del misterio de la Redención
«Si Cristo no resucitó -escribe San Pablo a los corintios-, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados» [46]. Y San Agustín llega a afirmar que de nada nos habría aprovechado Cristo muerto, si no hubiera resucitado de entre los muertos [47]. Un primer significado es patente: si Jesús no hubiera resucitado, habiéndolo El anunciado, no sería Dios y, en consecuencia, su muerte de poco nos habría servido.
Pero hay más. San Pedro escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos reengendró para una viva esperanza mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible» [48]. Otros textos parecen centrar también en la Resurrección toda la eficacia redentora. Se ha llegado a afirmar que, por ejemplo en la Epístola a los hebreos, «el acceso de Jesús a la gloria es el acto redentor capital, siendo la muerte su condición, su causa meritoria» [49].
Sin embargo, no se puede ignorar que otros muchos textos atestiguan la plena eficacia redentora del Sacrificio de la Cruz. El mismo San Pedro, y en el mismo capítulo de la epístola antes citada, escribe: «habéis sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo como de cordero sin defecto ni mancha» [50]. Y San Pablo a los efesios: « (Cristo) se ofreció en sacrificio de suave olor» [51]. Y el mismo Jesús había dicho: «El Hijo del Hombre ha venido... a servir y dar su vida en redención de muchos» [52]; y también: «Yo me santifico por ellos» [53], que -como explica San Juan Crisóstomo- significa «yo me ofrezco por ellos en sacrificio» [54].
Por otra parte, numerosos textos indican la íntima conexión -de designio y de eficacia- entre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Particularmente significativas son aquellas palabras del Señor:
«Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo... Tal es el mandato que del Padre he recibido» [55]. Y San Pablo, brevemente, escribe que Cristo «por todos murió y resucitó» [56]. De hecho, en los escritos de San Pablo, la soteriología «no describe un círculo alrededor de un centro, sino una elipse alrededor de dos focos» [57]: la muerte y la resurrección de Jesús.
Por lo que se refiere a la eficiencia directa, tanto la Muerte como la Resurrección producen los mismos efectos salvíficos, si bien la ejemplaridad sea diversa en una y otra respecto a los diversos aspectos de la salvación. Así lo explicaba la teología medieval. Ya en el siglo XII, un escrito anónimo, que se atribuyó a Hugo de San Víctor, afirma que muerte y resurrección de Cristo son causa tanto de la liberación del pecado como de la recepción de la gracia, pero que no son figura del mismo modo [58]. Algo semejante afirmarán Pedro Lombardo [59], San Buenaventura [60] y Santo Tomás, que es, particularmente claro en distinguir causa eficiente directa, causa ejemplar y causa meritoria [61].
Concretamente, Santo Tomás considera que la Muerte y la Resurrección son eficaces tanto respecto a la justificación de las almas, como a la futura resurrección de los cuerpos: «Pasión y Resurrección de Cristo constituyen una unidad inseparable, en cuanto a la eficiencia resucitadora de los cuerpos, y en cuanto a la eficiencia justificadora de las almas. Muerte y Resurrección no pueden ser consideradas como dos causas distintas e independientes, sino que al contrario, hay que decir que actúan con una misma eficiencia; eficiencia que reciben de la causa principal -la Divinidad de Cristo-, a través de su Santísima Humanidad, que es el instrumentum coniunctum de la Divinidad. Lo que en Cristo fueron dos momentos distintos en el tiempo, en la aplicación de su eficacia a nosotros se resumen en uno, en el cual operan conjuntamente y con una misma eficiencia» [62]. Pero, en cambio, según Santo Tomás, «por lo que se refiere a la ejemplaridad, la Pasión y Muerte es causa de la remoción de los males –de la remisión de los pecados y de la destrucción de la muerte– mientras la Resurrección es causa de la incoación de los bienes: la adquisición de la gracia que justifica el alma, y la comunicación de la nueva vida inmortal del cuerpo» [63].
El mismo Cristo afirmó: «es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite» [64]. Pero la necesidad de la Resurrección no radica en una supuesta insuficiencia salvífica del Sacrificio del Calvario, sino en el designio divino que, pudiendo haber establecido otro modo para la redención del género humano, determinó la muerte y la resurrección del Verbo encarnado. En realidad, ni siquiera la Muerte era necesaria para la Redención: es indudable que, en sí misma, cualquier acción de Cristo tenía una plena eficacia salvífica.
En otras palabras, toda la vida de Cristo es redentora, eficaz de una misma Redención sobreabundante. Sobreabundante en sus efectos, porque «donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» [65]; y sobreabundante en su causa: no una sola acción de Cristo, sino todos los instantes de su existencia temporal. Ciertamente, Cristo venció nuestro pecado y nuestra muerte, sobre todo con su Muerte y su Resurrección. Pero no puede olvidarse que -en palabras de Mons. Escrivá de Balaguer- «con la divinización de la vida corriente y vulgar de las criaturas, el Hijo de Dios fue vencedor» [66]. El valor plenamente salvífica de todos los misterios de la vida de Jesucristo y su unidad de eficiencia, es una manifestación más de la plenitud con que Dios ha asumido no sólo nuestra naturaleza sino también nuestra historia. Toda la historia de Jesús -concepción y nacimiento de Santa María Virgen, trabajo, vida en familia, cansancio, penas y alegrías, muerte, sepultura, descenso del alma al Seol, resurrección y ascensión- es redentora. Historia ésta que es la historia de Dios, porque su sujeto es la Persona del Verbo en su naturaleza humana.
La eficiencia salvífica de cada instante humano de Cristo radica en su unión personal con la divinidad. Pero cada misterio de la vida del Señor presenta peculiares notas por lo que se refiere a la ejemplaridad y al mérito. Es patente, por ejemplo, que la Resurrección no fue meritoria sino más bien merecida [67], y que su ejemplaridad -abarcando también la resurrección espiritual de las almas- presenta su peculiaridad más propia como ejemplar de la resurrección futura de los cuerpos, especialmente de los cuerpos gloriosos. Vamos a centrarnos, por tanto, en este aspecto propio y peculiar de la dimensión soteriológica de la resurrección de Jesucristo.
2. La Resurrección de Cristo, causa de nuestra resurrección
«Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que duermen. Porque, así como por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la resurrección de los muertos. Que así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados» [68].
Comentando este texto de San Pablo, Santo Tomás de Aquino explica que «Cristo puede llamarse primogénito de los que resucitan de entre los muertos, no sólo en sentido temporal, porque resucitó el primero (... ), sino también en sentido causal, porque su resurrección es causa de la resurrección de los demás, y también en cuanto a la dignidad, porque resucitó de modo más glorioso que todos los otros» [69].
Considerando la causalidad eficiente, Santo Tomás afirma que «la misma resurrección de Cristo, virtute divinitatis adiunctae, es causa quasi-instrumental de nuestra resurrección» [70].
La pregunta inmediata que se plantea es si la causa eficiente de nuestra futura resurrección será Cristo resucitado o la misma resurrección de Cristo, es decir Cristo resucitando. Santo Tomás, al menos a primera vista, no resulta claro sobre este punto. En ocasiones, parece referirse, como San Alberto Magno [71], a Cristo resurgens, y otras veces a Cristo resucitado. Los estudiosos tomistas tampoco están de acuerdo en cuál era el pensamiento del Santo de Aquino sobre esta cuestión [72].
La dificultad, como es patente, reside en ver cómo un hecho pasado puede ser causa física inmediata (aunque instrumental) de un efecto futuro. Se puede entender de algún modo, si se considera que Cristo resucitando, es decir la misma Resurrección, es un hecho histórico pero a la vez meta-histórico, no sólo por la divinidad del Señor, sino también por el alcance del acontecimiento en sí mismo. Es decir, precisamente porque la Resurrección inicia la vida gloriosa definitiva de Jesús, es inseparablemente un hecho situado en la historia pasada y, a la vez, en la eternidad participada de la gloria. En cuanto momento de la historia es pasado, pero en cuanto inicio de la vida inmortal, eterna por participación, permanece en un eterno (por participación) presente.
Santo Tomás afirma que «la resurrección de Cristo es causa eficiente de nuestra resurrección por virtud divina, de la que es propio dar vida a los muertos. Y esta virtud divina alcanza praesentialiter todos los lugares y todos los tiempos» [73]. Aunque esto es aplicable a todos los instantes de Cristo -no sólo a la Resurrección-, en el caso de la Resurrección lo es por doble motivo: el alcanzar praesentialiter todos los lugares y tiempos, corresponde no sólo a la virtus divina, sino también a la virtus de la realidad humana plenamente deificada en alma y cuerpo, que ha penetrado en la eternidad participada de la gloria.
Podrían citarse aquí unas palabras que el Niseno aplica a otro contexto: «Quien tenía la potestad de entregar su alma por sí mismo y retomarla cuando quisiese, tenía la potestad, como hacedor de los siglos, de hacer el tiempo conforme a sus obras y no esclavizar sus obras al tiempo» [74].
Conviene aclarar, sin embargo, que una presencia meta-histórica del hecho mismo de la Resurrección in fieri, por lo que se refiere a la misma humanidad de Cristo, no puede entenderse como una permanencia in aeternum del tránsito de muerte a vida, porque el estado de muerte, respecto al cuerpo del Señor, es sólo pasado y no ha penetrado, en sí mismo, en la eternidad. En cambio, sí es permanente -eterno por participación- el surgir de la nueva vida inmortal de Cristo. Esto quizá explica por qué Santo Tomás afirma que la causa eficiente de nuestra futura resurrección será Cristo resucitado, y otras veces que será Cristo resucitando. Misteriosamente, los dos conceptos de algún modo coinciden.
No obstante estas reflexiones, el misterio permanece en toda su hondura, también porque a las ya misteriosas relaciones entre el tiempo humano y la eternidad de Dios, se añade el misterio de la unión hipostática que establece, ya desde el inicio de la Encarnación, unas relaciones propias e inefables entre la historia humana de Jesús y su eternidad divina.
II. Cristo en la gloria
Es lógico que la consideración teológica de la resurrección de Jesucristo no prescinda de una reflexión sobre la Ascensión y sobre el vivir actual de Cristo en la gloria. Y esto, no sólo porque así se sitúa la Resurrección en un contexto más completo, sino también porque la Redención del mundo y la glorificación del Señor no terminan con la resurrección de Jesús.
1. Ascensión y Pentecostés
Como afirma el Concilio Vaticano II, «esta obra de la Redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, que tuvo su preludio en las admirables gestas divinas obradas en el pueblo del Antiguo Testamento, ha sido realizada por Cristo Señor, especialmente por medio del misterio pascual de su santa Pasión, Resurrección y gloriosa Ascensión, misterio con el que 'muriendo ha destruido nuestra muerte y resucitando nos ha devuelto la vida' (Misal Romano, Prefacio Pascual)» [75].
¿Qué añade la Ascensión, a la gloria de Cristo resucitado? ¿Cuál es su eficacia salvífica? Una primera respuesta posible sería la siguiente: la Ascensión no añadió nada a la gloria de Jesús resucitado ni a la obra de la Redención; simplemente manifestó esa gloria ante los discípulos, a la vez que señaló el final de la presencia sensible de Cristo en la Tierra. Esta respuesta es bastante común [76], pero resulta incompleta al privar casi del todo a la Ascensión de un propio contenido.
No debe olvidarse que el mismo Jesucristo aludió a una más honda distinción entre Resurrección y Ascensión, cuando dijo a la Magdalena: «no me retengas, porque aún no he subido al Padre» [77]. Aunque ésta es una «palabra de misterio» [78], como dice San Cirilo de Jerusalén, no cabe duda de que manifiesta que la Ascensión añade algo a la Resurrección. Tampoco se puede olvidar aquella otra afirmación de Cristo durante la última Cena: «os conviene que yo me vaya; porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré» [79].
Parece, por tanto, conveniente, dar otra respuesta más completa: la Ascensión nada añade a la Resurrección por lo que se refiere al estado glorioso de la humanidad de Cristo en sí misma, pero añade el «estar sentada a la diestra del Padre» [80]. Esta expresión no significa sólo estar en el Cielo -en lo esencial, el alma de Jesús ya estaba en la gloria desde la Encarnación, y su cuerpo desde la Resurrección-, sino además participar de modo singularmente pleno en el ejercicio de la Potestad divina universal, con particular referencia al poder de juzgar a todas las gentes [81]. Es decir, por la Ascensión a la «diestra del Padre», Cristo, también en cuanto Hombre, ejerce plenamente el poder de Kyrios, de Señor de la entera creación [82].
Hay que añadir que el nombre y la potestad de Kyrios ya correspondía a Cristo antes de la Ascensión; El mismo lo afirmó: «Me ha sido dado todo poder en el Cielo y en la Tierra» [83]. Sin embargo, por designio divino, es después de la Ascensión cuando la humanidad del Señor ejerce ese poder en toda su universalidad. Así lo explicaba ya Santo Tomás, al decir que la humanidad de Cristo subió al Cielo, entre otros motivos, «para que, constituido en los cielos como Dios y Señor, enviase desde allí los dones divinos a los hombres» [84]. Y el primer y fundamental Don es el Espíritu Santo, en cuya misión, por tanto, participa de modo inefable la humanidad -alma y cuerpo plenamente deificada del Hijo de Dios.
Conviene una vez más insistir en la unidad del misterio de Cristo, todo él redentor. Si la Ascensión completa la Resurrección, como la Resurrección completa el Sacrificio de la Cruz, y éste consuma la ofrenda constituida por toda la vida de Jesús, no se debe a una insuficiencia salvífica, ni de esa vida, ni de ese sacrificio, ni de esa resurrección. Es así por libérrima disposición divina.
Por tanto, el misterio de la Redención culmina en Pentecostés, cuya eficacia atraviesa la historia posterior, mediante la vida de la Iglesia, que reunida en el Espíritu Santo, hace presente en signo y en realidad -es decir, sacramentalmente- la eficacia infinita de los misterios del Verbo encarnado.
2. Cristo, Cabeza de la Iglesia
«Aquella vida nueva, que implica la glorificación corporal de Cristo crucificado -leemos en la encíclica Redemptor hominis-, se ha hecho signo eficaz del nuevo don concedido a la humanidad, don que es el Espíritu Santo, mediante el cual la vida divina, que el Padre tiene en sí y que da a su Hijo (cfr. Jn 5, 26; 1Jn 5, 11), es comunicada a todos los hombres que están unidos a Cristo» [85].
Esta unión con Cristo nos ha sido revelada a través de la analogía de la unión entre cabeza y miembros. El Padre -escribe San Pablo a los de Éfeso- «lo resucitó (a Cristo), de entre los muertos y sentó a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de modo cuanto tiene nombre ( ... ) Ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le ha constituido Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, y en la que halla su plenitud Aquél que lo llena todo en todos» [86]. El misterio de Cristo se prolonga en el misterio de la Iglesia, que es su pléroma, su plenitud. Entre la gran riqueza -cristológica y eclesiológica- contenida en la capitalidad de Cristo, el aspecto más significativo de la unión entre Cabeza y miembros es, sin duda, el del influjo vital.
Después que San Juan, en el Prólogo de su Evangelio, nos presenta a Cristo como Aquél que es plenus gratiae et veritatis [87], añade: et de plenitudine eius nos omnes accepimus [88]. Es decir, la gracia no sólo nos viene por Cristo, sino también desde Cristo; no sólo nos la ha merecido y la causa en nosotros, sino que además nuestra gracia es participación de la plenitud de gracia que colma su Humanidad Santísima. Así, Aquél que ya era semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, nos hace semejantes a El también en el orden sobrenatural de la deificación: en la gracia y en la gloria; gloria de la que la gracia es verdadera incoación.
Para profundizar especulativamente en esta realidad, la guía de Santo Tomás es particularmente eficaz, sobre todo para alcanzar una mayor inteligencia del carácter erístico -o, si se prefiere, cristiano de la gracia y de la gloria. El Santo de Aquino, comentando el Prólogo de San Juan, señala tres aspectos contenidos en la expresión de plenitudine eius nos omnes accepimus: eficiencia, consustancialidad y parcialidad, que dan a la derivación de nuestra gracia desde la gratia capitis Christi las connotaciones propias de la participación metafísica [89].
Recordemos que, al considerar la gracia como participación de la naturaleza divina, Santo Tomás, comentando al Pseudo-Dionisio, afirma que la gracia hace a los hombres dioses por participación: participative dii [90]. La estrecha analogía con la participación del ser, permite afirmar que, así como por su natural el hombre es sin ser el Ser, por la gracia sobrenatural el hombre es dios sin ser Dios. Pero, además, el hecho admirable de que esa gracia sea participación de la gracia de Cristo, permite afirmar que el hombre justo es Cristo sin ser Cristo. Expresión sólo aparentemente paradójica -aunque profundamente misteriosa-, cuyo realismo es similar al de la afirmación de que las criaturas son sin ser el Ser [91].
Esta conclusión -ser Cristo sin ser Cristo- podría parecer una extrapolación indebida, ya que participamos, sí, de la gracia de Cristo, pero Cristo no es sólo su gracia. Ciertamente; pero también participamos con El de la naturaleza humana, y -lo que es más decisivo- nuestra filiación divina es participación de la Filiación del Verbo, es decir del mismo Hijo Unigénito que, por esto, sin dejar de ser el Unigénito del Padre, es Primogénito entre muchos hermanos [92].
La cristificación -a la que, con rica variedad de expresiones, se refieren los Padres tanto latinos como griegos- [93], en una real y misteriosa identificación con Cristo, que sólo en la gloria de la futura resurrección alcanzará su consumación, cuando El mismo, como escribe San Pablo, «transfigurará el cuerpo de nuestra miseria en un cuerpo semejante a su cuerpo de gloria, según el poder que tiene de someter a sí todo el universo» [94]. Por tanto, con el Apóstol podemos afirmar, en esperanza e incoativamente, que Dios nos ha resucitado y nos ha sentado en los cielos, no sólo con Cristo, sino también en Cristo: nos... conresuscitavit et consedere fecit in caelestibus in Christo Iesu [95].
3. Identificación con Cristo
La efectiva elevación del espíritu creado a la intimidad divina lleva consigo, entre otros aspectos, una peculiar unión de la criatura con el Hijo Unigénito del Padre, precisamente por aquella participación de la Filiación subsistente en qué consiste la filiación divina adoptiva. Juan Pablo II lo expresaba con palabras inequívocas: «Mediante la gracia recibida en el Bautismo, el hombre participa en el eterno nacimiento del Hijo a partir del Padre, porque es constituido hijo adoptivo de Dios: hijo en el Hijo» [96].
Esta introducción nuestra en la vida íntima de Dios, este nuestro ser in Filio, es, en la actual economía, un ser in Christo. «No hay ya judío ni griego, ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús» [97] escribe San Pablo a los gálatas; y a los romanos: «vivís para Dios en Cristo Jesús» [98]. Las expresiones en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, se encuentran 164 veces en las epístolas paulinas y, aunque no se refieren exclusivamente a Cristo glorioso, indican con muchísima frecuencia la actual e íntima unión entre el cristiano y Cristo [99]. «Esta unión de Cristo con el hombre -afirma Juan Pablo II- es en sí misma un misterio, del que nace el 'hombre nuevo' (2P 1, 4), llamado a participar en la vida de Dios, creado nuevamente en Cristo, en la plenitud de la gracia y verdad (cfr. Ef 2, 10; 1Jn 1, 14.16)» [100].
La unión con Cristo es tan real que, como afirma San Agustín, el Señor, haciéndonos miembros suyos, nos hace concorporales consigo, «para que en El también nosotros seamos Cristo» [101].
Todo esto no significa una omnipresencia de la humanidad de Jesús -tesis ya condenada por el Concilio II de Nicea, en el año 787 [102]-, ni una inhabitación física del cuerpo del Señor en los fieles [103]. Pero sí significa una presencia virtual –es decir, operativa permanente de la humanidad de Cristo en los cristianos [104]. Esta presencia de la virtus carnis Christi es posible, no sólo por la unión hipostática, sino también por la glorificación, que es deificación, de esa carne de Jesucristo.
La presencia del Señor en los justos es identificante. Como ha puesto de relieve, con fuerte y original acento, Mons. Escrivá de Balaguer, «el cristiano está obligado a ser alter Christus, ipse Christus, el mismo Cristo» [105]. Esta identificación con el Señor puede y debe ser una realidad creciente en la vida temporal, hasta llegar a su plenitud al final de los tiempos cuando, también en nuestro cuerpo, alcance su perfección la filiación divina, que es la consumación final por la que suspira la entera creación: «Porque sabemos -escribe San Pablo- que hasta ahora toda la creación está suspirando, y como en dolores de parto. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos que tenemos ya las primicias del Espíritu, nosotros, con todo eso, suspiramos desde lo íntimo del corazón, aguardando la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo» [106].
Pero ya ahora, por esas primicias del Espíritu -que es el Espíritu del Hijo [107] , hemos de decir, con palabras de Mons. Escrivá de Balaguer, que «la vida de Cristo es vida nuestra, según lo prometiera a sus Apóstoles, el día de la Ultima Cena: Cualquiera que me ama, observará mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos mansión dentro de él (Jn 14, 23). El cristiano debe -por tanto- vivir según la vida de Cristo, haciendo suyos los sentimientos de Cristo, de manera que pueda exclamar con San Pablo, non vivo ego, vivit vero in me Christus (Ga 2, 20), no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí» (108).
Conclusión
Para terminar estas reflexiones -necesariamente breves en comparación con la amplitud y profundidad del tema-, leamos unas palabras del Concilio Vaticano II, que son como un resumen y, a la vez, como un puente hacia el argumento de la próxima y última sesión de este Simposio cristológico:
«El Verbo de Dios, por quien todo ha sido creado, se ha hecho El mismo carne, para obrar, El, el hombre perfecto, la salvación de todos y la recapitulación universal. El Señor es el fin de la historia humana el punto donde convergen los deseos de la historia y de la civilización, el centro del género humano, la alegría de todos los corazones y la plenitud de todas las aspiraciones. El es Aquél a quien el Padre ha resucitado de la muerte, ha exaltado y colocado a su diestra, constituyéndolo juez de vivos y muertos. Nosotros, vivificados y reunidos en su Espíritu, somos peregrinos que se dirigen hacia la final perfección de la historia humana, que corresponde plenamente al designio de su amor: 'instaurar todas las cosas en Cristo, las del Cielo y las de la Tierra' (Ef 1, 10). Dice el mismo Señor: ‘He aquí que llego enseguida, y traigo conmigo el premio, para retribuir a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin' (Ap 22, 12-13)» [109].
Fernando Ocáriz, en dadun.unav.edu/
Notas:
1. Conc. VATICANO II, Const. Lumen gentium, n. 36.
2. En este siglo, los escritos sobre la Resurrección son innumerables. Sólo la bibliografía correspondiente al período 1920-1973, recogida por G. Ghiberti, ocupa más de cien páginas en Resurrexit, Actes du Symposium International de la Résurrection de Jésus (1970), Citta del Vaticano 1974, pp. 643-745.
3. JUAN PABLO II, Discurso a la Comisión Teológica Internacional, 26-X-1979, n. 5, en «L'Osservatore Romano», 27-X-79, p. l.
6. No es necesario detenernos aquí en una exposición de estas cristologías no calcedonianas, ya muy conocidas en sus principales representantes. Sobre el influjo actual de las «cristologías ateas» de Strauss, Feuerbach, etc. vid., por ejemplo, Pdo. ÜCÁRIZ, Cristología atea e ateísmo practico cristiano, en «Atti del Congresso Internazionale Evangelizzazione e ateísmo», Pont. Univ. Urbaniana, Roma 1980 (en prensa).
7. PABLO VI, Alocución, 10-11-1971, en «L'Osservatore Romano», 11-11-71, p. l.
8. Conc. VATICANO 11, Const. Gaudium et spes, n. 14.
9. Cfr. Pío XII, Ene. Sempiternus Rex, 8-IX-1951: Dz-Sch 3905.
10. Cfr. STO. TOMÁS, S. Th. III, q. 17, a. 2; Comp. Theol. I, c. 212; Quodlib. IX, q. 2, a. 3.
11. Cfr. R. FAVRE, Credo in Filium Dei mortuum et sepultum, en <<Rcvue d'Histoire Ecclésiastique» 33 (1937) pp. 687-724.
12. Cfr. S. GREGORIO NACIANCENO, De tridui spatio: PG 46, 617 A; Adversus Apollinarem: PG 45, 1256 C-D. El argumento más frecuente se apoya en Rm 11, 29: «los dones de Dios son sin arrepentimiento»; la unión de la divinidad a la carne de Jesús era un don divino y, por tanto, no fue retirado al morir.
13. Cfr. Sal 15, 10; Hch 2, 27.
14. Cfr. Hch 2, 31; Rm 10, 6-7; Ef 4, 8-10; 1P 3, 18-20; Ap 1, 18.
16. Cfr. J. KÜRZINGER, Descenso de Cristo a los infiernos, en J. B. Bauer, «Diccionario de Teología Bíblica», Herder, Barcelona 1967, col. 259-264. También ha de considerarse, en este descenso, una manifestación de que el Señor quiso asumir plenamente nuestra muerte: cfr. STO. TOMÁS, S. Th. III, q. 52, a. l.
17. Entre quienes, afirmando plenamente la divinidad de Cristo, niegan que Jesús gozara de la visión beatífica desde el momento de la Encarnación, se encuentra Jean Galot. Cfr. J. GALOT, La coscienza di Gesu, Cittadella Editrice, Assisi 1971. No es éste el lugar para detenernos en un análisis de esta tesis, que intenta resolver dificultades de interpretación de textos del Nuevo Testamento, pero que se separa de la doctrina común y recogida en algunos documentos del Magisterio ordinario de la Iglesia (cfr. Dz-Sch 3645, 3812: afirmaciones que el P. Galot estima no vinculantes: cfr. p. 136 de la obra citada).
18. Cfr. STO. TOMÁS, S. Th. 111, q. 46, a. 8; In III Sent. d. 15, q. 2, a. 3, qla. 2 ad 5; Comp. Theol. I, c. 232; De Veritate, q. 10, a. 11 ad 3; q. 26, a. 10.
19. Cfr. Me 9, 10; Le 18, 32; 24, 6-8.
22. Sobre estas verdades, cfr. Dz-Sch 44, 325, 358, 359, 369, 414, 485, 492, 574, 791; Conc. VATICANO II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 6; Lumen gentium, n. 7; Gaudium et spes, nn. 2, 10; PABLO VI, Sollemnis Professio Fidei, 30-Vl-1968, n. 12: AAS 60 (1968), p. 438.
23. Cfr.J. GALOT, Gesu liberatore, Librería Editrice Fiorentina, Firenze 1978, pp. 361-362.
24. Cfr. Le 24, 11.37-39; fo 20, 1-2.25. Vid. P. GRELOT, L'historien devant la Résurrection du Christ, en «Revue d'Histoire de la Spiritualité» 48 (1972), p. 233.
25. R. BULTMANN, L'interprétation du Nouveau Testament, trad. francesa, París 1955, p. 180.
26. Un resumen crítico de las tesis de Bultmann, Marxsen y otros autores, puede verse, por ejemplo, en N. IUNG, La résurrection du Christ mise en question, Mame, París 1973.
27. Por ejemplo, CH. KANNENGlESSER, Foi en la résurrection. Résurrection de la foi, Beauchesne, París 1974. Este autor afirma la fe en la realidad de la resurrección física de Cristo, pero en base a una peculiar y confusa noción de «realismo evangélico» (p. 146), parece considerar que la fe en la realidad de la Resurrección se reduce simplemente a creer que los discípulos creyeron en ella (dr. pp. 128-146). Más resonancia tuvo, años antes, el libro de X. LÉON-DUFOUR, Résurrection de Jésus et message pascal, Ed. du Seuil, París 1971. Negando la «reanimación» del cuerpo muerto del Señor. Léon-Dufour concibe la Resurrección como la asunción, por parte del alma de Cristo, del entero universo transfigurado (dr. p. 305 de la ª ed.), de modo que esa Resurrección sería algo real, pero no un suceso histórico (dr. p. 252). Entre otros, depende de Léon-Dufour por lo que se refiere a la Resurrección, L. BOFF, Jesús Cristo Libertador, Ed. Vozés. Petrópolis 1972. Una distinción también confusa entre realidad e historia, será afirmada después por CH. DUQUOC, Christologie, vol. II («Le Messie»), Ed. du Cerf, Paris 1973: «la resurrección es histórica sólo en el kerigma, no es histórica en sí misma, aunque es una realidad objetiva» (p. 309). Por su parte, E. ScHILLEBEECKX, ]esus, het verhaal van een levende, Nelissen, Bloernendaal 1974, niega la historicidad del sepulcro vacío (cfr. p. 273) y de las apariciones de Cristo resucitado (cfr. pp. 291-293), y ofrece una interpretación en la que, más que de resurrección, habría que hablar de «manifestación» de Jesús (cfr. p. 271): una manifestación que sería una experiencia de la gracia (dr. pp. 272-273).
28. STO. TOMÁS, S. Th. III, q. 55, a. 2.
29. Cfr. Ibídem, qq. 53-54. Sobre la doctrina de Santo Tomás acerca del carácter verdadero, perfecto y glorioso de la resurrección del Señor, Yid. P. RODRÍGUEZ, La Resurrección de Cristo en el pensamiento teológico de Santo Tomás de Aquino, en Varios Autores, «Neritas et Sapientia», Eunsa, Pamplona 1975, pp. 327-336; y el más extenso estudio de Fdo. OCÁRIZ, La Resurrección de Cristo, causa de nuestra resurrección, Tesis, Universidad de Navarra, Pamplona 1977, pp. 105-175.
30. Cfr. A. CHOLLET, Corps glorieux, en DTC 111, col. 1900-1902.
31. STO. TOMÁS, S. Th. Sup., q. 85, a. l.
34. Ya por la unión hipostática, según Santo Tomás, la carne de Cristo debe considerarse deificata, «quia facta est Dei caro et etiam quia abundantius dona divinitatis participat ex hoc quod est unita divinitati» (In III Sent. d. 5, q. 1, a. 2 ad 6). Sin embargo, cabe plantearse la existencia de una nueva y superior deificación de esa carne tras la Resurrección, como afirmó S. Gregorio Niseno: cfr. L. F. MATEO SECO, Estudios sobre la cristología de San Gregario de Nisa, Eunsa, Pamplona 1978, pp. 362-365.
35. M. J. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, Herder, Barcelona, 2." ed. 1957, p. 718.
39. Cfr. L. CERFAUX, La théologie de l'Eglise suivant saint Paul, París 1942, p. 258.
40. Sobre el contenido trinitario de lo sobrenatural en nosotros, o divinización, puede verse Fdo. OCÁRIZ, Hijos de Dios en Cristo, Eunsa, Pamplona 1972, pp. 82-111; lNEM, Perspectivas para un desarrollo teológico de la participación sobrenatural y de su contenido esencialmente trinitario, en «Atti del Congresso Internazionale San Tommaso d'Aquino», Ed. Domenicane Italiane, Napoli 1974 ss., vol. 3, pp. 183-193; lNEM, La Santísima Trinidad y el misterio de nuestra deificación, en «Scripta Theologica» 6 (1974) pp. 363-390.
41. Cfr. E. B. ALLO, Saint Paul: Premiere Építre aux Corinthiens, Gabalda, Pa
|
rís 1935, pp. 91-112.
45. En este sentido, tuvo notable difusión la obra de F. X. DURRWELL, La Résurrection de Jésus, mystere de salut, Le Puy 1950. En este estudio de teología bíblica, al destacar la eficacia salvífica de la Resurrección, queda un tanto oscurecida la eficacia redentora <le la Pasión y Muerte. La 10" edición de este libro (Ed. du Cerf, Paris 1976; 4ª ed. castellana, Herder, Barcelona 1979), muy modificada por el autor, presenta nuevas y más graves deficiencias, que oscurecen la misma divinidad de Jesucristo.
47. «Nihil (Christus) nobis mortuus prodesset, nisi a mortuis resurrexisset» (S. AGUSTÍN, Sermo 246, 3: PL 38, 1154).
49. J. BONSIRVEN, L'épitre aux hébreux, 5º ed., Paris 1943, p. 211. También según J. Galot, la eficacia salvífica de la muerte de Cristo se reduce a merecer la Resurrección, que sería la única causa eficiente directa de la salvación (dr. J. GALOT, Gesu liberatore, cit., p. 392).
54. S. JUAN CRISÓSTOMO, In Ioh. 17, 19: PG 59, 443.
55. Jn 10, 17-18. Cfr. S. AGUSTÍN, In Ioh, tract. 47, 7: PL 35, 1736.
57. L. CERFAUX, Jésus le Sauveur, en «Lumiere et Vie» 15 (1954), p. 89.
58. Cfr. Quaest. in Ep. ad Rom.: PL 175, 464.
59. Cfr. PEDRO LOMBARDO, Coll. in Ep. ad Rom.: PL 191, 1378.
60. Cfr. S. BUENAVENTURA, In IV Sent. d. 43, a. 1, q. 2, c. 4.
61. Cfr. STO. TOMÁS, S. Th. III, q. 53, a. 1 ad 3; q. 56, a. 1 ad 4; a. 2 ad 4.
62. Fdo. OCÁRIZ, La Resurrección de Cristo ... , cit., p. 39.
66. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid, 2ª ed. 1973, n. 21.
67. Cfr. Flp 2, 8-9; STO. TOMÁS, S. Th. III, q. 53, a. 4 ad 2.
69. STO. TOMÁS, Comp. Theol. I, c. 239; cfr. ídem, S. Th. III, q. 56, a. 1 ad 3.
70. FOEM, S. Th. Sup., q. 76, a. 1 c.
71. S. ALBERTO MAGNO, In IV Sent. d. 43 B, a. 5.
72. Cfr. F. HOLTZ, La valeur sotériologique de la résurrection du Christ selon saint Thomas, en «Ephcmerides Theologicae Lovanienses» 29 (1953) pp. 616-627; A. PIOLANTI, Dio-Uomo, Desclée. Roma 1964, pp. 577-588.
73. STO. TOMÁS, S. Th. III, q. 56, a. 1 ad 3.
74. S. GREGORIO NISENO, De tridui spatio: PG 46, 613 D. El contexto de estas palabras del Niseno, puede verse también en L. F. MATEO-SECO, Estudios sobre la cristología..., cit. pp. 327 y 337.
75. CONC. VATICANO II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 5.
76. Es la exégesis, por ejemplo, de P. BENOIT, L'Ascension, en «Revue Biblique» 56 (1949), p. 201. R. KOCH, Ascensión del Señor, en J. B. Bauer, «Diccionario de Teología Bíblica», cit., col. 113, afirma que «sólo cabe atribuir (a la Ascensión) importancia o significación de segundo orden».
78. S. CIRILO DE JERUSALÉN, In !oh. 20, 17: PG 74, 692.
80. Cfr. Mc 16, 19; Hch 2, 33; Hch 5, 31; Hch 7, 55-56; Rm 8, 39; Hb 1, 3; Hb 8, 1; Hb 10, 12; 1P 3, 22; Ap 5, 7.
81. Cfr. A. PI0LANTI, Dio-Uomo, cit., p. 11.
84. «... ut in caelorum sede quasi Deus et Dominus constitutus, ex inde divina dona hominibus mitteret» (S. TOMÁS, S. Th. III, q. 57, a. 6; cfr. también q. 58: «De sessione Christi ad dexteram Patris»).
85. JUAN PABLO ll, Ene. Redemptor hominis, 4-III-1979, n. 20.
89. Cfr. STO. TOMÁS, In Ioh. Hv., c. I, lect. 10, 1.
90. IDEM, In De Divinis Nominibus, c. XI, lect. 4.
91. Un estudio más detenido sobre este punto, en Fdo. OCÁRIZ, La elevación sobrenatural como recreación en Cristo, en «Atti del VIII Congresso Tomistico Internazionale» (Roma, 1980) (en prensa). Puede verse también J. C. SEIJO, Gratia Christi, Tesis, Universidad de Navarra, Pamplona 1979.
92. Cfr. Fdo. OCÁRIZ, Hijos de Dios en Cristo, cit., pp. 93-111.
93. Cfr. J. H. NICOLAS, Les profondeurs de la grace, Beauchesne, París 1969, pp. 61-63.
96. JUAN PABLO JL Homilía en Norcia, 23-III-1980, en «L'Osservatore Romano», 24/25-III-80, p. 2.
99. Cfr. M. MEINERTZ, Teología del Nuevo Testamento, FAX, Madrid, 2.' ed. 1966, p. 414; F. PRAT, La Teologia di San Paolo, S.E.I., Torino, 2ª ed. 1961, vol. II, p. 289; A. WIKENHAUSER, Die Christusmystik des hl. Paulus, Freiburg im Br., 2ª ed. 1956, pp. 9, 27, 57; L. CERFAUX, La théologie de l'Eglise suivant saint Paul, cit., p. 176; V. Lm, San Paolo e l'interpretazione teologica del messaggio di Gesit, Ed. Japadre, L'Aquila 1980, pp. 141-150.
100. JUAN PABLO II, Ene. Redemptor hominis, cit., n. 18.
101. «... Agnus immaculatus foso sanguine suo redimens nos, concorporans nos sibi, faciens nos membra sua, ut in illo et nos Christus essemus» (S. AGUSTÍN, Enarrat. in Ps. 26, 2, 2: PL 36, 200).
102. «Si quis Christum Deum nostrum circumscriptum non confitetur secundum humanitatem, anathema sit» (Conc. II de Nicea: Dz-Sch 606). Sobre algunos de los errores, de origen luterano, sobre una supuesta ubicuidad de la humanidad del Se ñor, vid. A. MICHEL, Ubiquisme, en DTC XV. col. 2034-2048
103. Cfr. Pío XII, Ene. Mediator Dei, 20-XI-1947: AAS 39 (1947) p. 393.
104. Cfr. E. HUGON, La causalité instrumentale dans l'ordre surnaturel, Tequi, París, 3ª ed. 1924, p. 111. Sobre este tema, puede verse también J. LÓPEZ DÍAZ, La identificación con Cristo, según Santo Tomás, Tesis, Universidad de Navarra, Pamplona 1979.
105. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, cit., n. 96. Esta afirmación -el cristiano es ipse Christus-, acuñada y predicada constantemente por el Fundador del Opus Dei, pone de relieve, con gran fuerza, la íntima y necesaria conexión entre la Cristología y la Teología espiritual.
108. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, cit., n. 103,
109. CONC. VATICANO II, Const. Gaudium et spes, n. 45
Daniel Flichtentrei
Ayer por la mañana una ambulancia trajo a Adela a la guardia del hospital. La pierna derecha estaba inmóvil, la rodilla apuntando hacia fuera y el pie apoyado sobre su lado externo. No se quejaba. Le dije que tenía que revisarla pero que lo haría con la mayor prudencia para evitarle un sufrimiento innecesario. Giró la cabeza pero no me dijo nada. Le pregunté si me había comprendido. Pensé que podría estar confusa o desorientada. Apenas me miró. Era una mujer delgada con la mandíbula prominente. Los ojos claros, tal vez azules. Las pupilas rodeadas por un arco senil amarillento. El cabello gris y la boca arrugada en las comisuras. Parecía estar pensando en algo alejado de lo que sucedía a su alrededor. Ausente. Mientras la examinaba Manuela me hizo señas para que me acercara. Quería decirme algo sin que ella pudiera escucharnos.
- No quería venir al hospital. Se resistió mucho. Insultó, forcejeó hasta que lograron traerla. La encontraron tirada en el piso abrazada a su esposo. Nadie logró que él hablara más que dos o tres palabras. Parecía enfermo o algo así. La mujer no quería dejarlo solo y él no quiso acompañarlos.
Le hicimos radiografías y análisis. Tenía una fractura de cadera. Se decidió operarla algunas horas más tarde. Se lo dije, pero tampoco eso modificó su actitud.
- Adela va a ser necesario operarla. Le vamos a dar anestesia general y no va a sentir nada. Quédese tranquila.
Me escuchó con indiferencia y volvió a concentrarse en sus pensamientos. De a ratos se frotaba el muslo con la palma de la mano como única señal de que sentía algún dolor. Nada de lo que le sucedía parecía importarle demasiado. La trasladaron a la sala de mujeres para prepararla para la cirugía.
La sala tenía dos filas de quince camas distribuidas a lo largo de unos veinte metros. En el centro un par de escritorios de madera en muy mal estado repletos de papeles desordenados. Sobre un soporte, instalado en la pared a gran altura, había un televisor pequeño que mostraba escenas de un documental sobre ballenas. Una mujer tejía con una sola aguja. No miraba lo que hacía, movía los dedos automáticamente mientras el hilo abandonaba un ovillo blanco que se movía dando saltos como una marioneta sobre el piso.
Pasé varias veces cerca de Adela. Siempre estaba en la misma posición. Después de cenar fui a verla para hacerles los últimos controles antes de que la llevaran al quirófano. Busqué una silla pero todas estaban rotas. Me senté sobre el borde la cama. Olía a colonia de baño. Aún miraba al techo. Tenía los cabellos largos y blancos atados con un rodete sobre la nuca. Por delante el peinado era tenso. La frente despejada le agrandaba los ojos. Me palmeó las rodillas y sonrió al verme. Su actitud había cambiado.
- Adela, ¿tiene ganas de hablar?
- Creo que va a ser la primera noche que paso fuera de mi casa en los últimos diez años doctor.
- ¿Sí? ¿Por qué?
- Nunca lo dejé solo a mi Pedro.
Hablaba como si nuestra conversación viniera desde tiempo atrás aunque era la primera vez que lo hacíamos. Me veía, pero no me escuchaba. Parecía querer contarme algo que consideraba que yo debía saber. O tal vez se lo estaba contando a sí misma en voz alta.
- Esa tarde doctorcito, no me la puedo sacar de la cabeza. Podría contarle cada detalle. La ropa que tenía puesta, las miradas entre el Pedro y yo cuando el Diego salió a la calle. “Andá, salí, hay algo para vos en la vereda, un regalo de tus viejos”. Caminó despacio, desconfiando. “Dale, dale, no seas cabezón” le decía el padre. Salió sin imaginar lo que iba a encontrar. Había soñado tanto con esa moto. Le pusimos Diego, por el Diego, ¿vió? Nació en Agosto del 86, poco después del Mundial y el padre se empecinó en que debía llamarse así. Mi esposo trabajó los fines de semana durante todo un año para juntar peso sobre peso. Había terminado el secundario, era buen alumno, trabajaba en un quiosco cuando salía del colegio. No hacía más que agradecernos lo poquito que le habíamos podido dar. Pero el Pedro insistía: “el pibe se lo merece Adela, se lo merece”. Y se la compró doctor. Estaba más feliz que el chico. Nunca lo había visto así, se lo juro.
Se encendía a medida que avanzaba en el relato. Hacía lo posible por levantar la espalda y acompañaba las palabras con movimientos de las manos. De a ratos me miraba para comprobar que le estaba prestando atención.
- Lo espiamos a través de la ventana. Los dos abrazados, no lo podíamos creer. Acarició la moto, así con la palma de la mano. Se daba vuelta y nos buscaba. Entró corriendo y nos abrazó. Lloró como cuando era un chico. Nos apretaba tanto que creí que no lo iba a aguantar. Si hasta hematomas me salieron al otro día. Unos manchones negros aquí en los brazos. El Pedro se soltó, le dio un beso y se fue al baño. Yo sé que él también se fue a llorar.
Le tomé la mano y se la apreté. Me pareció que tenía que detenerla para que llegara a la cirugía menos alterada. La historia que me estaba contando la llenaba de emociones. No supe qué hacer. Le acaricié la cabeza y le acomodé la almohada. Manuela apoyó su mano sobre mi hombro como una advertencia. Entonces comprendí que tenía que permitir que Adela hablara.
- Fue en el primer viaje. Se bañó, se puso la mejor ropa. Una campera nueva que la había regalado el padrino y las zapatillas que le compramos en Navidad. Cuando subió a la moto nos volvió a mirar por la ventana. Le hice señas de que se subiera el cierre, estaba fresco. Con el Pedro nos quedamos escuchando el ruido de la moto hasta que desapareció.
Se calló. Tal vez había hecho silencio para volver a escuchar el ruido de la moto alejándose por la calle hasta desaparecer.
- No serían ni las nueve de la noche doctorcito. El Pedro miraba las noticias en la televisión. Tocaron la puerta. Raro, ¿vió? Un sonido extraño, malo, muy malo. Yo supe que era una desgracia. No nos dijimos nada. El policía era gordo. Una especie de mono con uniforme. Me lo dijo así nomás. Como si se tratara de una noticia cualquiera. Rapidito. Yo no quería escucharlo, pero ya lo había dicho. Nos dejó un papelito arrugado con el teléfono y la dirección de la comisaría y se fue. El Pedro me tomó del brazo y me apretó. Pensé que se iba a desmayar. Lo acompañé al sillón y lo senté. Lo abracé. Nos quedamos quietitos sin saber qué hacer, qué decir.
Volvió a hacer una pausa. Le pedí que se tranquilice, que no era el mejor momento para recordar algo tan terrible.
- Cuando volvimos del cementerio llovía. El Pedro estaba sentado junto a la ventana y miraba hacia la vereda. Tuve miedo. “Sentate”, me dijo. “Mirá Adela, al pibe lo maté yo ¿sabés? Tomalo con calma pero quiero que sepas que ahora me voy a matar. No voy a decírtelo otra vez. Lo voy a hacer” Y no lo dudé doctorcito. Yo sabía cuando el Pedro estaba decidido a hacer algo y cuando no.
Ya era de noche. Afuera todo seguía ajeno a lo que vivíamos dentro del hospital. Seguí el movimiento de los autos desde que aparecían hasta que ingresaban en un punto ciego más allá del rectángulo de la ventana. El relato de Adela no me daba tregua.
- No nos dijimos nada más doctor. Nunca. Sólo esas palabras y después un silencio que ya lleva diez años. Jamás pudo llorar, nunca. Yo sabía que no tenía que dejarlo solo ni por un minuto. Y no lo dejé. Nunca. Él se fue quedando quieto. Fue dejando de hablar. Nada le interesaba. Los canarios que criaba en el patio se fueron muriendo. Era lo que más le gustaba en el mundo pero ni siquiera le importó. Le daba de comer, lo bañaba, lo dormía. Lo llevaba a cobrar la jubilación y a hacer las compras. Lo sentaba en la cocina mientras preparaba el almuerzo o limpiaba la casa. Lo afeitaba y lo vestía. En Navidad armaba una mesa en el patio y nos sentábamos los dos solos. Cuando llegaban las doce le ponía una copa en la mano y lo obligaba a brindar. Entonces le pedía a Dios que no me lo quite doctor. Después empezó a caminar raro, con pasitos cortos. Se caía. A veces se levantaba de madrugada y se iba al patio. Se quedaba allí, muerto de frío. Yo lo espiaba desde la ventana de la cocina. Lo dejaba un rato y después le llevaba una frazada, lo cubría y me lo llevaba despacito de vuelta a la cama. Cada vez se movía con más dificultad. Se puso duro, como si fuera de piedra. Nunca, nunca lo dejé solo porque sabía lo que iba a pasar si yo me distraía. Cuando me caí de la escalera y sentí ese crujido de los huesos, lo agarré fuerte de la mano y lo obligué a que me arrastre hasta la cama. No lo quería soltar. Nos quedamos así agarrados toda lo noche. Me moría de dolor pero me lo aguanté.
El carro de la comida entró a la sala. El ruido metálico y el tintineo de los platos rebotando sobre las bandejas resultaba ensordecedor. La mucama distribuyó las raciones a cada paciente. El olor a sopa de zapallo y a pollo me hizo sentir náuseas.
- Cuando se hizo de día escuchamos los ruidos de los vecinos que se levantaban. Sonó el timbre, muchas veces. El teléfono. Otra vez el timbre. Pero no atendimos. Entonces escuchamos los golpes en la puerta de chapa. Ruido de patadas. Después apareció el muchacho de la casa de al lado, despeinado y muerto de miedo entrando en la pieza. Y al rato, usted ya sabe doctorcito, la ambulancia, la enfermera. Me arrancaron de al lado del Pedro. Les grité que no me lleven, que me dejen, que era importante, que no podía irme de casa. Les supliqué. Pero ni me escucharon.
Intenté consolarla pero yo estaba más conmovido que ella.
- Quería contárselo doctor. Necesitaba que usted lo sepa antes de operarme. Tiene que hacer algo, por favor. Que alguien vaya a cuidar a mi Pedro. Prométamelo.
- Quédese tranquila Adela. Ya mismo me voy a ocupar. Ahora descanse que dentro de un rato la vendrán a buscar para llevarla al quirófano.
Salí a buscar a alguien que pudiera ir hasta su casa y ocuparse de Pedro. Se había desatado una tormenta y empezaba a llover. La ambulancia no estaba disponible. Tuve que pedírselo a la guardia policial. No se interesaron demasiado pero mi insistencia logró que dispongan lo necesario para hacer una visita de comprobación. Les pedí que me avisen de inmediato cómo estaba Pedro para que su mujer pudiera operarse más tranquila. Mientras esperábamos noticias llegó la hora de llevar a Adela a cirugía. La encontré en una camilla frente a las puertas del quirófano. Le avisé que ya se estaban ocupando de su esposo y la acompañé mientras la operaban. Al cabo de algo más de dos horas salimos rumbo a la sala de recuperación. Ella aún estaba semidormida pero sin mayores complicaciones.
El policía me llamó por teléfono y me pidió que bajase a la sala de emergencias. No quiso explicarme los motivos. Lo encontré rodeado por mis compañeros conversando. Hacía gestos que ilustraban lo que decía pero que yo aún no lograba escuchar. Cuando estuve cerca se calló. Todos abrieron el círculo que formaban a su alrededor hasta dejarme solo frente a él.
- Fuimos doctor. Nadie respondió al timbre. El vecino nos ayudó a entrar a través de los fondos de su casa. No encontramos a nadie.
El estampido de los truenos lo interrumpían a cada momento. Nos callábamos cuando veíamos el destello de un rayo y esperábamos a que lleguara el sonido. La lluvia golpeaba sobre el techo de chapa. Dos mucamas intentaban sacar el agua que inundaba los consultorios. Un hombre corría entre las ventanas tratando de cerrarlas para que no se golpeen con el viento. Justo antes de llegar a la última una ráfaga la empujó y el vidrio estalló en mil pedazos. Llegaron los bomberos anticipándose al anegamiento de los sótanos del hospital. Empujaban una bomba sobre un soporte con ruedas para sacar el agua que inundaba el subsuelo apenas llovía desde hacía muchos años.
- Lo buscamos por el barrio, pero no lo encontramos. No había una nota ni señales de que se hubiese llevado nada. Todo estaba en orden. Nos volvimos para hacer una denuncia por el paradero de ese hombre. Necesitábamos sus datos y una foto. Pensamos que su esposa nos los podría facilitar.
Manuela se acercó para decirme que habían encontrado a un anciano bajo la lluvia en la puerta del hospital. Pensó que podría ser Pedro pero el hombre no quería moverse y no hablaba ni una palabra. Fuimos juntos. Lo encontramos sobre uno de los bancos del parque de acceso al hospital. Estaba empapado, la ropa chorreaba agua y el cabello goteaba sobre su cara. Tenía un paquete envuelto en papel de diario aferrado con ambas manos.
Lo cubrimos con un paraguas e intentamos hablarle. Manuela lo tomó del brazo pero él se resistía a moverse. Quiso revisar el contenido del paquete a lo que también se negó. Forcejearon pero el hombre logró retenerlo. – Pedro, ¿usted es Pedro? Le dije casi a los gritos intentando superar el ruido del viento y la lluvia. El paraguas se desarmaba. Las gotas caían con tanta fuerza que parecían agujas clavándose en la piel. El hombre me miró. No se inmutaba ante el tumulto que la tormenta, nosotros y un grupo de curiosos armábamos alrededor suyo. – ¿Usted viene a ver a Adela? Le pregunté casi pegado a su oreja. Nada. Las personas que nos acompañaban comenzaron a aburrirse y se retiraron.
El viento sacudía las ramas de los árboles sobre nuestras cabezas. Desde algún lugar cayó una paloma. Luchaba contra el viento pero apenas se movía. Manuela se fue detrás de ella abandonándonos al chaparrón que había adquirido su mayor intensidad. El anciano parecía una estatua bajo el diluvio. Sentado sobre el banco, la espalda recta, las rodillas juntas, las manos sobre los muslos. No lograba identificar ninguna señal en su cara que me permitiera saber si el nombre de Adela le resultaba familiar. Parecía no tener gestos ni expresión.
Me senté a su lado chorreando agua por todos lados. Le pasé mi brazo sobre sus hombros. Apoyé una mano sobre su rodilla. –Pedro, soy el médico que atiende a Adela. Conozco la historia de Diego, su hijo. Ella me la contó.
La rodilla comenzó con un temblor que al principio no era visible pero que podía sentir en la palma de mi mano. El movimiento fue calentándose. Se hizo más frecuente y más amplio. El cuerpo concentró su energía en una actitud que anticipaba que se pondría de pie. Despacio, armando cada secuencia como si fuese independiente de la siguiente se enderezó hasta pararse. Yo también lo hice. Se había formado un charco enorme sobre el que estábamos parados. Supe que era Pedro. Abrió la boca que se le llenó de agua de inmediato. Dijo –“Diego, Diego…” Escupiendo gotitas al aire. Se tapó la cara con las dos manos y lloró.
El paquete que sostenía cayó sobre un lago de barro chirle. Al abrirse se desparramó un camisón blanco con pequeñas flores rosadas y una toalla azul con los bordes desflecados. No podía verle los ojos pero sentí que lloraba con el cuerpo pese a la rigidez de sus movimientos. Nos iluminó el destello de un rayo y por un instante se hizo de día. El trueno llegó demorado. Lento, como los movimientos de Pedro al ponerse de pié. Manuela volvió con la paloma apretada entre las manos.
Lo abracé y lo besé en la frente. –Llore Pedro, llore. Le dije sin habérmelo propuesto. Él también me abrazó. –Pedro, no se asuste, Adela está muy bien. Dio una especie de saltitos que no lograban moverlo pero que yo podía percibir en la tensión que le recorría las piernas. –No va a pasarle nada malo. En un par de días volverán los dos a casa. Apoyó su cabeza en mi hombro. Los dos emitíamos un vapor que se dispersaba a pocos centímetros de nuestros cuerpos. Sin dejar de llorar dijo "Diego", muchas veces. Repitió ese nombre como una plegaria. Miró hacia el cielo que se desplomaba sobre nosotros. Juntó fuerzas hasta que un sonido áspero y furioso le salió por la boca. Gritó. Un alarido primitivo y salvaje. Un estampido de dolor animal trepándose al estruendo de la noche.
Daniel Flichtentrei, en intramed.net/
Edouard Pousset
Introducción
La resurrección de Cristo comporta un hecho histórico y es acontecimiento para la fe. Entendemos por histórico aquel hecho del que se alcanza un conocimiento cierto por los métodos de la historia. Lo real abarca todo lo que ha sucedido y tiene más extensión que lo histórico. ¿Qué hay de histórico en la resurrección.
En primer lugar, para nosotros es histórico el testimonio de los apóstoles por el que proclaman que, después de su muerte, han visto vivo al Jesús con quien habían convivido. El contenido del testimonio: la experiencia en la que han visto y reconocido a Jesús resucitado, es considerada real por los apóstoles. ¿Hay ahí algo que pueda ser tenido por estrictamente histórico o se trata de una realidad sólo perceptible por la fe?
Anticipando, podemos responder lo siguiente:
1) La resurrección, como acto de pasar de la muerte a la vida no es histórica y no puede ser verificada; es desaparición: el cuerpo del resucitado no pertenece ya al universo fenoménico. No se trata, pues, de la reanimación de un cadáver como en el caso de Lázaro.
2) Podemos considerar histórico aquello que fue objeto de una constatación sensorial, es decir, la tumba vacía y las apariciones, dos elementos por tratar mediante los métodos de la exégesis y de la historia.
3) Los testigos de la resurrección han visto unos signos y en ellos han reconocido a Jesús como quien los producía. Hay, pues, dos tiempos bien marcados: la percepción de los signos y el acto de fe.
De los relatos evangélicos se deduce que, primeramente, los apóstoles perciben un signo sin reconocer a Jesús; a continuación, pasan de esta percepción a la fe por medio de una reflexión sobre su experiencia anterior con Jesús, iluminada ahora por las escrituras que él les interpreta. Como objeto de fe la resurrección plantea tres problemas: a) la génesis de la fe de los testigos en la resurrección estudiada a partir de los datos de la crítica literaria e histórica; b) reflexión sobre la resurrección en sus dos aspectos: el fenoménico y el que trasciende la historia y solicita la fe. Si la reflexión sobre el primer aspecto no supone la fe, la consideración del segundo designa el objeto mismo de la fe y presenta al no creyente la cuestión que plantea el testimonio evangélico, junto con la respuesta que el mismo testimonio evangélico propone; c) la relación entre el acceso subjetivo al hecho y las estructuras objetivas del mismo. Esta relación se funda en el vínculo que hay entre Cristo y la naturaleza e historia. Habrá que esbozar una filosofía del cuerpo que permita formular la relación entre Cristo resucitado y la naturaleza, y una teología de la libertad en la historia que exprese la relación entre Cristo resucitado y esta historia.
La antinomia hecho histórico-acontecimiento trascendente es superada por el acto de fe, pero el fundamento de esta superación no queda de manifiesto en la primera descripción de la génesis de la fe, ni en el análisis de las estructuras objetivas de la resurrección como hecho histórico y acontecimiento para la fe. El fundamento del acto de fe es el mismo misterio de Cristo. Este fundamento no puede ser desvelado más que en la fe, pues no es legítimo confundir las razones para creer con el último fundamento de la fe. Estas razones aparecen al exponer la génesis de la fe en los primeros testigos, pero descansan en un último fundamento que no puede ser alcanzado más que cuando aquellas razones suscitan el acto de fe.
La resurrección: historia y fe
La realidad de la resurrección
Decimos que la resurrección de Jesús es una realidad y precisamos: hecho histórico y acontecimiento para la fe (incluso para quienes fueron sus testigos).
Lo real no coincide estrictamente con lo que es objeto de una experiencia sensible. Es adquisición definitiva de la filosofía que lo real es síntesis de cosa y pensamiento, de hecho y sentido; lo real no puede reducirse a la experiencia sensible ni a la abstracción. El acceso a lo real comienza por el análisis crítico del hecho que es objeto de experiencia, penetrándolo hasta una última estructura que soporta este análisis. A partir de ahí debe comenzar un proceso de síntesis en el que se alcanza lo real concreto al captar el universo de relaciones emanadas de aquella última estructura alcanzada por el análisis. En la cosa aparece el pensamiento; en el hecho, el sentido.
Hay, pues, un doble criterio de realidad: la capacidad de resistir un análisis y la posibilidad de síntesis. Según este doble criterio, la resurrección es real porque el descubrimiento de la tumba vacía y las apariciones de que nos hablan los documentos soportan una crítica histórica razonable. En segundo lugar, la resurrección es real por razón de la coherencia que el método de la hipótesis comprehensiva hace aparecer en los hechos alcanzados por análisis, cuando son enfocados desde la perspectiva de la fe. Esta coherencia da razón del poderoso movimiento religioso que la fe en la resurrección ha desencadenado en la historia. A la luz de esta coherencia, dicho movimiento religioso es, a su vez, criterio. Por la correspondencia de estos dos criterios, la cuestión de la realidad de la resurrección puede ser zanjada en el sentido de la fe. Pero esta correspondencia no constituye un conjunto de razones necesitantes. Estas razones llegan a formar un círculo de necesidad sólo en virtud del acto de fe que ellas solicitan pero que no producen, pues su coherencia se completa precisamente mediante este acto de fe.
La génesis de la fe en los testigos
La resurrección de Jesús es para la Iglesia motivo de fe, pues cree que Jesús es Señor porque ha resucitado. Pero antes de ser motivo de fe es objeto de fe, tanto para los primeros testigos como para los que escuchan su palabra. Se trata ahora de coordinar los momentos de la génesis de la fe en la resurrección.
1. Jesús y sus discípulos en su vida y en su muerte
Después del exilio se dio una tensión entre el Israel agrupado en torno a sus sacerdotes y al templo, pero privado de la independencia política, y el Israel de la antigua realeza davídica que permanece en el recuerdo y al que no se puede renunciar por formar parte de la tradición auténtica. Se trata de una tensión entre dos contrarios inconciliables, un Israel espiritual y un Israel terrestre. Lo que hará Cristo en su persona y en su obra es, precisamente, superar esta tensión. Por su muerte y resurrección, Cristo revela que ha unido estas dos realidades en su persona: es hombre salido de su pueblo, es el Hijo que viene de arriba.
La comunidad pre-pascual se forma a partir de la adhesión a Jesús quien, con sus obras, da testimonio de ser el Mesías del nuevo Israel anunciado por las escrituras. Pero esto no es aún la fe pascual. En esta primera fe hay un equívoco; en efecto, cuando Jesús anuncia la obra que le ha de revelar plenamente como Señor, a saber: su muerte y su resurrección, los discípulos se escandalizan. Y el equívoco permanece hasta el día de Pentecostés, cuando se llega a la unidad entre el Israel terrestre y el Israel espiritual por la adhesión al verdadero misterio de Jesús.
2. Jesús resucitado y sus manifestaciones a los discípulos
La narración del hallazgo de la tumba vacía casi no juega ningún papel en la génesis de la fe de los discípulos; es un elemento que, aislado del conjunto del acontecimiento pascual, constituye un detalle de poca importancia para el historiador. Pero admitido el acontecimiento pascual por la fe, adquiere el valor de un signo negativo de la resurrección, y no se le puede reducir a una construcción sin fundamento debida a motivos apologéticos.
Por lo que toca a las apariciones, se tropieza a menudo con el apriori de que una aparición no puede ser más que alucinación colectiva y patológica. E. le Roy desarrolla la objeción resaltando los indicios de alucinación que se pueden observar en los textos evangélicos y les opone las siguientes observaciones (Dogme et critique, p 218):
1) "Alguien ha creído primero, sin sugestión de otro, en la resurrección de Jesús. Aquí sería preciso hablar de autosugestión... Quedaría aún por comprender cómo una fe tan débil antes de la decepción pudo renacer tan exaltadamente después. Era un peligro mucho mayor predicar a Jesús resucitado que confesar en el momento de su proceso que se le había seguido".
2) El elemento subjetivo constructor que interviene en una aparición, como en toda percepción natural, incluso el elemento patológico posible, que puede entrar en una actividad mental fecunda, no suprimen el valor de realidad objetiva de la percepción ni de la obra genial. ¿Por qué una aparición, aunque implique elementos de construcción subjetiva, no puede tener valor objetivo?
Al hablar del "valor objetivo" de las apariciones se quiere decir que éstas son reales porque los discípulos perciben al resucitado en virtud de una iniciativa que no viene de ellos sino del mismo resucitado. El examen intrínseco del contenido de las apariciones va a manifestar una coherencia propia de esta experiencia que da razón de su verdad objetiva. Al analizar la génesis de la fe de los discípulos en la resurrección vemos, en primer lugar, que la experiencia no está situada en el plano psicológico; se parece a las experiencias místicas que presenta la historia de la Iglesia por su sobriedad en la toma de conciencia refleja de los procesos psíquicos, a través de los cuales Dios llega a ser objeto de experiencia. Pero la experiencia de la resurrección se distingue de las experiencias místicas comunes en que comporta una experiencia predominante de Cristo en su cuerpo al nivel de los sentidos. Además los sujetos de esta experiencia son los que habían conocido a Jesús antes de su muerte. Podemos, pues, decir que las apariciones muestran a los miembros de la comunidad pre-pascual la continuidad entre la vida mortal y la existencia espiritual de Jesús.
Precisemos la génesis de la fe en la resurrección. Un primer momento está constituido por el encuentro con Jesús en su vida mortal. El segundo momento es la experiencia de la muerte de Jesús. Los discípulos pierden la fe en su mesías crucificado y en el Padre y se dispersan (cfr. Emaús), aunque continúan siendo los que se adhirieron a Jesús. Las manifestaciones del resucitado constituyen el tercer momento. En primer lugar, provocan incredulidad. Jesús se presenta y no es reconocido: sobre este punto los testimonios evangélicos concuerdan. Y ello se debe a que Jesús resucitado no puede ser reconocido por los sentidos naturales. Es un signo que irrumpe en el mundo natural, pero signo de un ser que el mundo natural no puede ya contener. El paso a través de la muerte implica un acto de libertad soberana frente a la naturaleza y la historia. Únicamente se le puede reconocer situándose, con la propia libertad, frente a esta libertad soberana. Es Jesús mismo quien les conduce al punto en el que brotará este acto de libertad, haciéndoles caer en la cuenta de que los profetas anunciaron el sufrimiento y la muerte del Mesías. La transformación de su fe hace que la muerte de Jesús y las condiciones no meramente naturales de la manifestación del resucitado pasen, de ser obstáculos, a ser motivos de la fe.
La presencia del resucitado hace renacer la fe de los discípulos y ésta les permite reconocer a Jesús; la presencia reconocida confirma y fundamenta su fe. La fe es necesaria para reconocer a Jesús resucitado, pero sólo Jesús resucitado puede hacerla nacer. Mas la fe no es anterior a la visión del resucitado, pues es la presencia de éste lo que suscita la fe. Tampoco es anterior la visión, pues la fe pre-pascual es previa y la sola percepción del signo no produce la fe. Y esta relación visión-fe no cae en un círculo vicioso, pues hay un tercer término gracias al cual se relacionan: Jesús presente.
La fe en el Señor y en el Padre que lo ha resucitado precisa de un paso más para ser la fe perfecta. Este paso se da en la ascensión, cuando se supera toda dependencia de un signo particular y se entra, en Pentecostés, en la fe según el Espíritu.
El hecho histórico y el acontecimiento para la fe
El dogma de la resurrección contiene dos afirmaciones. La primera es que Jesús resucitado ha entrado en la vida de Dios de la que se había despojado al encarnarse, y que su cuerpo participa de esta vida. La segunda afirmación dice que la resurrección, además de ser una realidad trascendente, comporta un hecho histórico.
De la percepción del signo al reconocimiento de fe
Entre estas dos afirmaciones parece que hay contradicción; y se presenta un problema que puede ser definido por la oposición entre dos elementos: histórico-fenoménico y transhistórico-trascendente. Se supera la oposición al ver la correspondencia entre estos dos elementos y los dos momentos de la génesis de la fe de los testigos: percepción de un signo, reconocimiento de fe. La distinción entre estos dos momentos y la posibilidad de pasar del signo a la fe por la mediación de Jesús presente (que les hace reflexionar sobre los años vividos con él), son las condiciones del acto de fe, anteriormente al cual no se puede captar la unidad de ambos momentos.
Sin la fe, los signos tienden a desmoronarse (se negará, por ejemplo, la tumba vacía como hecho histórico). La fe actúa sobre los signos revelando su coherencia y solidez. Pero no puede caer en el extremo de sobrevalorar los datos históricos, como si el significado del dato fuera perceptible sin la mediación de la fe. En tal caso, la tumba vacía y las apariciones se verían como pruebas de la resurrección, la cual quedaría entonces reducida a una realidad histórica, sin que el acto de fe fuera necesario para identificar al resucitado.
La historia positiva puede llegar a admitir la historicidad de los datos alcanzados por análisis crítico. Pero con ello sólo se ha recorrido una parte del camino: hay una cuestión planteada (por la tumba vacía), se propone una respuesta (en las apariciones). Para llegar a unir con sentido los dos elementos es preciso recurrir al método de síntesis, el cual, mediante una hipótesis, trata de dar coherencia a los datos históricos como paso intermedio entre la constatación del dato y el reconocimiento de su sentido en el acto de fe. Esta hipótesis es una especie de construcción propuesta por el historiador; no es reagrupación de hechos, sino intuición que avanza hacia su sentido. El paso de hipótesis a tesis es a la vez discontinuo (supone un acto de libertad) y continuo (la libertad halla en la misma hipótesis las razones para su acto). La síntesis hipotética no agota las implicaciones mutuas entre el hecho histórico y su sentido, el cual, en el caso de la resurrección de Jesús, no es plenamente percibido más que por el acto de fe. La reagrupación de los hechos, según una intuición directriz que propone el sentido, invita a producir el acto simple de la captación global. No realizarlo es quedar en la duda respecto del sentido. El agnosticismo es, en este caso, una posibilidad; pero, dada la presencia de la fe de la Iglesia, que exige una explicación, no se puede mantener a la larga. El historiador debe reconstruir entonces la génesis de la fe según las perspectivas de la incredulidad, llegando a una coherencia propia.
En el acto de fe se capta la unidad de la resurrección como hecho histórico y realidad trascendente. La resurrección queda situada así con respecto al ser natural (la tumba vacía implica una transformación misteriosa del cuerpo) y con respecto a la historia humana (en las apariciones se relacionan la libertad divina con libertades humanas). A partir del plano de la historia humana, la resurrección aparece como realidad trascendente al ser iluminada por las escrituras (historia sobrenatural); la resurrección se ve entonces como una acción de Dios en favor de su Ungido y de su pueblo.
Significado de la Resurrección
El aspecto histórico y el aspecto de realidad trascendente de la resurrección sólo se pueden unir en el acto de fe, de cuyo fundamento objetivo vamos a tratar ahora. En la primera parte vimos las razones para creer: estas razones son un camino hacia la fe, pero no su fundamento. El misterio de Cristo, muerto y resucitado, constituye el fundamento de la fe; y ahora vamos a hablar de ello en función de nuestro acto de fe.
Es verdad que no podemos decir nada de la resurrección en cuanto es vida de Cristo en Dios: esto es algo absolutamente inefable. Pero sí que podemos hablar de la resurrección considerada de cara a nosotros: Cristo resucitado está, en cuanto tal, en relación con nosotros y con nuestro mundo. ¿Cuál es esta relación? Esto es lo que nos ocupará ahora. Vamos a esbozar una teología de la resurrección, lo cual supone, a su vez, una justa concepción del cuerpo.
Elementos para una definición del cuerpo
El cuerpo animado de un hombre se puede entender, en cuando es un centro de relaciones, como el mismo universo a partir de un centro individualizado. Este centro es cada uno como persona, sujeto singular capaz de reflexionar, decidir y actuar. Este centro está particularizado por las características físicas y psíquicas propias de cada uno. Finalmente, este centro se universaliza al hacerse un nudo de relaciones con todo el universo. La singularidad del sujeto es mediación entre la particularidad y la universalidad en cuanto el sujeto se decide a utilizar sus características particulares como medio para relacionarse con el universo. Tal es el sentido de mi libertad: salir de la propia subjetividad singular y ponerse en relación con la naturaleza y con los otros. La particularidad del sujeto es, a su vez, una mediación entre el sujeto singular y el universo. Y podemos decir que la persona no se decidiría a este uso determinado de su particularidad si no hubiera en ella una anticipación de lo universal en forma de imágenes, ideas o deseos.
Esta relación de lo singular, lo particular y lo universal teje la historia individual y colectiva del hombre. Esta historia, destruida por la muerte, es restaurada y transformada por la resurrección, de modo que el hombre resucitado debe pensarse también como dotado de singularidad, particularidad y universalidad.
A la muerte del hombre, lo que se coloca en la tumba no es sólo un agregado de células en descomposición, es también una historia ya acabada y marcada siempre por el pecado. Precisamente por el pecado, el espacio se ha experimentado no como posibilidad de buen orden entre los cuerpos, sino como separación; y el tiempo no ha sido ocasión de entendimiento y armonía, sino de malentendidos. Por el pecado, la oposición entre seres distintos se convierte en enfrentamiento y exclusión, la simple exterioridad natural de los cuerpos se convierte en opacidad de individuos que se rehúsan mutuamente.
Principio fundamental
Nuestra reflexión estará dirigida por el siguiente principio: el Hijo de Dios se encarna para unir a todos los hombres en la unidad de su cuerpo. Por tanto, toda la realidad de Cristo tiene que ver con nosotros; pero hay una distinción entre lo que sucede en Cristo y lo que Cristo es para nosotros. La mañana de pascua, Cristo resucitado entra en su gloria reconciliando en él todo el universo. Esta reconciliación, cumplida ya en Cristo, sólo se da en los discípulos a medida que, renacida su fe, constituyen la Iglesia naciente, primicias de la reconciliación universal en Cristo.
¿En qué consiste la resurrección?
En una primera aproximación hemos de decir que la resurrección del cuerpo de Cristo no consiste en la reanimación de un cadáver. Resucitar es entrar en la vida divina a través de la muerte, en una vida de la que participa el cuerpo que ya es cuerpo espiritual, según Pablo. En esta expresión, "cuerpo" no indica algo groseramente material, ni por "espiritual" se entiende lo que pertenece al mundo de lo pensado. "Espiritual" incluye y supera lo físico, e indica que el cuerpo de Cristo participa de la vida según el Espíritu Santo. La desaparición del cadáver es signo de la transformación radical del cuerpo de Cristo. Pero, según la concepción que se expuso más arriba, el cuerpo es un centro de relaciones con todo el universo. Por tanto, con el cuerpo de Cristo es todo el universo lo que queda transformado en Dios.
El creyente no alcanza esta renovación de su vida al menos en la medida en que no está confirmado en su fe. Conforme su fe progresa, el cristiano ve más el universo según esta renovación y la vive más, hasta llegar al progreso absoluto en la fe, que alcanza cuando muere en Cristo y se afianzará así definitivamente en el cuerpo de Cristo resucitado. Esta renovación de los cristianos por la fe se da especialmente por su unión en una comunidad fraternal en la que reina al menos una cierta reconciliación.
El cuerpo y la libertad
La siguiente reflexión se funda en el dato revelado del señorío universal de Cristo y utiliza un principio: la historia de la salvación es la historia de las libertades humanas y de la Libertad divina. Cristo es libre en su anonadamiento, en su resurrección y en su glorificación. El hombre es libre en su pecado, en su conversión y en su participación en el misterio de Cristo. Si, por su encarnación, Cristo asumió una carne de pecado y quedó sometido a las leyes del universo, por la resurrección vino a ser libre respecto de las condiciones naturales de la existencia y de las consecuencias del pecado. Cristo se manifestó a los discípulos a fin de suscitar en ellos la fe que les haría participar de su libertad de resucitado.
La tumba vacía
Cristo, al resucitar, recobra su cuerpo particular conteniendo en él al universo. El universo se convierte así en un movimiento de íntima comunicación de todas las partes entre ellas mismas y con el todo. Este movimiento constituye la presencia de Cristo en el universo y del universo en Cristo. Pero como los hombres permanecen en las separaciones y divisiones propias de un mundo marcado por el pecado, Cristo resucitado desaparece a sus ojos. Esta desaparición supone una ruptura en la cadena de fenómenos naturales, lo cual es inadmisible para el que no se deja llevar por la fe.
La ciencia, fundada en la afirmación del determinismo universal de los fenómenos (encadenamiento estricto de causas y efectos), intenta hallar coherencia en la experiencia común -caótica a primera vista. Pero este determinismo (válido como método de investigación) niega la libertad humana y somete al hombre a fuerzas objetivas opresoras cuando se lo erige en el único principio de interpretación de la realidad.
Por su resurrección Cristo queda libre respecto de este determinismo pero no para habitar en un mundo fantástico y arbitrario, sino para entrar en la coherencia superior de la vida y la libertad del reino de Dios. El sepulcro vacío es signo de ello. Si el cadáver de Cristo hubiera quedado en el sepulcro, el determinismo quedaría constituido como explicación integral del universo; pero faltando un eslabón a la cadena de causas y efectos, el hombre queda invitado a buscar el sentido de su vida y de su libertad más allá de la sucesión de fenómenos naturales: en Jesús vivo, centro y principio del orden nuevo.
El sentido de la historia producida por la libertad del hombre no puede surgir más que de un fin de la historia en el que se unan naturaleza y libertad. La dialéctica hombre- naturaleza, superada momentáneamente por el trabajo, resulta equívoca si se concibe sin fin.
Cristo da sentido a esta dialéctica porque asumió efectivamente en su vida la naturaleza y la libertad, como comienzo en su encarnación y como fin en su resurrección. La historia del mundo es asumida por la historia del pueblo que él suscita por la fe; la naturaleza es asumida por su cuerpo desaparecido del sepulcro.
Si el cuerpo depositado en el sepulcro permanece allí, la naturaleza no es integrada en la Vida y la condición natural queda disociada de la existencia sobrenatural, lo cual es contrario a la encarnación. El modo como acontece la resurrección queda dicho por las palabras de Pablo: "se siembra ignominia, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fuerza; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual" (1Co 15, 43-44).
Si se afirma que el cuerpo de Cristo resucitado es el universo, resulta incoherente afirmar que su cadáver permanece en la condición de cadáver. Se piensa su cuerpo según las categorías de singularidad (Cristo como sujeto) y universalidad (su cuerpo es el universo), pero se deja de lado la particularidad de su cuerpo, que también es esencial. Con ello queda sin explicar cómo la persona del resucitado no se disuelve en el cosmos. Algunos reducen la particularidad a la memoria; pero esta reducción, que no tiene en cuenta el cuerpo del resucitado, cae de nuevo en la dicotomía de considerar la historia humana como asumida por la resurrección, quedando la naturaleza sin ser asumida, lo cual es contrario a la resurrección.
Sostener que el cuerpo individual de Cristo ha resucitado, no significa aferrarse a una representación según la cual la resurrección pondría al cuerpo individual aparte del resto del cosmos. La resurrección recobra el cuerpo individual como cosmos entero, pero particularizado en un hombre. El cosmos es una unidad, pero con tantas modalidades como hombres por resucitar. El cuerpo de Cristo resucitado es, pues, el universo entero pero individualizado por la particularidad de su cuerpo; y esto se puede decir también de nuestra propia resurrección.
Cristo puede situarse a voluntad en el determinismo, precisamente porque por su resurrección lo ha vencido y ha obtenido la libertad sobre él. Por lo mismo, Cristo puede manifestarse en el mundo natural y humano. Y esto es lo que hace al manifestarse a sus discípulos en las apariciones.
Las apariciones
Esta nueva inserción de Cristo en el universo comporta las características de su soberanía (no necesita entrar para estar en el cenáculo). Cristo resucitado está en relación sin distancia con todo ser; sin embargo, cuando se aparece a los discípulos se da una cierta opacidad y resistencia al contacto de los sentidos. Para los discípulos, las apariciones tienen el carácter de una relación sensible, propia del mundo anterior a la resurrección. Esta imperfección de la relación constituye la historicidad de las apariciones.
Los relatos de las apariciones no reflejan la imaginación de los primeros cristianos que se complacen en lo maravilloso, sino el conflicto entre la libertad de los imperfectamente creyentes y la libertad de Cristo resucitado. De ahí su ambigüedad: son acontecimiento natural y manifestación de lo sobrenatural; son una concesión a la condición aún natural de los testigos que no puede ser más que transitoria. Las apariciones corresponden al paso de la fe muerta a la fe perfecta que ya no necesita de las apariciones para adherirse al Hijo de Dios. Acabado el tiempo de las apariciones comienza en Pentecostés el tiempo de la fe pura, propia de los liberados de sus pecados pero que viven aún en las condiciones de vida natural y pecadora.
Nacimiento y desarrollo de la Iglesia
Por la fe en el misterio pascual nace la comunidad en la que se comienza a vivir el misterio de la total reconciliación. En ella los discípulos verifican el misterio de la resurrección de Jesús. Se puede decir que el nacimiento de esta Iglesia, que confiesa y anuncia el kerigma, es la resurrección de Jesús, con tal que se comprenda que la resurrección personal de Jesús en su cuerpo es el principio de este nacimiento.
Después de la ascensión, Cristo no está ya presente en una manifestación particular. Cristo es la vida de la Iglesia y promesa de vida para el mundo; es el centro y principio en quien todos se conocen y se reconcilian haciéndose hermanos; y su cuerpo resucitado es la transparencia y el medio en el que tiene lugar esta relación.
El que vive de esta fe accede a la alegría de amar como Cristo ama y descubre que ya no hay que elegir entre Dios y las criaturas: del amor de Dios brota el amor a las criaturas, y éstas remiten a Aquél. Ser pobre con Cristo y en él poseerlo todo. Ser hermano universal que sirve como Cristo sirvió. Abandonarse a la voluntad de Dios, y participar del mismo sufrimiento de Cristo. Esto es ser resurrección entre los hombres.
Edouard Pousset, en seleccionesdeteologia.net/
Tradujo y condensó: José M. Millás
Rafaela García López y M.ª Isabel Candela Pérez
1. Introducción
En 1993, la Unesco constituyó la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, para reflexionar sobre la forma en que la educación ha de hacer frente a los retos del futuro, ya que “(...) la educación constituye una de las armas más poderosas que disponemos para forjar el futuro (...)”. Este informe sirve para extraer recomendaciones que han de orientar el diseño de las políticas educativas a nivel mundial y se fundamenta en cuatro pilares: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. A pesar de las recomendaciones, no sólo del Informe Delors (1996), sino también del informe “Aprender a ser” del año 1973, ni la política educativa, ni los centros, ni los profesores, ni orientadores, ni familias, ni ninguna institución de la sociedad civil se ha preocupado de formar explícitamente en dos de los pilares propuestos: “aprender a ser” y “aprender a convivir juntos”.
Durante mucho tiempo hemos dado excesiva importancia al conocer, al desarrollo de la dimensión cognitiva, y nos hemos despreocupado de otras dimensiones básicas del ser humano, como la afectiva, la moral y la cívica, incluso de la espiritual o trascendental. Una de las finalidades de la educación: formar a personas, o el desarrollo integral de la persona y su capacidad para transformar la sociedad, se nos ha olvidado en este proceso. No sólo formar a personas que tengan recursos para adquirir conocimientos, sino que manifiesten también calidad en sus comportamientos. Y esto no es más que educar en habilidades, actitudes y valores. En efecto, todos sabemos que para ser íntegros y realizarse como personas no basta con tener muchos conocimientos, también hay que analizar actitudes y valores de nosotros mismos y de los demás, hay que elaborar conjuntamente las normas de convivencia para comprender el significado de las normas sociales, hay que “vivir” estos contenidos, generando espacios de reflexión, debate y acción, favoreciendo la comunicación, el intercambio de opiniones, la expresión de sentimientos, la aceptación de la diferencia, el respeto mutuo y la construcción de acuerdos. Estos objetivos sólo se lograrán con el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente del profesorado, y, por supuesto, con apoyo de la familia, de las instituciones políticas y de la sociedad civil.
“Los cambios propuestos en España en la Educación Secundaria en la última década no se resuelven ni única ni fundamentalmente con unos cambios de métodos o con unas didácticas y unos materiales curriculares más adecuados” (Moreno y García López, 2008: 103). Más bien habría que conseguir una mentalización del profesorado, de las familias, de la sociedad en general, sobre la finalidad de la educación en las etapas obligatorias de la enseñanza.
No es que este tiempo sea peor que otro, sino que es un tiempo diferente en el que no todo lo que hasta ahora era válido permanecerá como tal, y en el que hay que preocuparse de crear formas más adecuadas de resolver los problemas y, especialmente, de prevenirlos. Es casi seguro que el incremento del conocimiento humano no será suficiente; que la formación de la persona y los objetivos de la educación no deberán orientarse sólo al aprendizaje de conocimientos y al desarrollo de procedimientos que permitan saber más y aprender mejor a aprender. El profesorado y el sistema educativo deben replantearse sus objetivos, los contenidos que deben transmitir y los métodos, ya que la educación es tarea y responsabilidad de todos.
En los siguientes apartados trataremos de demostrar que recibir educación ha de servir para vivir mejor; que una de las finalidades de la educación es ofrecer recursos para afrontar mejor la vida con los otros y el desarrollo de las propias capacidades.
2. El reto de la educación para la vida como una de las finalidades de la educación
Educar para la vida es ofrecer recursos personales y sociales para desenvolverse en una sociedad en constante cambio, para adaptarse a contextos multiculturales, para comprender las posibilidades de la globalización, para manejarse adecuadamente y con espíritu crítico con las nuevas tecnologías en la sociedad de la información y del conocimiento, para desarrollar el sentido de ciudadanía o responsabilidad por los asuntos públicos, para aprender a convivir con la diferencia, para afrontar los conflictos desde el diálogo, para desarrollar el pensamiento crítico, para saber manejarse sin dejarse manipular en las redes sociales, para asumir la conciencia y responsabilidad de formar parte de la sociedad y para trabajar por la construcción de un mundo más justo y solidario (Marina, 1990).
Si la educación puede servir para enfocar la vida de cada persona, cualquiera que se dedique profesionalmente a ella está obligado u obligada a conocer la realidad social en la que vive; a conocer los principales problemas de la sociedad y los elementos que la caracterizan. De hecho, la sociedad demanda de la escuela que forme a personas íntegras y buenos ciudadanos, que eduque para la vida plena de cada uno y de todos, y que lo haga conforme a su dignidad como persona y a las necesidades del mundo de hoy (Touriñan, 2006). La educación tiene una función muy importante con respecto a la sociedad, y es que puede ayudarla a tomar conciencia de sus problemas. Por eso no se
puede separar la educación de la vida. Nadie ignora que las instituciones educativas están insertas en un mundo social y no pueden, por tanto, sustraerse a esta realidad social. Las instituciones deben cambiar, pero a pesar de que son dinámicas y sus cambios deberían reflejar y reproducir los cambios que tienen lugar a nivel social, parece que, por una parte, el sistema educativo no acaba de incorporar a buen ritmo los cambios que se operan en la realidad. Creemos que les falta más flexibilidad, pero también una concepción distinta de la educación, de la enseñanza, del papel del profesorado, de las familias, de los orientadores, de la organización, del currículo, etc. Y, por otra parte, las familias tampoco evolucionan al ritmo de la sociedad. Efectivamente, las condiciones de la sociedad actual, marcadas por la globalización, la revolución tecnológica, la multiculturalidad, la sociedad del conocimiento, la comunicación virtual, el nuevo papel de la mujer, las redes sociales, etc., requieren el desarrollo de estrategias que favorezcan la integración de valores nuevos desde el contexto familiar. Estos cambios van modificando nuestro modo de ver la vida, van modificando nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros valores. La familia, la escuela y la sociedad civil afrontan la tarea de la educación en valores como la responsabilidad compartida en la que cada agencia tiene su papel (Touriñan, 2006).
El pluralismo cultural, político y religioso que caracteriza nuestra sociedad significa que si la educación ha de servir para la vida será preciso afrontar la tarea de la educación en valores, en este caso concreto, especialmente el valor del respeto a la diferencia, la tolerancia y el desarrollo personal. Nuestra sociedad está en cambio permanente; es insuficiente formar a las personas sólo desarrollando su capacidad cognitiva (recordemos que las pruebas de diagnóstico general de nuestro sistema educativo, siguiendo directrices comunitarias y según prescribe la LOE –art. 21, 29 y 141.1–, solamente miden los resultados en matemáticas y lengua, como si no hubiera más objetivos en la escuela; como si el currículo se cerrase en estas dos materias, olvidando otras dimensiones de la persona).
Los cambios en el desarrollo científico y tecnológico exigen a las personas más capacidad de decisión y de opción que en tiempos pasados. Las posibilidades de consumo de información son prácticamente ilimitadas y nos exigen saber elegir estableciendo un orden de prioridades en función de los intereses. Por eso es importante autoconocerse; conocer nuestros propios intereses, desde una perspectiva crítica. “Tal orden de prioridades va conformando nuestra forma de estar en el mundo, nuestro proyecto personal y nuestra forma y grado de participación y de implicación en proyectos colectivos” (Martínez, 1997). El nivel de alfabetización funcional que exigen las sociedades desarrolladas es superior al de los modelos de sociedad anteriores, y el poder conformador de éstas puede anular con mayor facilidad la singularidad que caracteriza de forma radical a la persona y que debemos ser capaces de mantener. Para afrontar estos cambios y esta sociedad en constante movimiento y superinformada nos interesa que la educación posibilite vivencias personales, emocionales, afectivas y no sólo cognitivas. Y esto enlaza con la necesidad de alfabetizar políticamente a la población, con la exigencia de que adquieran cierta responsabilidad moral y social, que participen por el bien común y, por supuesto, que piensen críticamente.
Ya en 1995, Jordán detectó una serie de síntomas sociales que justificaban afrontar el tema de la educación cívica desde la perspectiva del bien común, sin perder la libertad personal. Entre estos síntomas destaca: a) la dejadez o apatía comunitaria. Erosión del funcionamiento democrático, creciente anomia respecto a los procesos políticos en la mayoría de las sociedades occidentales. Existe una gran incredulidad en la participación social como búsqueda del bien común; b) el individualismo. En efecto, el individualismo es otro de los rasgos que con más frecuencia han servido para caracterizar las sociedades modernas y sobre todo para explicar su creciente desintegración y pérdida de civilidad entre sus miembros (Taylor, 1994). La sociedad de consumo y sus valores asociados distancian al ciudadano del compromiso con la participación social; las personas acaban con una visión peligrosamente solipsista de la vida, donde valoran el individualismo en el sentido de un incremento de libertad individual que no desean perder, aunque ello pueda suponer perder los vínculos sociales que justifican el sentido de la vida. Como afirma Puig (2000), “los seres humanos pierden los vínculos con cualquier idea o fuerza que pueda dar sentido a su vida, que pueda motivar la acción o que justifique los esfuerzos que a menudo requiere la vida colectiva. Cuando todo ello desaparece, un yo débil y solitario queda a merced de sí mismo y de la búsqueda casi desesperada de bienestar y de todos los pequeños placeres que las sociedades de consumo puedan proporcionar. Instalados en esta ausencia de horizontes y recluidos en un frágil yo, los sujetos pierden interés por la colectividad, abandonan la cooperación solidaria y resulta casi imposible pedirles cualquier compromiso público. Una sociedad exageradamente individualista verá cómo se debilitan las fuerzas de integración social y los elementos motivacionales que sustentan la ciudadanía; c) la falta de coherencia entre los principios que fundamentan el funcionamiento social democrático (constituciones, leyes, etc.) y la preparación y disposición de los ciudadanos que deben hacer realidad en la práctica diaria tales principios; d) la carencia de sentido grupal; e) la resistencia a la cooperación; f) el enfrentamiento intergrupos, y g) la escasa predisposición para asumir responsabilidades.
Para superar estos síntomas las escuelas han de comprometerse al menos en dos tareas: a) formar para desarrollar en sus estudiantes el pensamiento crítico y b) definir, sin ambigüedades, y practicar la educación para la ciudadanía. Porque, sin duda, los pensadores críticos son personas comprometidas con la vida. Aprecian la creatividad, la innovación y muestran una mentalidad abierta y transformadora de la realidad. Confían en sí mismos y en sus capacidades para orientar sus vidas. El pensamiento crítico mantiene en todo momento una actitud escéptica sobre la verdad absoluta referida a cualquier fenómeno. En el siguiente apartado comentaremos lo que entendemos por educación para la ciudadanía, relacionado con el pilar “aprender a convivir juntos”.
3. Los abandonados pilares: “Aprender a ser” y “Aprender a convivir juntos”
¿A qué nos referimos cuando se habla de aprender a ser? Aquí hemos creído conveniente asumir que aprender a ser hace referencia a desarrollarse como persona, pero ¿qué persona?
El ser persona es todo lo que vamos construyendo sobre los cimientos desnudos de nuestro ser biológico en tanto miembros de la especie humana: es ese plus y añadido que inevitablemente vamos adquiriendo a partir de nuestra capacidad de habla y las relaciones comunicativas con los demás, un añadido que nos completa como humanos que somos. Nuestra identidad personal se compone de nuestra historia de vida, nuestro temperamento y nuestro carácter, de nuestra memoria y nuestras singulares experiencias, de nuestras relaciones sociales y el modo de reinterpretar la cultura aprendida, etc.
Ser persona es el individuo biológico más el efecto de la cultura y los procesos de socialización, procesos que provocan otro efecto: el de sabernos a nosotros mismos como seres peculiares, con conciencia de sí y de una identidad singular, capaces de revivir el mundo experiencial. De hecho, uno de los fines primordiales de la educación es que los educandos asuman valores como la libertad, la igualdad y el respeto, así como los deberes relacionados con ellos. Educar para la libertad es inseparable de la educación en las responsabilidades que ella comporta, pues el derecho de cada persona se sustenta en el reconocimiento por parte de las demás de tal derecho, en el deber de hacerlo posible y convertirlo en realidad humana. Educar en los derechos de la persona, educar a la persona como sujeto de derechos, significa educar en el significado íntimo del concepto de derecho como construcción recíproca y recreación colectiva constante, no como atributo que inevitablemente tenemos, hagan lo que hagan los demás.
Tomar a la persona como sujeto de la educación supone educar en valores morales fundamentales e implica potenciar la dimensión sociomoral del ser humano, en vez de eludirla o negarla como se desprende de una perspectiva educativa cientificista.
Éste es el motivo por el que en el ámbito de la pedagogía tiene tanta importancia la educación en valores y la educación para la ciudadanía democrática, educación que trata de desarrollar la dimensión moral de la persona y de consolidar las responsabilidades de cada cual para el disfrute de los derechos por parte de todos. La educación moral responde a un proyecto, el de reforzar la consideración moral de lo que significa ser persona, motivo por el que difunde la idea del respeto recíproco: el respeto del que somos asimismo deudores y acreedores con respecto de los demás y que, hoy por hoy, es la base de la convivencia en sociedades éticamente avanzadas (García López y col., 2010).
¿Cómo se enseña a aprender a ser? Seguro que esto no se puede enseñar de una forma sistemática. Lo que sí se puede hacer desde los centros educativos es ofrecer los recursos necesarios para que cada uno desarrolle su identidad personal, que descubra aquellos aspectos de su personalidad que lo hacen único e irrepetible, identificando también aquello que les une a los demás; en definitiva, desarrollar aquellos aspectos que comprenden los procesos psíquicos de las personas (la vida afectiva, la vida psíquica y la vida volitiva), la socialización básica, la identidad y las identificaciones sociales, así como la salud y el respeto a la naturaleza.
Sin duda, desarrollar estas dimensiones requiere el apoyo de profesionales, pero también contar con un espacio dentro del horario escolar para descubrir y desarrollar sentimientos personales e interpersonales, poder contar lo que les pasa, lo que les alegra, lo que les preocupa. Los ejercicios de desarrollo personal incluyen trabajar el autoconocimiento, la capacidad de autocrítica, la reflexión sobre la propia personalidad, el papel que desempeñamos en este mundo; todo ello contribuye a formar una imagen más clara de sí mismo y desarrollar la autoestima; la manifestación con palabras ante los demás de los sentimientos y emociones permite tomar conciencia de éstos, poder expresarlos, poder controlarlos desarrollando estrategias para controlar la ira, vencer el miedo o la apatía, llegar a acuerdos para resolver conflictos de manera positiva y construir vínculos más positivos con los otros.
Conocerse a sí mismo es un buen comienzo para llegar a conocer a los demás. Aprender a aceptarse con lo bueno y malo de cada uno para poder aceptar a los otros; aprender a aceptar la diversidad.
Nos atreveríamos a mencionar algunos contenidos que podrían trabajarse para desarrollar este ámbito, tanto en la familia como en la escuela: análisis de los distintos grupos de pertenencia y vivencia de éstos por cada miembro: familia, grupo de pares, relaciones de amistad, etc.; estudio de la identidad y las identificaciones sociales: ayuda a la persona a autodesarrollarse como sujeto individual y a reconocer su pertenencia a una colectividad con la que comparte valores y proyectos comunes; comprensión y expresión de sentimientos propios y ajenos; y pensamiento crítico frente a modelos y estereotipos que propone la sociedad para construir un modelo mejor. El conocimiento del cuerpo y la salud contribuyen al desarrollo personal. Esta última se relaciona con nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de desarrollo. Esto permitirá tomar decisiones responsables con relación al propio cuerpo y tener respeto por la naturaleza, mediante manifestaciones concretas de su cuidado.
Para que esto sea posible, es necesario crear en los centros educativos un ámbito propicio para la reflexión, el debate y el análisis de éstos, discutiendo las problemáticas que preocupan y proponiendo modelos alternativos, tanto en lo que respecta a las relaciones interpersonales como en la solución pacífica de conflictos. Se ha de dar la oportunidad de actuar en esta línea.
En lo que respecta al “aprender a vivir juntos”, que lógicamente no debería separarse de los otros tres, se refiere básicamente aprender a conocer y respetar al otro diferente, a llegar a acuerdos, a promover proyectos comunes, a escuchar, a encontrar soluciones consensuadas por métodos no violentos. Sería importante practicar en la escuela el modelo democrático, consensuando normas sociales, fomentando la participación de los alumnos en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia.
Este pilar se relaciona con lo que se ha llamado la educación cívica como un proceso a través del cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse en la sociedad y participar en su mejora. La escuela tiene la responsabilidad de educar a sus miembros procurando el desarrollo de actitudes y valores que los doten para ser ciudadanos conocedores de sus derechos y los de los demás, responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, libres, cooperativos y tolerantes; es decir, ciudadanos capacitados para participar en la democracia. En principio, ciudadano es aquel que tiene conciencia de pertenencia a una comunidad, que conoce la comunidad o comunidades en las que vive y que actúa para mejorarlas. La ciudadanía integra los derechos de las personas y los deberes que tienen con la comunidad, que se concreta en el cumplimiento de las leyes y en el ejercicio de los papeles sociales que a cada uno le corresponde desempeñar (Escámez y Gil, 2002). La integración de derechos y deberes no puede lograrse sin establecer un doble vínculo: el de la comunidad hacia sus miembros, protegiendo realmente sus derechos, y el de los miembros hacia la comunidad, ejercitando sus competencias para el bien común.
No es fácil actualmente, en una sociedad tan mercantilista e individualista, vivir el sentido de la ciudadanía: participar en las instituciones y asociaciones sociales para la búsqueda del bien común y el sentimiento de pertenencia a una comunidad política. Por esta razón, se tiende a proteger a los hijos y las hijas y a los alumnos y las alumnas y, de alguna manera, no comprometerlos en cuestiones éticas y políticas, defendiendo sus derechos individuales frente a las necesidades de la sociedad. Las nuevas realidades de la globalización requieren que la familia, educadores y legisladores reconsideren cómo preparar a la gente para su participación activa en la sociedad democrática del siglo xxi. No puede existir educación cívica eficaz sin la participación de los agentes educativos.
El buen ciudadano es aquel que sabe hacer uso de su libertad, se conduce de acuerdo con las reglas vigentes, no utiliza la violencia para la solución de los conflictos, sino el diálogo, es capaz de argumentar y pactar los desacuerdos, asume las consecuencias de sus acciones, valora y acepta la autoridad, aunque sea crítico cuando corresponda, puede ponerse en lugar de quien no manifiesta sus mismas convicciones, cuida el medio tanto como se preocupa de los demás y trabaja para el bien común. Los pilares de la ciudadanía son: actuar en libertad; respetar las reglas; razonar y negociar; ser responsables; reconocer la autoridad; practicar la tolerancia; valorar el medio ambiente; mejorar la sociedad; trabajar para el bien común y participar en actividades cívicas.
Una metodología excelente, que está dando buenos resultados para trabajar los aspectos mencionados arriba es el service-learning. Esta metodología surge para aprender a colaborar en sociedad. Se trata de un medio educativo que busca la participación de los jóvenes en la sociedad, ya que la ciudadanía se construye participando (Ugarte y Naval, 2010).
Hay que valorar muy positivamente el renovado interés por el estudio de los niños como ciudadanos participantes (Holden y Clough, 1998), de los procesos por los cuales demuestran sus habilidades para discutir, cuestionar, debatir y participar activamente; y las condiciones bajo las cuales se producen estos procesos. Los institutos y las escuelas se constituyen en espacios idóneos para la participación y el diálogo, como fuente privilegiada de experiencias morales significativas.
¿Qué objetivos han de perseguir aquellos profesores que quieran transmitir a sus alumnos la posibilidad de lograr una convivencia en libertad e igualdad? El desarrollo de la afectividad, la ternura y la sensibilidad hacia quienes nos rodean, favoreciendo el encuentro con los otros y valorando los aspectos diferenciales como elementos enriquecedores de este encuentro; reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión seria sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlos de manera creativa, tolerante y no violenta; conocer y potenciar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, favoreciendo una actitud crítica, solidaria y comprometida frente a situaciones conocidas que atentan contra ellos, facilitando situaciones cotidianas que permitan concienciarse de cada una de ellos; y valorar la convivencia pacífica con los otros y entre los pueblos como un bien común de la humanidad que favorece el progreso, el bienestar, el entendimiento y la comprensión, rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición frente al débil y apreciando mecanismos de diálogo, acuerdo y negociación en igualdad y libertad.
4. ¿Qué pueden hacer las familias y el profesorado para promover el desarrollo personal?
A nuestro juicio, en primer lugar, se ha de plantear el trabajo con la familia, proponiendo, por ejemplo, talleres para mostrar a los padres qué pueden hacer para desarrollar el sentido de ciudadanía en sus hijos, con el objeto de formar a personas más responsables con la sociedad en la que viven. Aunque los padres no sean profesionales de la educación, sí se les puede pedir que se comprometan y asuman la parte de responsabilidad que les compete en la formación de sus hijos y no en el mero cuidado de éstos. No es suficiente ofrecerles amor y los recursos materiales que necesitan; es muy importante también atender a otras variables básicas que, como mínimo, nos hemos atrevido a resumir en las siguientes:
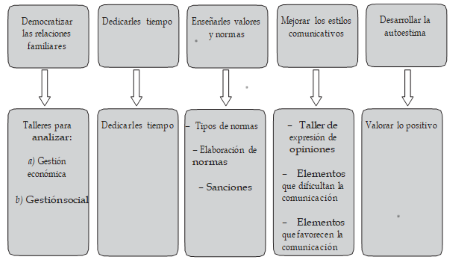
En cuanto a democratizar las relaciones familiares hay que aceptar que la tarea de la educación de los hijos no es exclusiva de la madre. El reto del futuro de las familias en España está en conciliar la educación de los hijos con la inserción social de la mujer y la corresponsabilidad familiar del padre (Elzo, 2005). El viejo modelo sigue persistiendo y perviviendo con el nuevo; en la práctica se sigue dando una duplicación de la jornada laboral de la mujer, en casa y en el trabajo, y una cierta contradicción en el hombre entre el discurso teórico y la práctica; una cierta doble moral entre la vida pública y la privada. Esto provoca que la mujer no alcance un estatus de igualdad plena, traducido también en cierta desatención de la educación de los hijos y de las hijas.
Los principios básicos de la organización interna de la familia siguen los criterios de diferenciar tareas teniendo en cuenta la edad, el sexo y el parentesco. En el modelo anterior, los hijos estaban subordinados a los padres, a los que deben respeto, obediencia y colaboración en las tareas del bienestar común. Las madres son las encargadas de la gestión de la cotidianeidad y el hombre el proveedor de recursos; los niños están al cuidado de la madre. Hoy, la gestión económica del hogar ya no es tarea exclusiva del hombre, aunque, en general, la mujer sigue teniendo a su cargo la gestión del hogar: limpieza, comida, vigilar a los niños, orientar en la realización de las tareas escolares, reprender, ayudar. Así, seguir cumpliendo con la gestión doméstica además de trabajar fuera de casa provoca aumento en los niveles de conflictos entre las parejas. Los hijos, por otra parte, aumentan el tiempo de su condición de estudiantes y exigen más autonomía, que no más colaboración, influenciados por una cultura que los demanda como consumidores. La gestión social, o las vinculaciones que la familia mantiene con el entorno social, que comprende el entramado de relaciones entre las familias y otras instituciones sociales (escuela, iglesia, asociación de vecinos, etc.), se ha diversificado mucho, pero si antes monopolizaba el hombre las relaciones con el entorno, considerando a su mujer “la reina de su casa”, hoy también las mujeres, e incluso los hijos tienen su propio ámbito de relación. Con todo sigue siendo insuficiente en cuanto a la participación social o política.
Por último, la gestión afectiva sigue fundamentalmente siendo responsabilidad de la mujer: se ocupa de gestionar la armonía, el conflicto y las negociaciones por la paz del hogar.
Democratizar las relaciones familiares significa construir un proyecto compartido, en el que se asuma la corresponsabilidad de la atención educativa de los hijos, compaginando y distribuyendo las tareas derivadas de los tres tipos de gestión: económica, social y afectiva (García López, Escámez y Pérez, 2009). El nivel de exigencia con los hijos, sobre todo en el ámbito social y afectivo, ha de ser alto. Los padres no deberían perder la oportunidad de sembrar las semillas para establecer relaciones con otras comunidades; no deberían perder la oportunidad de funcionar como modelos de austeridad, de negociación de normas, de participación en asuntos cívicos; de enseñar a cumplir deberes a los hijos a la vez que defender con libertad sus derechos; enseñarles a pensar críticamente en torno a los problemas sociales y ver el futuro con optimismo; enseñar, con el ejemplo de su comportamiento, los valores morales básicos en una sociedad democrática. En definitiva, la democratización de los vínculos familiares se relaciona con la facilitación de la comunicación y la comprensión ente los miembros de la familia.
Lo que acabamos de comentar no es ni más ni menos que asumir la responsabilidad de la educación. Pero, para educar se necesita tiempo, y precisamente esto es lo que menos se tiene. Sin tiempo de dedicación a los hijos no hay educación. Ahora bien, sugerir que han de dedicarles tiempo no significa que culpabilicemos a los padres por su falta de dedicación, muy al contrario, siendo objetivos hemos de reconocer que con la modernización social se produce una disminución significativa del tiempo real que los adultos pasan con sus hijos (Touriñan, 2006), y ese tiempo es ocupado por otras instituciones como las guarderías o la exposición a los medios de comunicación, en especial la televisión y las redes sociales. A la familia se le exige compartir el tiempo con los hijos, pero si no se proponen políticas sociales y familiares de apoyo esto volverá a incidir negativamente en la igualdad de la madre. En la sociedad actual española, mientras la responsabilidad de cuidar y educar a los hijos responda básicamente a las madres, puesto que los padres dedican un tiempo menor, y mientras no se aborde con seriedad y profundidad las políticas sociales de ayuda a la familia, será casi imposible compaginar el cuidado de los hijos con la promoción social de la mujer (Elzo, 2006). De todos modos, no es sólo la cantidad de tiempo dedicado, sino la calidad de éste.
Es absolutamente fundamental gestionar las normas. Las reglas o normas familiares constituyen los indicadores comunicacionales por excelencia y funcionan como vehículos concretos de expresión de valores. Las reglas han de ser flexibles y estar al servicio del crecimiento del grupo familiar.
La familia es el primer grupo social al que el individuo pertenece y donde comienza a aprender a convivir. Hay que buscar el punto medio entre dos extremos: control absoluto o libertad total. Conviene establecer criterios para gestionar los espacios de libertad. Es evidente que la libertad aumenta cuando la conducta de los hijos es responsable y la toma de decisiones adecuada y disminuye cuando su comportamiento es irresponsable y la toma de decisiones inadecuada. Las normas están relacionadas con la autoridad y si se establecen es para ser respetadas. Es preferible proponer pocas normas y claras, que siempre se respeten, y en caso contrario aplicar sanciones. Por lo tanto, cualquier norma debe ir acompañada de su sanción correspondiente, que puede ser consensuada en caso de incumplimiento.
Para poder ejercer una autoridad firme y basada en argumentos hay que tener en cuenta, a la hora de proponer normas, los principios de realismo, claridad, consistencia y coherencia.
Al igual que hay que sancionar aquello que hacen mal, también hay que valorar lo positivo de los hijos de manera explícita, desarrollando la autoestima; hay que confiar siempre en que pueden hacer bien aquello que se propongan, evitando mensajes negativos o descalificadores. Si continuamente les decimos: “Eres tonto, eres tonto…”, acabarán creyéndose que son verdaderamente tontos.
En conclusión, ¿qué pueden hacer los padres?
– Ser modelos de sus hijos.
– Procurar un clima de comunicación: instaurar el diálogo como dinámica de participación dentro del hogar.
– Trabajar conjuntamente los mecanismos de resolución de conflictos y utilizar la negociación para ello.
– Favorecer la independencia y autonomía de los hijos.
– Ejercer el control y la autoridad a través de las normas y dirigir su educación.
– Desarrollar actitudes prosociales y cooperativas dentro y fuera del hogar.
– Educar en la responsabilidad (derechos y deberes).
– Participar en la comunidad.
– Colaborar en el proceso de escolarización y seguir su rendimiento escolar.
– Dedicar parte del tiempo libre a los hijos.
– Educar la autoestima los hijos, enseñándoles a valorar sus cualidades.
¿Qué pueden hacer los profesores en la Educación Secundaria?
El paso de Primaria a Secundaria coincide plenamente con el período de la preadolescencia. Esta etapa es un tiempo de cambio en los aspectos físicos, intelectuales, sociales y emocionales. Durante este tiempo, el alumnado deberá desarrollar su identidad personal y sexual e interiorizar unos valores que le permitan relacionarse con sus iguales y con los adultos, ser aceptado y saber participar de manera constructiva en su entorno. Las variaciones que pueden darse en esta etapa de crecimiento son muy amplias. El ritmo de los cambios físicos, el grado de madurez personal y las circunstancias singulares que pueden darse en cada alumno dibujan un cuadro muy variado de situaciones en las que predomina la diversidad. El aprendizaje no es ajeno a la disposición personal de cada sujeto; los conocimientos que se van a impartir, para que sean aprendidos, no pueden producirse al margen de sus vivencias. Si el profesorado no conoce las características de su alumnado, sus problemas, intereses, ocupación del tiempo libre, uso de Internet como fuente de información que condiciona sus creencias, como fuente de relación social o espacio de comunicación (chats, foros, blogs, etc.) o como fuente de desarrollo de la identidad, se puede correr el peligro de necesitar un mediador entre el profesorado y el alumnado para traducir los códigos que se emplean en la comunicación, esencial para cualquier relación educativa y de enseñanza. Hoy en día es responsabilidad del profesorado, de cualquier persona que quiera dedicarse a esta profesión, conocer las características definitorias del alumnado si realmente se quiere enseñar algo y establecer vías de comunicación. Precisamente éste es uno de los aspectos más valorados por el alumnado: valoran más a aquellos profesores que no sólo desarrollan su función instructiva, sino también educativa; que se preocupan no sólo de enseñar conocimientos sino de los problemas que los alumnos tienen en sus vidas (Bosch, 2002). El profesorado debe tener en cuenta que su labor docente se realiza con adolescentes y que la situación de los alumnos en este período es notablemente variada y cambiante. Hoy, el profesorado, sobre todo de Secundaria, debe ser conocedor del importante papel que desempeña Internet en el desarrollo personal y la vida de su alumnado.
Los nuevos modelos educativos y la concepción de la diversidad, exigen un nuevo perfil docente, que implica una manera distinta de concebir el desarrollo profesional de éste. De manera que la atención a la diversidad supone un cambio global en la formación profesional del profesorado de Secundaria, enmarcando el reto formativo en la promoción del pensamiento práctico y en el desarrollo de actitudes y capacidades para cuestionar críticamente la realidad educativa y la búsqueda de alternativas superadoras de las desigualdades e injusticias (Sales, 2006). Implica un nuevo perfil docente desde un modelo teórico-práctico que capacite para saber planificar, actuar y reflexionar sobre su propia práctica y, a la vez, para desarrollar procesos de análisis críticos acerca de las tensiones y contradicciones entre la ideología social y política de la atención a la diversidad y la práctica educativa y social de discriminación de las personas (Sales, 2006).
En el futuro, los docentes de Secundaria sólo podrán abordar la diversidad del alumnado y afrontar las aulas heterogéneas obligándose a reorganizar y reajustar su metodología didáctica a las particularidades de cada uno de ellos. Una de las preocupaciones del profesorado de Secundaria no es sólo reconocer la diversidad del alumnado sino también afrontar los problemas que se derivan de ofrecer una respuesta adaptada a tal diversidad.
¿Qué puede hacer el profesorado desde su compromiso responsable? Es evidente que afrontar la diversidad exige un profesorado que actúe como colectivo crítico con la sociedad, que aplique el principio de inclusión, basado en valores como el respeto a la diversidad de las personas y de las culturas, entrenado para tomar decisiones autónomas, actuando de manera cooperativa, tolerante y flexible, siendo capaz de enfrentarse a los retos de una educación pluralista desde el contexto de la escuela como institución democrática y participativa.
El docente de Secundaria ha sido preparado como especialista de una materia, con un fuerte peso de lo académico, y más centrado en lo que enseña como profesor que en lo que el alumno aprende. No conoce muy bien qué es lo que debe constituir la formación básica del alumno en esta etapa de educación obligatoria.
¿Cuál es el peso de los objetivos de carácter educativo y de socialización frente a los contenidos académicos? En el proceso de aplicar el nuevo tipo de enseñanza, el propio profesorado se siente inseguro, constata su insuficiente preparación para abordar algunas de las nuevas tareas. Una cosa son los contenidos curriculares del área y su didáctica y otra la función educativa del día a día con adolescentes.
El profesor, como figura de autoridad dentro del aula, debe ser consciente de su estilo de liderazgo y del impacto que éste tiene tanto en las actitudes de sus alumnos como en su voluntad y motivación para cooperar con aquél y con sus compañeros. Parte de su tarea como mediador consiste en que se establezcan ciertas normas y saber negociar otras con el alumnado, ser asertivo y propiciar una comunicación fluida, generar confianza y respeto mutuo, compartir el poder dentro del aula, delegando responsabilidades en los alumnos y manteniendo siempre unas expectativas positivas hacia éstos.
El papel de mediador en los conflictos que se le asigna al profesorado ante los nuevos problemas que se plantean implica una serie de funciones para las que debe ser preparado. Habría que entrenarlo en (Escámez, García López y Sales, 2002):
a) Modificar la estructura de la comunicación.
b) Identificar los problemas y sus alternativas.
c) Agrupar y ordenar los problemas.
d) Establecer metas compartidas.
e) Crear confianza entre las partes.
f) Templar las emociones.
Repensar, por parte de todos los agentes implicados (familia, escuela, administración educativa y cualquier otro responsable social), las funciones de la educación se convierte, a nuestro juicio, en una tarea de vital importancia para dar sentido a todas las instituciones que pretenden ocuparse de ella. Hay que ofrecer oportunidades para que los adolescentes encuentren sentido a sus vidas.
Rafaela García López y M.ª Isabel Candela Pérez, en dialnet.unirioja.es/
Diego Andrés Cristancho Solano
¿Cuándo ha sido medible la confianza? ¿Cuándo ha
sido demostrable el amor? Quien exija que su compañero le
“demuestre” su amor, en aquel momento lo echa todo
a perder. Quien exige que se le demuestre la
resurrección (pues también él “querría creer” en la
resurrección de Jesús) comete el mismo trágico error.
Gerhard Lohfink [1]
Introducción
La resurrección se ha entendido, en algunos casos, como milagro que justifica la fe; pero esto no es así: ella constituye el núcleo central de la fe cristiana que está resumida en la frase de San Pablo de “si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe” (1Co 15, 14). La resurrección es la forma como el cristianismo ha asumido la esperanza en que todo no acaba con la muerte. Si bien todos sabemos que en algún momento vamos a morir, la pregunta por lo que sucederá después de este evento sigue acompañando al ser humano. Este se resiste a desaparecer, a pensar que la vida tendrá un final negativo, y por esto, desde tiempos antiguos, las grandes civilizaciones y las grandes religiones han buscado la manera de dar un sentido global a la existencia humana. La mayoría de las religiones, entre sus enseñanzas, sigue transmitiendo la esperanza en una vida más allá de la muerte. Esto se ha visto reflejado, a lo largo del tiempo, mediante los rituales funerarios, los mitos y algunas normas éticas para la vida con relación a la muerte.
El cristianismo no es ajeno a esta realidad y la pregunta por lo que nos aguarda después de la muerte sigue siendo una cuestión por explicar. En las últimas décadas ha habido avances importantes en los estudios sobre la resurrección; sin embargo, sigue existiendo un vasto terreno que reclama por nuevas formulaciones iluminadas por las diversas configuraciones culturales de la humanidad.
En el presente trabajo intentaremos ilustrar, en primer lugar, la comprensión que el pueblo de Israel tenía sobre la resurrección de los muertos; en segundo lugar, cómo se empieza a elaborar una nueva comprensión a partir de la resurrección de Jesús; en tercer lugar, el desarrollo histórico que la doctrina sobre la resurrección de los muertos ha tenido, empezando por las primeras comunidades cristianas, pasando por los padres de la Iglesia y otros desarrollos posteriores. Finalmente, buscaremos mostrar cómo es posible hablar de resurrección de los muertos hoy, con un lenguaje cercano y comprensible para nuestros contemporáneos.
1. la resurrección en el pueblo de Israel
En la tradición israelita, fuente de la que bebe el cristianismo, la comunión con los muertos es el escenario desde el cual se comprende la resurrección. El pueblo de Israel entiende que los vivos son la referencia de dicha comunión, pues por medio de su descendencia y de sus acciones en vida ellos están integrados al destino del pueblo histórico. No obstante, lo definitivo en el escenario israelita es la comunión con Dios, de los justos que han muerto, para lograr la comunión con el pueblo elegido. Para Occidente, es posible que esta concepción resulte un tanto extraña, porque al explicar la realidad humana nuestra tendencia es más bien disgregadora, separadora e individualista, y no de comunión.
Ahora bien, la esperanza del pueblo de Israel no era la abolición de este mundo y la instauración de uno nuevo, sino la renovación y transformación definitiva de las realidades de opresión, injusticia y esclavitud. Esta experiencia la fue expresando y simbolizando por medio del reinado o soberanía de Dios, reinado que no corresponde a ningún mundo espiritual, sino a este mismo mundo liberado y puesto en orden. Así, cuando se dé esa renovación del pueblo, tendrá lugar la resurrección real de los muertos, pues ellos participarán también de la liberación definitiva.
La resurrección tiene que incluir una renovación de la existencia completa del hombre, criatura del Dios creador, y de toda su historia, con todo lo que ha vivido con manos y con corazón, y en comunión con el grupo humano y con la creación en la que ha estado asentada su existencia [2].
Lo dicho es necesario si queremos hablar de la comprensión de la resurrección de los muertos en el cristianismo. Primero, porque esa fue la tradición por la que estuvo marcado Jesús de Nazaret. Segundo, porque el cristianismo antiguo asumió algunas de las formas en las que el pueblo judío interpretaba la resurrección. Y tercero, porque conviene tener una idea de la comprensión que se pretende superar después del acontecimiento Jesucristo.
No hay duda de que el cambio en la comprensión de la resurrección introducido por el cristianismo se debe a la resurrección de Jesús experimentada e interpretada por sus primeros seguidores; pero ellos no parten solo del acontecimiento en sí, sino que cuentan también con la comprensión que el mismo Jesús, por medio de su predicación, ya había mostrado (Mc 12, 1827).
Si no hay conexión entre los actos y las palabras, entre lo sucedido y la reflexión sobre ello, las palabras quedarán en el aire y no corresponderán con ninguna realidad. “Solo porque el acontecimiento tenía ya a partir de él una palabra es que se lo podía seguir transmitiendo en palabras [3]. “En efecto, las palabras y el lenguaje con el que contamos no pueden agotar todo el sentido y significado de un hecho que no se puede demostrar empíricamente. Esto no quiere decir dejar de buscar formas de comprensión que nos resulten cada vez más aceptables y convincentes, dado que las utilizadas hasta ahora parecen ser todavía muy lejanas e incomprensibles para las personas de hoy. Y esto habrá que hacerlo, sin alejarse o desconocer el testimonio que nos brinda la Escritura.
2. Resurrección de Jesús y realidad actual
Hablar de la resurrección de los muertos, en la actualidad, no solo exige la capacidad para comprender el lenguaje metafórico con que ella se expresa a lo largo del Nuevo Testamento, sino el reconocimiento de las dificultades que aparecen a la hora de comunicar un acontecimiento y una experiencia que está por encima de lo que el mundo humano puede conocer. La tumba vacía (Mc 16, 18), las apariciones (1Co 15, 38) y el sentimiento de una presencia que actuaba en ellos fue la manera que encontraron los primeros creyentes para interpretar la experiencia que habían tenido del Resucitado.
Sin embargo, la resurrección no es solo una metáfora. Se trata de una categoría teológica que abarca tanto el presente como el futuro; una categoría que brota de la cultura hebrea y de su manera de entender el mundo; por eso la dificultad nuestra, al estar influenciados por la cultura griega, para entender en profundidad su sentido. Al resucitar, lo que ocurre es una verdadera metamorfosis: “…es un evento que no podemos captar con los ojos de nuestro cuerpo o con la razón, sino que solo puede confesarse mediante la experiencia de fe [4].” De ahí las diversas formas como se ha expresado esta realidad: exaltación, glorificación, elevación, ascensión al cielo, reivindicación.
A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender y ver el mundo, y nuestra época no es la excepción. Los cambios culturales que han llevado a la desacralización, desmitificación y al reconocimiento del funcionamiento autónomo del mundo según sus propias leyes, nos exige realizar una lectura nueva de los datos [5]. Por ejemplo, hoy en día prácticamente nadie acepta la ascensión o el relato de la tumba vacía como algo que ocurrió efectivamente, pues resulta absurdo; de la misma manera, la creación y la revelación no se entienden como intervención o manipulación de la historia por parte de Dios [6].
Las narraciones que hablan de la tumba vacía y de las apariciones no se pueden tomar al pie de la letra. Hay que entenderlas como relatos que corresponden a las confesiones de fe de los primeros cristianos. Por tanto, esas maneras de expresar la resurrección hablan de un acontecimiento histórico que vivieron los discípulos y del que dan testimonio mediante esos géneros literarios o metáforas. Habrá que enmarcarlas en un largo proceso de comprensión, que incluía además las características propias de las tradiciones oral y escrita, para dar testimonio de la resurrección de Jesús [7].
Si la resurrección de Jesús ha de ser verdaderamente conocida, solamente puede ocurrir en la fe. No hay otro acceso al Resucitado. Correspondientemente a esta verdad, cuando el acontecimiento de la resurrección es anunciado a otro, no se trata nunca de un probar, demostrar o convencer, sino simplemente de dar un testimonio, de un kerigma [8].
Por tanto, hablar de resurrección hoy implica aceptar su carácter trascendente y buscar los medios que nuestra cultura nos facilita para interpretarla de la mejor manera. No se trata de encontrar las pruebas que nos permitan decir si la resurrección ocurrió de este u otro modo, sino de lograr una visión de conjunto que resulte comprensible, compatible y convincente para nosotros.
La resurrección de Jesús, la verdadera resurrección, significa un cambio radical en la existencia, en el modo mismo de ser: un modo trascendente, que supone la comunión plena con Dios y escapa por definición a las leyes que rigen las relaciones y las experiencias en el mundo empírico [9].
Entonces, la resurrección ya no se considera como milagro o como hecho histórico verificable o demostrable. Esto no quiere decir que se niega su realidad, sino que se afirma que es una realidad que no es de este mundo, que no es empírica y que no se puede captar por medio de los sentidos ni por los métodos empleados por la ciencia o la historia tradicionales. Quizás solo podemos decir por ahora que se trata de un tránsito o de un nuevo nacimiento: este mundo sería el útero del que estamos saliendo o muriendo para pasar a una realidad nueva.
3. Desarrollo histórico de la doctrina sobre la Resurrección
Como hemos afirmado en este escrito, la creencia en la resurrección de los muertos estaba ya presente en el pueblo judío cuando Jesús apareció en escena. Lo que va a ocurrir entonces no es una ruptura sin más de dicha concepción, sino una ruptura en la continuidad. La vida del Nazareno, su relación auténtica con Dios y su predicación contrastan con el final terrible de su muerte en la cruz; y esto solo podía ser superado con la fe de los creyentes en la resurrección: “Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él” (Hch 2, 24).
El Jesús presentado en los Sinópticos hará notar a sus contemporáneos que el Dios en el que ellos creen no es un Dios de muertos, sino de vivos; quizás sea el Evangelio de Juan en el que la resurrección contiene una mayor elaboración teológica. El cuarto Evangelio menciona de diversas maneras este acontecimiento:
Sé que resucitará en la resurrección del último día. (Jn 11, 24).
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. (Jn 11, 25).
…porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán: los que hicieron lo bueno, resucitarán para la vida; los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio. (Jn 5, 2829).
La importancia de la resurrección deriva del hecho de que ella es la emergencia escatológica de la vida de Cristo, ahora misteriosamente oculta, aunque ya operante, en los creyentes [10].
En la doctrina paulina la resurrección es tema central. La problemática vivida por el Apóstol con la comunidad de Tesalónica respecto de aquellos hermanos que ya han muerto lo lleva a afirmar que, así co mo Dios resucitó a Jesucristo, “de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él” (1Ts 4, 14). Con ello, Pablo establece la conexión entre la resurrección de Jesús y lo que depara a los difuntos.
La resurrección escatológica suprime la diacronía del proceso histórico, las diferencias temporales que separan a los cristianos, y reconstruye la comunidad de los creyentes según la totalidad de sus miembros para la hora triunfal de la parusía [11].
Retomamos el pasaje citado al inicio (1Co 15, 14), no solo por ser el centro de la fe cristiana, sino porque también es el centro de toda la teología paulina sobre la resurrección. Para Pablo, la resurrección habla de una salvación encarnada y escatológica. Frente a la pregunta de los corintios por el tipo de cuerpo con el que resucitarían los muertos, les subraya que no se puede dejar de lado el carácter somático de la existencia resucitada y les muestra las diversas formas de corporeidad existentes (1Co 15, 3944). Nuevamente,
…la fe en la resurrección implica una dialéctica entre continuidad y ruptura, identidad y mutación cualitativa; el sujeto de la existencia resucitada es el mismo de la existencia mortal, pero no es lo mismo; ha experimentado una profunda transformación. […]. Toda la existencia cristiana ha sido un proceso de asimilación, conformación, transformación en, a, con Cristo [12].
Pablo da un paso más en la presentación de su doctrina sobre la re surrección. Considera que ninguna persona resucita de forma individual o privada, sino que lo hace como miembro del cuerpo de Cristo resucitado (1Co 6, 15). El cuerpo de Cristo es realmente el sujeto de la resurrección, y no estará completo hasta cuando todos los que lo integran hayan resucitado. Así, “se comprende bien por qué la resurrección ha de ser un evento escatológico: habida cuenta de su índole comunitaria, eclesial, corporativa, no puede producirse, en rigor, hasta que el número de los miembros de Cristo esté completo” [13].
La tendencia que se da en los padres de la Iglesia corresponde a un esfuerzo por defender este artículo de fe. Las energías se concentran en responder a todos los que rechazan la resurrección, tanto al interior de la Iglesia como las críticas provenientes de los intelectuales de la época; y principalmente, a la cuestión del cuerpo con que resucitaría la persona. Desde Justino hasta Agustín, pasando por Orígenes, las explicaciones frente a la resurrección fueron variadas; sin embargo, se la presentó siempre como la manifestación del poder creador de Dios. Y respecto del problema de la identidad del cuerpo, trató de dejarse claro que se trataba del mismo cuerpo, pues de lo contrario no se puede decir que sea el mismo ser humano el que va a ser salvado.
A lo largo de la historia la Iglesia ha seguido afirmando la resurrección de los muertos en las profesiones de fe de los concilios. La ha presentado como hecho escatológico, pues tendrá lugar al final de los tiempos; como evento universal, pues se trata de la resurrección de todos los varones y mujeres; y como concepto que incluye la identidad somática; es decir, no se contenta con admitir que resucita un cuerpo humano, sino que es necesario creer que se trata de la resurrección del mismo cuerpo humano [14].
Estas comprensiones e interpretaciones, junto con las respectivas categorías que utilizan, si bien son válidas y han respondido a contextos y situaciones particulares, hoy en día resultan poco convincentes y claras. Por esto se hace menester buscar nuevas maneras de explicar este hecho. La resurrección corporal de Jesús no debe reducirse a la esfera personal. En el lenguaje bíblico, el cuerpo no hace referencia a una sustancia material, sino abarca la totalidad de la persona que se relaciona con los otros, con el mundo, con la historia y con lo totalmente otro. Así, la resurrección de Jesús se entiende necesariamente como un acontecimiento social y cosmológico.
No corresponde a la felicidad privada de una persona independiente, sino es un suceso en el que Jesús “incluye a sus hermanos los hombres, junto con su historia y con el mundo que es la ‘obra’ de ellos, en la consumación de la nueva creación” [15]. Jesús es el primero, mas no el único: todos resucitamos como miembros de un mismo y único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo.
La resurrección –como ya sabemos– no consiste entonces en el retorno de un muerto a la vida, para que viva mejor. Resucitar es nacer al amor que ya está presente en nosotros; es entrar en intimidad con Dios, de manera que podamos dar pleno sentido a esta misma vida. “Vivir como resucitados” implica que estamos salvando la historia al hacer bien la tarea; es decir, que estamos transformando las realidades desordenadas en dinámicas de solidaridad y de perdón [16]. En este sentido, posiblemente podemos lograr la conexión que esperamos entre esta historia y la vida futura después de la muerte.
Para el cristianismo, a diferencia de las propuestas presentadas por otras corrientes religiosas o seculares, la fe en la resurrección no ve en la muerte algo negativo, y tampoco la niega, la apacigua o la contrarresta. En cambio, no da a la muerte la última palabra, sino que ante ella predominan el poder y el amor infinitos de Dios para con el ser humano. Lo que la fe promete y espera es la resurrección, y no una respuesta al instinto biológico de supervivencia.
El varón y la mujer no son un compuesto de piezas a la manera de un rompecabezas (cuerpo + alma + espíritu = ser humano), sino son seres complejos que se comprenden como totalidad, como unidad, no solo en tanto seres humanos sino en tanto criaturas. Así, entendemos lo afirmado por Moltmann: “La salvación es la sanación de la creación entera y de todas las criaturas. […] Sin la salvación de la naturaleza tampoco puede darse una salvación definitiva del ser humano, pues los seres humanos son seres naturales” [17]. Por eso, con la resurrección de Cristo se entiende no solo el lado personal de la resurrección, sino que se empieza a visualizar una nueva creación, un futuro en el que ya no habrá muerte.
La resurrección y la vida eterna son promesas de Dios para los seres humanos de esta Tierra. Por eso tampoco una resurrección de la naturaleza conducirá al más allá, sino al nuevo más acá de la nueva creación de todas las cosas. Dios no salva su creación llevándola al Cielo, sino que renueva la Tierra. […] Esto obliga a todos cuantos esperan la resurrección a permanecer fieles a la tierra, a cuidarla y a amarla como a sí mismos [18].
Si bien la resurrección del varón y de la mujer no solo abarca la esfera personal, sino también el entorno vital en el que él y ella existen, hay una responsabilidad del ser humano de hacer que en el “aquí y ahora” de su vida se empiecen a sentir destellos de la nueva creación que se promete y se espera. El ser humano está llamado a sanar lo que en el mundo se encuentra roto y enfermo, al saber que la salvación definitiva vendrá al final de los tiempos.
4. ¿Cómo hablar hoy de resurrección de los muertos?
Estas comprensiones sobre la resurrección, que abarcan la dimensión individual y la colectiva y cósmica, necesitan hoy lenguajes nuevos y experiencias nuevas: ser traducidas como compromisos históricos y respuestas a los desafíos de la realidad. De ahí que hablar de resurrección hoy sea equivalente a hablar de justicia social, de las víctimas, de la no explotación por parte de los más poderosos, de igualdad, de no exclusión o marginación, entre otras realidades que constituyen la vida que realmente queremos vivir en este mundo.
En este sentido, la resurrección también se comprende como un gran proceso de transformación que se va dando por medio de las opciones libres y responsables que hacen las personas. La resurrección se sitúa en lo cotidiano de la vida, que exige tomar postura frente a la realidad. Esto puede llevar a la persona por dos caminos claramente definidos:
- El primero es el resultado de la opción que se hace cuando se acude al poder, a la explotación de las fuentes de vida que hay alrededor para la supervivencia personal, y a la satisfacción de los intereses propios.
- El segundo está basado en la predicación y en la práctica de Jesús, y apunta en sentido opuesto. La preocupación no consiste tan solo en la supervivencia personal, sino en la supervivencia de todos; y no se trata de satisfacer el interés individual, sino que invita al reparto de los recursos y de la propia vida [19].
Este último camino es en el que está enmarcada la resurrección: “Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mi causa, la encontrará” (Mt 16, 25).
La fe en la resurrección es un claro “sí” a la vida. Es la inscripción en una dinámica que no solo incluye la evolución biológica y la realización del ser humano, sino el progreso de toda la creación. El varón y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios, esto es, para la vida y no para la muerte; “y las otras cosas sobre la haz de la Tierra han sido criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado” [20]. En otras palabras, la fe en la resurrección es seguir optando por la prolongación de la historia, “no es realidad solitaria, posesión exclusiva, es compartir, comulgar con la vida del universo y con la de los demás hombres” [21].
Es importante recordar en este punto la experiencia del bautismo, pues en ella se da un doble movimiento: somos sepultados, pero también somos resucitados con Cristo. Esta comprensión genera un cambio de mentalidad que lleva a considerar la resurrección como la participación en una vida nueva. Es un hecho que empieza a ser cierto “ya”, con la adopción de nuevas actitudes y prácticas que nos llevan a perder el miedo a la muerte y a compartir completamente nuestra vida, sabiendo que la plenitud final solo se alcanzará cuando todos hayamos resucitado, es decir, cuando todos nos hayamos transformado. En palabras citadas por Márcio Fabri: “…resucitar es descubrir, más allá de la muerte, una vida nueva, que comporta nuevas relaciones entre los hombres y entre los hombres y Dios” [22].
El desafío está en cómo establecer esas nuevas relaciones cuando lo que vemos diariamente son dinámicas humanas que dan muerte a los pobres y a la mayoría de las personas que se transforman y que buscan transformar lo que hay de negativo en la creación. Por tanto, aquí no hay que olvidar el sentido de justicia que también tiene la resurrección de Jesús. Él no murió de forma natural tras vivir un cierto número de años, sino como víctima inocente; y su resurrección no consistió en dar nueva vida a su cadáver, sino en haber recibido justicia de parte del Padre. Así, es posible tomar el testimonio primitivo que aparece en la Escritura: “Dios lo ha resucitado”, para aplicarlo a las víctimas de la historia: Dios las ha resucitado. Ir en contravía de las dinámicas que generan muerte, aumentará sin lugar a dudas las posibilidades de morir en este mundo; cuestionar “el sistema” o vivir en él, sin seguir sus “reglas”, nos convertirá en personas indeseadas para la sociedad. Por tanto, si la resurrección del Crucificado es cierta, la esperanza para las víctimas está garantizada.
Ahora bien, ¿cómo podemos vivir “ya” como resucitados? ¿Cómo aplicar el testimonio de los primeros cristianos, igual que lo hicimos antes con las víctimas, de manera personal, para poder decir “Dios me ha resucitado”? Jon Sobrino propone tres formas de lograrlo:
- La libertad que vence al egocentrismo.
- El gozo que vence al sufrimiento.
- Y la justicia y el amor para bajar de la cruz a los crucificados [23].
Entonces, en la medida en que nos vamos dejando habitar, llenar y transformar por Dios, en la medida en que vamos estando abiertos a su acción salvadora y liberadora, vamos resucitando. Empezamos a comprender y a experimentar que, al servir a los demás, no estamos muriendo sino naciendo a una forma de ser y de vivir en la que no se elimina el sufrimiento, pero se supera la tristeza al celebrar la alegría de caminar juntos; y ese servicio no solo permitirá vivir y experimentar la resurrección propia, sino también la resurrección de otros y otras.
Hablar sobre resurrección hoy implica entonces hablar sobre un compromiso histórico con el que no es fácil comprometerse. No se trata solo de asumir las actitudes y las acciones que el Espíritu nos va suscitando, sino de buscar nuevas formas que lleven al mejoramiento de la calidad de vida de las personas: de seguir luchando por erradicar la pobreza, la desigualdad, la violencia, la marginación que generan las dinámicas actuales de la sociedad.
Vivir como resucitados o “amenazados de resurrección” es no acomodarse, no perder la esperanza, no seguir reproduciendo las estructuras opresoras y alienantes de la sociedad. Si no nos sentimos invitados a vencer el individualismo y a encontrarnos los unos con los otros para construir comunidades fraternas y solidarias, entonces la posibilidad de resurrección irá disminuyendo [24].
Muchos de nosotros conocemos personas que han vivido experiencias límite, bien sea por enfermedad o porque han sufrido un accidente. En la mayoría de casos, tales experiencias han llevado a esos individuos a cambiar su estilo de vida; han caído en cuenta de muchos detalles que antes les pasaban desapercibidos, sienten que se les ha regalado una segunda oportunidad, han descubierto nuevas razones para amar y para vivir de un modo más pleno…
En otras palabras, viven como si hubieran resucitado. Y esto los lleva a realizar acciones concretas: son solidarios con los más necesitados, son más críticos del poder que oprime a los débiles, son más libres y transmiten su esperanza a quienes no ven salidas y sufren [25]; y lo hacen porque se han sentido amados y amadas por Dios; han sentido la fuerza y el impulso del Espíritu que libera.
Conclusión
La muerte sigue siendo el final de esta vida terrena, y un final por explicar. A lo largo del tiempo y de la historia se la ha comprendido e interpretado de diversas maneras, pero siempre queda la insatisfacción con lo expuesto. Esto se debe, en buena parte, a la finitud propia de la condición humana, que solo posee un lenguaje limitado para expresar acontecimientos históricos no verificables ni demostrables empíricamente, pero sobre los cuales se tiene certeza.
El pueblo de Israel entendió la resurrección como dinámica de transformación total de la persona y de comunión plena con el grupo; dinámica que llevaría en últimas a la transformación de la sociedad. El cristianismo, al partir de esta base, afirmará que la resurrección es la acción gratuita de Dios que quiere salvar toda la realidad. No es una cuestión privada o individual, sino un acontecimiento colectivo: resucitamos como miembros del cuerpo de Cristo.
A lo largo de este artículo, hemos tratado de explicar que, en la medida en que morimos al mundo, a las dinámicas negativas de exclusión, marginación, individualismo, injusticia y opresión, estamos resucitando y haciendo resucitar a otros y a otras a una nueva vida, a una creación que se funda en relaciones de inclusión, acogida, fraternidad, justicia y solidaridad; a una creación fundada en el amor.
Sin embargo, sabemos que la plenitud de esa nueva creación solo se alcanzará al final de los tiempos. Las limitaciones propias de las criaturas finitas no pueden eliminar nuestra tendencia a desviarnos de vez en cuando del camino. Por eso, solo resucitaremos plenamente cuando todos alcancemos la libertad total, cuando todos nos hayamos transformado y configurado completamente con Cristo; es decir, cuando después de la muerte, por medio suyo, nos unamos definitivamente al Padre.
Diego Andrés Cristancho Solano, dialnet.unirioja.es/
Notas:
1 Lohfink, “La resurrección de Jesús y la crítica histórica”, 141.
2 Vidal, La resurrección en la tradición israelita, 56.
3 Ratzinger, Escatología, 133.
4 Barbaglio, “Jesús resucitado”, 64.
5 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy” No. 36.
6 Idem, “Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación” No. 2.
7 Lohfink, La resurrección de Jesús y la crítica histórica, 133.
8 Ibid., 140.
9 Torres Queiruga, Repensar la resurrección. La diferencia cristiana en la continuidad de las religiones y de la cultura, 315.
10 Ruiz de la Peña, La pascua de la creación. Escatología, 151.
11 Ibid., 152
12 Ibid., 155.
13 Ibid., 156.
14 Ibid., 165
15 Kehl, “Eucaristía y resurrección. Una interpretación de las apariciones pascuales durante la comida”, 240.
16 Moingt, Despertar a la resurrección, 55.
17 Moltmann, “Resurrección de la naturaleza. Un capítulo de la cristología cósmica”, 86.
18 Ibid., 9394.
19 Ver Dos Anjos, La resurrección como una vida nueva, 101.
20 De Loyola, Ejercicios espirituales [23].
21 Moingt, “Despertar a la resurrección”, 58.
22 Dos Anjos, “La resurrección como el proceso de una vida nueva”, 103.
23 Ver Sobrino, “Ante la resurrección de un Crucificado. Una esperanza y un modo de vivir”, 115.
24 Támez, “El desafío de vivir como resucitados”, 125126.
25 Ibid., 129130.
Carlos Diego Gutiérrez
VI. Hacia la plenitud de la redención
El cristiano orienta toda su existencia a la plena comunión con Dios, pues éste es, al fin y al cabo, el objeto de la Redención de Cristo. El hombre, mediante sus actos, orienta su vida, en libertad y conciencia, hacia Dios, el Creador, para conformarse con el Hijo y vivir en el Espíritu Santo [468]; esta tendencia hacia Dios sólo puede ser llevada a cabo, por su gracia, a través de la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, las virtudes teologales impulsan dinámicamente la vida cristiana hacia el Misterio último y definitivo que se ha revelado gratuitamente, por amor, a los hombres como Padre, concretamente en la entrega de Jesucristo en la cruz, y en el Espíritu que habita en el corazón del mundo. El cristiano, consciente de su ser creatural, finito y limitado, y de su condición pecadora [469], responde agradecidamente a esta gracia redentora de Dios. Por consiguiente, el conjunto de los creyentes en Cristo, como Iglesia que participa en los sacramentos, experimentan a Dios en comunicación con el ser humano, y basan su existencia en corresponder a su amor extremo con amor, confiando en Él como apoyo y guía, en espera anhelante de la comunión plena con Él.
Esta fe, esperanza y amor llevan al hombre a encontrar el sentido último de la historia de la salvación en la consumación de su vida y de toda la creación, de tal forma que, en el horizonte de su existencia, atisba el fin último de las promesas de Dios al mundo. Así pues, desde las virtudes teologales, el creyente observa el Reino de Dios, presente ya en su propia historia, tendiente hacia su plena instauración definitiva. Por este motivo, hablar de un futuro transcendente conecta al cristiano con su existencia actual y lo compromete a una vida correspondiente. Cristo, pues, anunciador del Reino de amor del Padre [470], es el fundamento de la existencia virtuosa de todo cristiano, quien halla en Él el cumplimiento de las promesas por su misterio pascual. De esta manera, la fe en la resurrección de Jesús de Nazaret sitúa al cristiano en la esperanza de estar participando en esta redención amorosa, ya presente y actuante, que alcanzará su ultimidad en la venida del Hijo de Dios para conducir a aquellos que acepten libremente la salvación definitiva de Dios hacia la consumación de su existencia. Por consiguiente, el ser humano, redimido, o sea, receptor de la redención, el perdón de los pecados por Cristo en la cruz (cf. Ef 1, 7), aguarda la plenificación de su redención, es decir: la comunión definitiva con Dios.
VI.I. Fe, Esperanza y Caridad por y hacia la redención
Fe, esperanza y caridad, las llamadas virtudes teologales, orientan la vida del cristiano y la conducen, hacia el fin de la salvación y toda existencia cristiana: la comunión con Dios. Gracias a la redención de Cristo en la cruz, la gracia de Dios se ha manifestado plenamente y derramado incondicionalmente sobre la humanidad para, por ella, llevar a plenitud a los hombres.
Comenzamos afirmando que, si bien fe, esperanza y caridad es una fórmula de creación propiamente cristiana que Pablo hace suya como fruto de su reflexión madurada sobre la vivencia de la existencia cristiana, sus fundamentos se sitúan en los testimonios bíblicos. Así pues, por una parte, podría hablarse de un desarrollo discontinuo de esta terna con respecto al Antiguo Testamento, afirmando a su vez, por otra, cierta continuidad con él, dado que se pueden vislumbrar ciertas raíces veterotestamentarias en su concepción, que servirán de base para comprender cada uno de los tres elementos del ternario para el Nuevo Testamento y la vida cristiana. Por consiguiente, es cierto que no encontramos en el Antiguo Testamento semejantes conceptos abstractos que hablen de ellos de manera tan explícita y taxativa. No obstante, sí podemos constatar el uso de verbos y expresiones que dan cuenta de las acciones de creer, esperar y amar [471].
En primer lugar, nos encontramos el verbo אמן como el término más relevante a la hora de hablar sobre la fe, el cual alude a la estabilidad sólida y a la seguridad resistente, que surgen de la entrega y abandono confiado a alguien (en este caso a Yahveh). Sus formas verbales más habituales (niphal y hiphil) expresan, respectivamente, la fidelidad firme en el cumplimiento de la Alianza, manifestada en la elección de Dios y en el consentimiento del Pueblo, así como en la entrega del don de Dios y la confianza de Israel. Por tanto, la fe veterotestamentaria supone una confianza segura, una relación totalizante y exclusiva en el reconocimiento de la absoluta trascendencia de Yahveh, siendo así que la fe se concibe como un don que no se puede poseer, sino acoger libremente, que conlleva el consentimiento, el disentimiento y el reconocimiento hacia Dios que ha liberado y redimido a Israel, de forma que el creyente responde con confianza a esta acción salvífica, se apropia de ella, se ve transformado y se inclina hacia la Promesa de Dios [472].
En segundo lugar, la esperanza en el Antiguo Testamento se halla en dependencia con la fe, pues se trata de la espera confiada, una vuelta hacia la fidelidad en la fuerza salvífica de Yahveh y sus promesas. Los términos más usados (קוה y בטח) ofrecen la visión anhelante de un pueblo que sabe que Dios es su esperanza (cf. Sal 130). Progresivamente, la esperanza va ensanchando el deseo de Israel más allá de la tierra y la descendencia, abriéndose a Dios como su futuro, quien les otorga fortaleza y acompañamiento para seguir caminando pacientemente en este mundo hacia la salvación prometida.
Por último, la caridad veterotestamentaria es la clave para entender la historia salvífica y la acción redentora de Dios en favor de su pueblo: Dios ha salvado a Israel por amor, no por méritos, y eso les hace sabedores de una relación de amor exclusiva con Yahveh. Por tanto, el pueblo debe responder a esta alianza de amor con Dios mediante el cumplimiento de la ley, que posibilita al hombre la comunión con Dios, experimentando en ella su amor como origen de sus exigencias (cf. Dt 6, 4-9). Así pues, la salvación de Dios, y, por consiguiente, la posterior redención de Cristo en la cruz, se fundamenta en el amor gratuito e incondicional de Dios (חסד).
Por su parte, en el Nuevo Testamento [473] encontramos una continuidad con todo lo anterior, a la vez que una novedad radical expresada desde el acontecimiento pascual y redentor de Cristo. De este modo, la existencia cristiana cobra un nuevo sentido desde la fe, la esperanza y la caridad como respuesta vital del ser humano a la acción salvífica de Dios, cuyo centro y culmen es Jesús de Nazaret, Hijo de Dios muerto y resucitado para la redención del hombre. La fe como entrega confiada a Dios es ahora un creer en su enviado, como condición necesaria para creer en Dios (cf. Jn 12, 44). A su vez, Cristo se manifiesta como la revelación del Dios de la esperanza, aquel que da a conocer al hombre el horizonte de futuro de su existencia [474]. El amor cristiano se vivirá desde la entrega y el servicio radical, a imitación de Jesús de Nazaret que mostró a los hombres el modo de amar de Dios, siendo el amor trinitario el modelo de amor fraternal para la humanidad.
Queda claro, pues, que la terna fe-esperanza-caridad es condición necesaria en la comunidad cristiana para vivir una vida de redimidos, infundidas por Dios y acogidas por el hombre [475]. Sin embargo, son pocos los testimonios neotestamentarios en los que encontramos las tres juntas como una unidad (1Co 13, 13; 1Ts 1, 2ss; y Hb 10, 22ss). Más común, pues, es la aparición de dos de ellos juntamente, lo que se conoce como las binas, de las cuales, la más habitual es la yuxtaposición entre fe-caridad. Cristo aparece como el ejemplo y fundamento de este binomio, como aquel que expresa y condensa toda la vida cristiana (cf. Ga 5, 5; 2Tm 1, 13; 1Tm 1, 5…). Por tanto, es evidente que, para Pablo, la fe (πίστις) es la actitud básica que une al cristiano con el Redentor y ordena toda su vida basándola en el amor (ἀγαπή), en la adhesión a Él de todo corazón. Por otra parte, la segunda pareja la conforman la fe y la esperanza, para expresar cómo la primera orienta la esperanza del cristiano hacia la gloria de Dios y el cumplimiento de todo su plan de Salvación en Cristo (cf. Hb 11, 1; 1P 1, 20-21; Rm 15, 13…). Fe y esperanza se iluminan mutuamente y se sostienen, pues la fe revela al hombre la esperanza escatológica y le hace partícipe de ella, con su consecuente compromiso paciente en la instauración del Reino, presente ya en la tierra [476].
Poco a poco, la reflexión de las binas dará origen a la solidificación del ternario como síntesis de toda existencia cristiana. El ejemplo más sobresaliente es 1Co 13, 13, en el que Pablo anima a vivir la fe, la esperanza y la caridad como una unidad [477]: la fe es acogida de la gracia, del amor de Cristo que redime, justifica, salva, junto con la esperanza que brota de la comunión con Él. El culmen de toda vida cristiana, es decir, la redención plena, la comunión definitiva con Dios, consiste en la vivencia de las tres en plenitud [478]. En otras palabras, el cristiano, redimido por Cristo, recibe la gracia por libre elección para vivir su vida en cuanto tal y orientarla en este mundo, a través de la fe, la esperanza y la caridad, hacia una vivencia plena de ellas en el final de los tiempos.
Como ya se ha podido intuir, estas virtudes teologales proceden de Dios y hacia Él están orientadas, por medio de la gracia, como medio para que el cristiano viva como hijo de Dios desde la filiación [479]. Así pues, hablamos de la fe, la esperanza y la caridad como dones otorgados al ser humano por la gracia que Dios mismo le concede por iniciativa propia, desde su mismo acto creador y desde su acto de gracia definitivo: Jesucristo. Partiendo de Dios, la gracia encuentra en el hombre una disposición antropológica (su ser fiducial, esperante y amoroso) que le permite acogerla, de tal forma que fe, esperanza y caridad son autocomunicación de Dios al hombre [480]. Desde el creyente, las virtudes manifiestan la actitud de acogida y respuesta a ese don de la gracia, a través del presentimiento humano [481] de dependencia, carencia y anhelo de una fe, una esperanza y un amor absolutos. Así, la gracia divina se inserta en la naturaleza humana para, sin prescindir de ella, satisfacer esta necesidad, a la par que ampliar el horizonte de sus deseos hacia algo aún mayor. Para ello es necesaria una disposición de acogida (consentimiento, desistimiento y reconocimiento), una asimilación y apropiación de la gracia, una expansión y plenificación de las estructuras humanas (que conduzcan a la conformación con Cristo), así como una convergencia final hacia la comunión plena, fruto del propio deseo de tendencia hacia Dios en Cristo (como afirma Santo Tomás) [482].
La fe, la esperanza y la caridad se comprenden, entonces, como dinamismos con determinadas características [483]: en primer lugar, totalizadores, pues, al igual que la gracia, afectan a toda la persona en cada una de sus dimensiones; también, como ascendentes y descendentes [484], pues de Dios proceden y a Él retornan por la respuesta del ser humano, que halla en sí su transformación interna (de modo centrípeto) para lanzarse hacia el mundo y Dios (de manera centrífuga). En tercer lugar, como dinamismo de inclinación, dado que las virtudes hacen que la vida de los hombres tienda gozosamente por el Espíritu hacia su Creador; y, por último, como transformadores, pues producen un cambio en la persona que acoge dicha gracia, se apropia de ella y actúa conforme a ella.
Asimismo, es necesario recalcar que las virtudes teologales no son realidades ya dadas al cristiano de una vez y para siempre como consecuencia de su aceptación libre de la fe cristiana y de la redención de Cristo, sino que se encuentra, por ellas, ante un continuo crecimiento de la gracia, es decir, ante un proceso mediante el cual el ser humano va configurando su naturaleza redimida con el Hijo, por el Espíritu Santo para llegar a la comunión con el Padre [485], es decir, a la plenitud de la redención. Así pues, este crecimiento en la gracia conduce a una nueva relación con el Dios trinitario, revelado a los hombres, y con el mundo (su creación) [486], de modo que, a través de ella, la criatura logre un perfeccionamiento cada vez mayor por medio de la fe, la esperanza y la caridad, como formas en las que la gracia se hace presente en su naturaleza humana. En definitiva, ante esta llamada a la plenificación, a ser en Cristo y gozar de una redención colmada, el creyente va configurando su ser progresivamente con Él para alcanzar la participación plena en la vida glorificada de Jesús. Hablamos, pues, de redención en términos de filiación y divinización: por la liberación del pecado, Jesucristo restaura nuestra naturaleza y nos hace hijos en el Hijo para que alcancemos el fin de su obra redentora [487]: la consumación de la comunión definitiva con Dios, de tal forma que todo anhelo del hombre está dirigido a la salvación de Dios por el amor actuante [488].
Las virtudes teologales, por su parte, se hallan mutuamente en interdependencia, de modo que, como observábamos en la teología paulina, existe una unidad tal entre ellas que no pueden entenderse por separado. Así pues, desde el misterio trinitario [489] de un único Dios, como procedencia de las virtudes, se ilumina nuestro entendimiento de ellas, de tal forma que somos capaces de hablar de una «perijóresis virtuosa». Fe, esperanza y caridad, al igual que el Hijo, el Espíritu y el Padre (a quienes son asociadas respectivamente), mantienen su individualidad preponderante [490], si bien podemos entender las tres virtudes como parte del amor dinámico que es Dios, origen de ellas en su unidad intrínseca. Hay, por tanto, una necesaria unidad y una mutua interrelación entre las virtudes: la fe causa actos de amor y es la base de todo cuanto se espera; la esperanza indica el fin último de la fe y mueve a perseverar en el amor; por su parte, el amor es expresión viva de la fe y es apoyo concreto de la esperanza.
Para alcanzar tal comunión, a la que estamos llamados, por medio de las virtudes, Cristo es el único mediador, el único acontecimiento salvífico de Dios por su redención. De esta forma, desde una perspectiva cristológica [491], creer, esperar y amar a y en Cristo es la vía que posibilita el encuentro del hombre con Dios, pues Jesús de Nazaret es paradigma de estas tres virtudes para todos los hombres. Para tal fin, el Espíritu derrama sobre los hombres la gracia de Dios como capacitación de esta conformación del ser humano con Cristo. No obstante, la dimensión individual de las virtudes no excluye su carácter comunitario, pues la fe, esperanza y caridad se transmiten en la Iglesia [492] y, de modo especial, en los sacramentos, vividos en comunidad, como mediaciones concretas donde recibir esta gracia divina [493]. Así, se garantiza la perseverancia personal en las virtudes teologales, de modo que, recibidas y acogidas personalmente, se despliegan en comunidad para que los hombres, a través de estos dones de Dios, orienten su vida hacia la plenitud de la redención, la consumación de la comunión definitiva con Dios.
VI.II. La Redención consumada
Cuando hablamos de escatología [494] nos referimos a aquello que ya se ha ido tratando transversalmente a lo largo del presente trabajo: la consumación definitiva de la creación y de la historia de la salvación; es decir, el fin último de la redención en Cristo que nos conduce a la comunión plena con Dios, objeto de nuestra fe, esperanza y caridad. Nos encontramos, pues, según en el símbolo de la fe [495], ante la realización plena de la existencia humana entendida desde la resurrección de los muertos y la vida nueva en Dios, transformada por el Espíritu, de la que Cristo es primicia (cf. 1Co 15), como culminación del acto creador y salvífico del Padre [496]. No obstante, no debemos olvidar que la escatología futura ha comenzado a hacerse presente en la historia por la redención en Cristo: «el futuro auténtico es conocido desde la experiencia presente de salvación» [497].
Así pues, Jesús recoge la esperanza de Israel (fundada en la liberación de Egipto, la Alianza, las promesas…) y la conduce hacia su plenitud [498]. Yahveh ha actuado en la historia, y lo seguirá haciendo, de tal forma que el pueblo mantiene una confianza plena en el cumplimiento de Su Palabra, que traerá consigo una nueva relación entre Dios y los hombres, una plenitud existencial que sólo se obtiene en la comunión eterna con Dios. El Nuevo Testamento iluminará la concepción escatológica judía desde el acontecimiento Cristo, que lleva todo a término y cumplimiento, pues Él mismo es el Reino de Dios presente ya en la tierra, en la historia humana (cf. Mc 1, 15). Dios se halla ya actuante en este mundo; sin embargo, todavía no se ha manifestado en su plenitud. Los cristianos, incorporados a Cristo por el bautismo y redimidos por Él, aguardan la venida del Señor que traerá el triunfo pleno sobre la Historia, la redención definitiva (cf. 1Co 15). Por tanto, la resurrección de Jesús es la garantía del fin último de la existencia humana y la participación en su mismo destino [499].
En las primeras comunidades cristianas [500], encontramos que, en aquellas de corte paulino, se entenderá a Cristo como el origen y fin de todas las cosas, conectando, así, protología y escatología (cf. 1Co 8, 6; Ef 1, 4; Ga 6, 15...), esperando firme y comunitariamente una nueva creación, entendida como consumación sobreabundante de la creación ya existente (cf. Rm 5, 20). El ser humano ya goza de las primicias de la redención por el Espíritu, pero espera la liberación definitiva (cf. Col 2, 12; Ef 2, 5-6), pues la salvación viene de la fe en Jesús (cf. Rm 14, 8): «sólo a la luz de la consumación escatológica del mundo, cabe comprender el sentido de su comienzo; la primera predicación cristiana expresa esto mismo con su fe en Jesucristo Salvador escatológico y, al mismo tiempo, como mediador de la creación del mundo» [501]. Por su parte, para las comunidades joánicas, la escatología se vive preminentemente desde la concepción de que Jesús se halla presente en medio de la comunidad[502], siendo Él mismo el eschaton; es decir, los cristianos ya disfrutan de la escatología (cf. Jn 4, 25; Jn 5, 23…) porque el Verbo de Dios se ha hecho carne y Él es el acontecimiento salvífico definitivo. Por tanto, la vida eterna comienza en el momento presente (cf. Jn 3, 36; Jn 5, 26…) y el juicio consistirá en tener o no tener fe en el Hijo de Dios (cf. Jn 3, 17-21). En el final de los días será cuando realmente se manifieste aquello que seremos y que ahora sólo pregustamos (cf. 1Jn 3, 2).
Destacamos, por consiguiente, que, en el tiempo intermedio desde la resurrección hasta la venida de Cristo en poder, se encuentra la Iglesia como prolongación histórica de la salvación redentora acaecida en Jesús de Nazaret hasta su consumación definitiva (cf. LG 48). Se unifican, así, la escatología de presente y futura (cf. O. Cullmann), es decir, la comunidad de los creyentes espera confiadamente la instauración definitiva del Reino de la salvación mientras lo vive y construye en el presente. No obstante, si bien ya se ha instaurado, su consumación se reserva para el porvenir, momento en el cual tendrá lugar el juicio y la resurrección de los muertos [503].
También tenemos que destacar una continuidad y una ruptura entre la esperanza que Jesús proclamaba con su actuación y predicación del Reino [504], y aquella que anunciaban las primeras comunidades cristianas (basada en el kerigma y el Misterio Pascual). La resurrección de Jesús [505] supone la ratificación por parte de Dios de todo cuanto Jesús afirmaba y, por tanto, se entiende que todo el que confiesa a Jesús como el Cristo, obtendrá la misma suerte. De esta manera, se da un centramiento cristológico de la esperanza [506]: el Reino predicado por Jesús será del que gocemos en la vida futura. A este respecto, entonces, se desarrolla la idea de parusía [507] como la llegada de Cristo encarnado, resucitado, glorioso y majestuoso al final de los tiempos para consumar toda la creación y poner fin a la historia de la salvación [508], derrotando por completo al mal e instaurando definitivamente el Reino y la redención plena (cf. Rm 8, 22ss).
El Reino de Dios se halla, pues, ya presente en la historia humana, pues Cristo glorificado ha inaugurado una nueva economía de la salvación [509]. Por este motivo, la escatología no sólo nos proyecta hacia un futuro de plenitud, sino que también nos llama a un compromiso temporal en el presente como instauración progresiva de ese Reino [510]. La esperanza cristiana, desde la fe, mueve al creyente a acercar la culminación escatológica, por medio de la caridad, de tal forma que, anhelando la redención definitiva, se viva ya en el mundo la redención operante y efectiva de Cristo en la cruz.
La revelación bíblica nos sitúa ante la convicción de que el Dios creador es el Dios salvador y, por tanto, será el Dios que lleve todo a su consumación. Como veíamos en el apartado anterior, en el Antiguo Testamento [511], la esperanza se encuentra proyectada desde las promesas de un Dios misericordioso y fiel, en quien el pueblo pone toda su confianza como su refugio seguro. Por su parte, el Nuevo Testamento concretiza el valor de esa promesa en la persona de Cristo, que encuentra su realización en su resurrección redentora. Así pues, constatamos cómo la esperanza cristiana está íntimamente ligada con la salvación, la plenificación de la humanidad y de la creación, por don gratuito de Dios.
A lo largo de la historia, han sido muchos los modelos e idearios escatológicos con respecto a la salvación humana. Así pues, del optimismo escatológico de los primeros siglos por la participación del creyente en la resurrección del Señor [512], pasamos a una visión más pesimista y condenatoria de la Edad Media, en la que la salvación sólo se logra con grandes esfuerzos y, por tanto, está al alcance de pocos. El Concilio de Trento insistirá en esta idea y desarrollará el tema de los novísimos con un predominio de la idea del juicio y, por tanto, de un Dios que castiga a los injustos y premia a los justos. Por su parte, la modernidad traerá consigo una relegación de todo tema metafísico para centrarse en la historicidad humana, con el consecuente optimismo en favor de los hombres como responsables de la instauración del Reino en la historia como si de una utopía se tratase [513]; es decir, se prescinde mayormente de una salvación trascendente para centrarse en una de corte intramundana. El Concilio Vaticano II se debatirá entre este falso optimismo ajeno a toda realidad divina y el pesimismo catastrofista, sin ofrecer una reflexión clara sobre las verdades eternas, sino pretendiendo alumbrar la condición humana y sus interrogantes a la luz de la plenitud que nos aguarda en más allá de la muerte (cf. GS 39).
La reflexión post-conciliar reflexionará, entonces, sobre esta tensión entre el Reino de Dios futuro y la progresión histórica para su instauración en clave de continuidad. Las tesis de Karl Rahner [514] pueden considerarse como punto de referencia. El teólogo alemán afirma que el ser humano es esencialmente histórico, pues mira al pasado y se proyecta al futuro (anámnesis-prognosis); sin embargo, su único acceso al futuro es a través del presente, es decir, conoce la salvación futura desde su experiencia histórico-salvífica presente. Rahner parte de la base de que Dios puede comunicar al ser humano el futuro como misterio, siendo el hombre el que recibe esta comunicación desde su realidad presente[515]. La escatología, pues, nos habla sobre la gracia y la salvación de Dios, afirmando que la redención del género humano compete al hombre en todas sus dimensiones. Para ello, Cristo es principio hermenéutico de toda afirmación escatológica, la cual siempre se tratará de una afirmación cristológica llevada a su plenitud (cf. GS 22).
Partiendo de esta base, hay una preocupación por articular esta idea del Reino y de progreso histórico de instauración de éste; es decir, cómo compaginar la realidad plena futura con el hecho de que «el Reino ya está entre vosotros» (Lc 17, 20-25). Algunos teólogos se inclinarán por una conexión dualista sin separación; mientras otros se centrarán más en una distinción monista sin confusión.
De nuevo, la propuesta de Rahner [516], basada en Calcedonia (cf. DH 302) puede ser reveladora. Afirma que la historia de la salvación acontece en la historia del mundo (hay una unidad de la historia sin confusión), pero a la vez la historia de la salvación es distinta a la del mundo (distinción sin separación). Así, constata que ambas no son idénticas, sino coextensivas, siendo sólo la vida de Jesucristo donde ambas historias han tenido identidad; así pues, la historia de la salvación interpreta la historia del mundo. Por su parte, Ellacuría [517] critica este a Rahner por ser demasiado ontológico y poco práctico. Así pues, su tesis se basará en que la salvación humana es esencialmente histórica y, en ella, se puede dar tanto la salvación como la perdición. Para él, la identificación con los pobres (cf. Mt 25) y la praxis cristiana en la cultura, la economía y la política iluminarían la mediación para la instauración del Reino. La Comisión Teológica Internacional [518], por su parte, explicita precisamente la unidad entre el progreso humano y la salvación, sin dejar de enfatizar la distinción sin confusión, ya que el Reino nunca es una obra humana, sino don de Dios. Por una parte, pues, la unidad entre historia y Reino es innegable, dado que el Reino es un proceso que se da históricamente en la liberación (redención); sin embargo, por otra, esto se da sin confusión, pues no hay una identificación plena entre progreso y Reino. Por último, Apostolicam Auctositatem 5 sintetizará esta discusión afirmando que, si bien salvación e historia son ámbitos distintos, se compenetran de un modo tal que Dios pretende reasumir en Cristo toda la creación en la nueva creatura, que se halla inconclusa en la tierra, pero de un modo pleno en la vida eterna.
Ante nuestro destino escatológico, partimos pues del hecho de que Dios ha enviado a su Hijo para salvar y no para juzgar (cf. Jn 3, 14), manifestando, así, la voluntad universal salvífica de Dios (cf. 1Tm 2, 4). Jesús, entonces, vino al mundo a anunciar el año de gracia del Señor (cf. Lc 4, 19), de tal forma que, lejos de toda condena, muestra el rostro de un Dios misericordioso que trae la redención al género humano (cf. Rm 8, 31- 39). Hablamos de salvación no sólo como liberación de los pecados por la encarnación, muerte y resurrección del Cristo, sino también de divinización; es decir, la redención implica tanto la liberación del mal, como la plenificación del ser humano por la gracia, que alcanzará su definitividad en la vida eterna con la resurrección de los muertos.
A este respecto, la resurrección es motivo de esperanza salvífica para el ser humano: de la misma manera que Dios resucitó a Jesús de Nazaret, así también lo hará con todo aquel que crea en él (cf. 1Ts 4, 13-17), pues, tal y como afirma Pablo, negar la resurrección es negar la salvación (cf. 1Co 15). Por tanto, se espera una resurrección en el final de los días, corporal, colectiva, que toque todas y cada una de las dimensiones del ser humano [519], el cual será llevado a su perfección y a la contemplación del rostro de Dios, como expresión de la definitiva reconciliación de la creación [520].
Por tanto, la esperanza del creyente se orienta hacia Cristo, pues la vida futura consiste en la participación en su resurrección [521]; no obstante, la fe cristiana sostiene que en el momento de la resurrección de los muertos tendrá lugar el juicio de Dios por parte de Cristo, juez de vivos y muertos. En la mente del creyente este concepto guarda un cariz negativo, viviéndose con temor más que como mensaje de salvación y de esperanza como reflejan los testimonios bíblicos y de las primeras comunidades [522]. La concepción de Dios como juez la encontramos ya en el Antiguo Testamento. El verbo שפט (dominar, gobernar, juzgar) aplicado a Dios da cuenta de su intervención poderosa, creativa y partidaria en favor de Israel, de tal forma que Dios hará triunfar el bien. En el Nuevo Testamento, Cristo, tras la resurrección, es constituido juez de vivos y muertos, de tal forma que el anhelo de la parusía viene dado por la conciencia de que Él llevará a plenitud todo cuanto comenzó. Por este motivo, el juicio de Dios se aguarda con esperanza, deseando que el Señor vuelva pronto: ¡Marana tha! (1Co 16, 22).
Así pues el juicio tiene un carácter salvífico ante todo (cf. Mt 25, 31; Lc 10, 18; 2Ts 2, 8…); en él, el sujeto siempre es Dios que ha enviado a su Hijo para salvar y mostrar la verdad (cf. Jn 5, 22), y ante el cual el creyente debe mostrar confianza segura en el amor de Dios[523]. Se trata de la irrupción final de Dios en la historia, que culminará todos los actos salvíficos de ésta; de un juicio de justificación, que abarcará a toda la creación, por medio del cual se pondrá fin a toda la historia mundana. Hasta que llegue ese momento, el ser humano, con sus obras de amor a Dios y al prójimo, es decir, con su adhesión a Cristo, ya está siendo autojuzgado (cf. Jn 3, 17).
La historia es, por tanto, un proceso con un final. La parusía será la encargada de concluirla porque sólo así podrá ser consumada; por este motivo, podemos entender la parusía, en palabras de Ruiz de la Peña, como «Pascua de la Creación», ya que se trata del acto final y definitivo de la historia de la salvación que la llevará hasta la plenitud de lo que fue llamada a ser en la creación [524]. El juicio final se halla en consonancia con la voluntad salvífica universal de Dios; así, del mismo modo que Cristo redimió a la humanidad en la cruz pese al pecado de ésta, así, a la hora de la redención definitiva, Cristo salvaguardará al ser humano para llevarlo a la comunión con Dios. No obstante, como afirma Rahner [525], el juicio es abierto y no se puede afirmar la total salvación y condenación; por eso, la fe cristiana mira con esperanza en Cristo hacia este momento y, con la esperanza de saberse salvados, compromete su vida en el seguimiento de Jesús.
Así pues, a este respecto, la fe cristiana asume la salvación como una certeza del fin de la historia, mientras deja abierta la posibilidad de la condenación (la muerte eterna [526]), es decir, la negativa a la comunión con Dios, el rechazo a la oferta de salvación de Dios. Por tanto, el juicio condenatorio sólo será tal si, desde la libertad humana, no se acoge la palabra de salvación dada por Dios al hombre. En Benedictus Deus (DH 1002) queda expresado que la vida eterna es la visión de Dios, mientras la muerte eterna sería el distanciamiento total de Dios.
Consecuentemente, de esto se deduce que el infierno, como lugar de condenación, no puede ser obra de Dios (pues Éste no quiere ni crea el mal para el hombre), sino que existe por elaboración humana [527], por la libre opción de los hombres por una vida sin Dios. La gracia de Dios es incondicional, y se ofrece a toda la persona como don gratuito; sin embargo, no se impone, motivo por el cual el hombre es capaz de rechazarla. A esta situación de rechazo eterno a esta gracia de Dios es a lo que llamamos muerte eterna, infierno, condenación… Se trata, pues, de la libre negativa del hombre a aceptar la redención definitiva de Cristo y, por tanto, la comunión plena con Dios, viéndose alejado de Él y del deseo de salvación por parte de Dios para con él.
En conclusión, la voluntad salvífica de Dios ha estado presente durante toda la historia de la humanidad; sin embargo, con la redención de Cristo en la cruz, la salvación ha alcanzado su culmen revelatorio, de tal manera que el hombre pueda comenzar a experimentar ya en su vida terrena la redención definitiva que le aguarda en la vida eterna. Por consiguiente, en virtud de este deseo incondicional de salvación por parte de Dios, el hombre ya estaría salvado, pues «a pesar de todo lo negativo en la humanidad, en ella permanece algo que es capaz de ser salvado, porque es capaz de ser amado por Dios mismo» [528]; sin embargo, al ser humano compete la libre aceptación de esta redención y su consecuente adecuación existencial a ella aguardando progresivamente la vida eterna [529] en el amor al prójimo y el anuncio de la Buena Noticia. En el final de los tiempos, Cristo volverá con gloria a llevar a cabo el juicio (justificación) último, por el cual la redención será plenamente efectiva y la humanidad será totalmente salvada, siempre que acepte libremente esta salvación definitiva que le conduzca al fin para el que fue creado y redimido: la comunión plena con Dios en el Amor.
VI.III. María, primera redimida al servicio de la redención
Finalmente, un tratado sobre la redención no puede verse exento de una reflexión sobre la figura de María como aquella preservada de pecado original que, con su fiat, hizo posible la encarnación del Verbo por su concepción virginal, para vivir la plena comunión con Dios, y, con su persona, mostrar a los hombres el camino de la redención y el final soteriológico de la humanidad. Así pues, no puede desligarse la mariología de otras ramas teológicas tales como la reflexión trinitaria, la cristología, la antropología, la eclesiología o la escatología [530], sirviendo toda ella de tratado complexivo. Ella, al servicio de la redención se sitúa en el punto de partida y en el centro mismo del misterio de la salvación [531]. El Concilio Vaticano II (cf. LG VIII) instará a contemplar a su figura desde su inserción en el plan histórico salvífico de Dios, subrayando su relevancia en relación con el misterio de Cristo y de la Iglesia (cf. LG 56).
Hablar de María ha sido un tema complejo a lo largo de toda la historia, como así lo prueban los diversos concilios y la reflexión posterior [532]. La reflexión mariológica comenzó por la Sagrada Escritura, desde los testimonios neotestamentarios, en conexión con el Antiguo Testamento [533] (cf. LG 55). De esta forma, se puede afirmar que escuchar la Escritura es la condición necesaria para toda posible mariología [534], pues ella escuchó la Palabra de Dios, la acogió en su corazón, la concibió en su seno y la dio al mundo. Así pues, muchos son los textos que se usaron tipológicamente como anticipación y preparación de lo que habría de acaecer más adelante en su persona: la contraposición entre Eva y ella (cf. Gn 3, 15; Ap, 12), capaz de vencer al pecado; su concepción virginal (cf. Is 7, 14); el nacimiento de Jesús (cf. Mi 5, 1-4), etc. El Nuevo Testamento se hace eco de todo ello y servirá como base para la comprensión cristológica y mariológica, mediante genealogías en las que se resalta la figura de María (cf. Mt 1), narraciones tales como la anunciación y la visitación, que remarcan su virginidad y maternidad divinas (cf. Lc 1, 26-37; Lc 1, 39-56), así como su papel intercesor (cf. Jn 2, 1-11) y su participación en la comunidad cristiana primitiva (cf. Hch 1, 14). No obstante, hay que ser conscientes de las dificultades exegéticas que los textos presentan, especialmente en lo tocante a su historicidad; con todo, el plano teológico es claro: con ella, Dios mismo interviene en la historia para la salvación de los hombres, iniciando una nueva economía (cf. LG 55).
Por su parte, la tradición de la Iglesia ha ido clarificando y determinando las afirmaciones dogmáticas en torno a María, su virginidad, maternidad, preservación del pecado y asunción. Tales afirmaciones se derivan, en primer lugar, de la reflexión cristológica de los primeros siglos (especialmente los dos primeros atributos) [535], mientras que, en segundo lugar, los segundos resultan de una profundización en la reflexión, sin desvincularse del acontecimiento de Cristo. De esta forma, se puede afirmar que los dogmas marianos, más allá de sí, apuntan hacia el misterio insondable del Dios Trino [536].
Los textos bíblicos coinciden en la concepción virginal de Jesús. Durante los tres primeros siglos, la virginidad de María era parte ineludible de toda la cristología, era una confesión fundamental para afirmar la divinidad del Hijo [537], pues la salvación no puede venir de obras humanas, sino de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Será en el Concilio de Constantinopla II (553 d.C.) [538] cuando se acuñe la expresión «siempre virgen» (ἁειπαρθένος), es decir, antes, durante y después del parto (DH 427), tanto desde su sentido literal (sin conocer varón), como espiritual (desde el amor y la fe). El CVII remarcará la virginidad ante todo, como obediencia y fidelidad incondicionada a la revelación, lo que hace de María virgen un terreno plenamente dispuesto para la actuación de Dios, sirviendo con diligencia al misterio de la redención y cooperando a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres (cf. LG 56b).
María es, pues, la Madre de Dios (Θεοτόκος), expresión que nunca aparece como tal en el Nuevo Testamento. Su referencia a ella gira más bien en torno a términos tales como «madre de Jesús» (cf. Jn 2, 1-5; Hch 1, 14), «madre del Señor» (cf. Lc 1, 43), «su madre» (cf. Mt 2, 11-13), etc. La aquilatación de esta nomenclatura se dará en el Concilio de Éfeso (431 d.C.) [539] para responder a la polémica generada por Nestorio y su concepción de María no como Madre de Dios, sino como Madre de Cristo (Χριστοτόκος), el hombre en que reside la divinidad, incurriendo así en una herejía dicotómica de la persona de Jesús. El concilio defenderá la unicidad de Cristo; de esta manera, denomina a María «Madre de Dios» (DH 251) en virtud de la comunicación de idiomas, para mantener la unidad de Cristo Dios y hombre. Otros concilios confirmarán esta doctrina, como el Concilio de Calcedonia (451 d.C.; DH 301) hasta el Concilio Vaticano II (cf. LG 53).
La inmaculada concepción de María supone la preservación y liberación de cualquier pecado personal en ella, así como una santidad sublime. En la Sagrada Escritura, no se encuentran datos que afirmen esta doctrina de modo directo e inequívoco, sino sólo referencias (cf. Lc 1, 28); estamos, pues, ante una maduración de la reflexión mariológica fruto de los dogmas ya proclamados. Durante los primeros siglos, tal afirmación se encontraba implícita, siendo María la santa y pura, en contraposición con Eva. En la Edad Media se pondrá en duda, teniendo en cuenta el alcance de la redención: si María no tenía pecado, no necesitaba ser salvada, por tanto, la redención no era universal; entonces, Duns Escoto hablará de «pre-redención» por su preservación de toda mancha de pecado [540]. Finalmente, Pio IX, en su bula Inefabilis Deus (1854 d.C.), definirá el dogma de la Inmaculada Concepción de María por los méritos de Cristo, siguiendo la estela de dicho teólogo medieval (DH 2803). Así pues, más que la liberación del pecado, se acentúa la santidad de María, cuya salvación y redención no es anterior o independiente de Cristo, pues, por Él, también fue salvada su madre (cf. LG 53).
Con respecto a su asunción al cielo, tampoco encontramos ningún texto que apoye este hecho, sino que estamos ante una tradición que hunde sus raíces en la imposibilidad de morir de María, por su preservación de todo pecado (cuya última consecuencia es la muerte) y por su especial unión a Cristo, que hace que María participe plenamente de la salvación y victoria de Jesús sobre el mal. Desde los primeros siglos se mantuvo esta tradición, si bien no fue hasta 1950 que la Iglesia Católica, bajo el pontificado de Pio XII, definió en la bula Munificentissimus Deus el dogma de la Asunción (DH 3092). De este modo, la Asunción se convierte en la consumación escatológica de toda su persona, anticipación de la redención total [541].
Con todo, el misterio de la asunción, junto al conjunto de todos los dogmas marianos, pasa a ser signo del destino escatológico de esperanza y consuelo para los hombres [542] (cf. LG 68). Como el Padre actuó en María por obra del Espíritu Santo para ser la madre del Hijo, así actuará con aquellos que no se cierran a su misericordia. Por consiguiente, María antecede al pueblo de Dios como la primera redimida, servidora de la redención, que intercede ante los hombres, para la redención de toda la humanidad; esto conlleva un gran componente antropológico-teológico para los creyentes. Por todo ello, podemos afirmar que María, sobre quien actúa el Dios Uno y Trino, es alcanzada por la gracia para colaborar junto a la trinidad económica en la historia de la salvación de los hombres, dando a luz al Redentor del mundo (cf. LG 61).
Conclusión: la Redención
La categoría de redención es un concepto de especial relevancia para la fe cristiana, que abarca, por tanto, todos los ámbitos de la reflexión teológica. Así se ha intentado mostrar a lo largo del presente trabajo, siguiendo el esquema que ya se presentaba en la introducción del mismo: revelación – Dios Uno y Trino revelado en Cristo – creación – Iglesia – moral cristiana – escatología.
Así pues, la voluntad salvífica de Dios para con su creación siempre ha estado presente a lo largo de la historia con el fin de llevarla hacia la comunión con su Creador, de tal modo que Dios, en su reveladora autocomunicación al ser humano, siempre ha garantizado en su obrar histórico los medios necesarios para que los hombres pudieran conocer dicho plan soteriológico divino, siendo la encarnación, muerte y resurrección de Cristo el momento culmen de revelación efectiva de la redención del género humano. No obstante, por el mismo dinamismo histórico que la revelación conlleva, la redención ha estado como germen actuante ya en los propios actos salvíficos en favor de Israel, así como en la Palabra de Dios, que la misma Tradición se encargará de custodiar y acercar a la humanidad entera, ofreciendo así continuamente la redención definitiva, ofrecida plenamente por Dios en el Hijo, de modo que ya comenzamos a disfrutarla y un día seamos totalmente partícipes de ella. La redención es, pues, la autocomunicación amorosa del Dios Uno y Trino al hombre.
La redención es el perdón de los pecados. Así consta en el testimonio bíblico y así lo mantenemos, pues, en su Pasión, el Hijo de Dios carga con ellos ofreciéndose como víctima expiatoria para la liberación. Desde esta definición podemos afirmar que toda la teología cristiana es teología de salvación: Dios salva a los seres humanos en Jesucristo, de tal forma que todo el misterio de la existencia de Jesús puede ser leído en clave soteriológica. Así pues, no se trata únicamente de que Jesús nos salva a través de gestos y palabras, ni de que anuncie la salvación y la prometa, sino de que Él mismo es salvación. Por consiguiente, toda la vida de Jesús es salvífica: «el envío del Hijo por el Padre y su encarnación se orientan a la salvación del mundo [543]» Toda su vida es pro-existente y redentora en torno a la irrupción del Reino [544], que conlleva un claro tono salvífico, de buena noticia de la llegada de la misericordia y la salvación de Dios, especialmente a los más pobres (cf. Lc 4, 16). Si hablamos en clave trinitaria: Dios, el Padre, salva mediante el Hijo, y es por el Espíritu Santo que nos mantenemos en la vida salvada y participamos de ella [545]. Por consiguiente, no es posible entender la salvación sin la revelación plena de Jesucristo y la redención definitiva que Él trae a la humanidad.
Ahora bien, la vida de Jesús se condensa en el perdón de los pecados a través de su muerte redentora. El que podía vencer al pecado lo hizo pasando por el trance que nos alcanza a nosotros de una manera sustitutoria: a favor y en lugar nuestro. El sacrificio de Cristo se funde con su Misterio Pascual, como sacrificio de acción de gracias fruto de la iniciativa amorosa de Dios para el perdón de los pecados, la liberación y a la preservación de ellos. Él es el verdadero cordero pascual que nos salva de los castigos debidos a los pecados, y nos introduce en la libertad de los hijos de Dios (cf. Rm 8, 21). La redención es, pues, la salvación ofrecida por Dios en Cristo.
Los cristianos, desde la satisfacción [546], estamos llamados a un amor que responde a ese amor incondicional y misericordioso de Dios para con todos los hombres. De este modo, podemos afirmar que la redención afecta universalmente a toda la humanidad en todos sus ámbitos de existencia. Por tanto, por la misma concepción de pecado, no podemos reducir, pues, la redención, solamente a un acto individualista de alcance personalista. Dado que el pecado afecta a la ruptura de relaciones con uno mismo, con los demás, con la creación y, por ende, con Dios, alejándonos de la vida plena con Él, la redención debe ser garante de la restitución de todas estas relaciones como modo de hacer presente ya en la Tierra el Reino de Dios y, en último término, llegar a la comunión plena y definitiva con Él.
Así pues, antropológicamente, desde una perspectiva individual, podemos afirmar que la redención guarda una dimensión personal: Dios murió por mí, para salvarme del pecado y de la muerte. Cristo es revelador e iluminador, nos da a conocer a Dios y su voluntad salvífica [547]. Es justicia de Dios, por quien obtenemos la justificación y nos vemos capacitados para las buenas obras. Es divinizador, por medio del cual obtenemos la filiación divina. Es vencedor y redentor, por quien el pecado y su fuerza se ve eliminado, poniendo de relieve la sobreabundancia de la redención (cf. Sal 129), reconciliando de esta manera a los hombres con Dios [548]. Cristo lleva a cabo un sacrificio de alabanza a Dios de una vez para siempre (cf. Hb 7, 27; Hb 9, 12), estableciendo una nueva alianza (cf. Hb 9, 15), desde la categoría de expiación como intercesor único entre Dios y los hombres (cf. Hb 5, 7-10) para el perdón de los pecados conforme a la promesa de Dios [549]. La redención conlleva, pues, la libre comunicación personal entre Dios y la persona individual, de tal manera que dicha relación queda restituida para que el hombre la acoja y viva conforme a ella y, desde ella, puedan redimirse, a su vez, el resto de sus ámbitos vitales. La redención es, pues, la restitución de nuestra condición divina.
Asimismo, desde una perspectiva cosmológica, aguardamos la redención de toda la creación, que, del mismo modo, se haya corrompida por su limitación e imperfección. Cristo resucitado mostró la plenitud de la condición creatural, de modo que aguardemos una nueva creación: unos cielos nuevos y una tierra nueva (cf. Ap 21,1; Is 65,17), que ya están siendo transformados actualmente por la gracia de Dios actuante en ellos, y a través de los hombres. Queda, pues, claro que, cuanto más se corrompe lo creado por el poder del pecado, más actúa la gracia, el amor sobreabundante de Dios hacia la criatura, para sanarla, librarla y redimirla del mal, para conducirla a una nueva creación [550]. De esta manera, la redención de Cristo, junto con la colaboración de los hombres que asumen y viven dicha redención, traerá consigo el restablecimiento de las relaciones con la creación, perdidas por el pecado, y la consecuente comunión plena con Dios. La redención es, pues, la restitución del orden de la creación.
De igual modo, desde una perspectiva eclesial, comunitaria, la redención no puede ser vista únicamente desde la perspectiva personal-soteriológica, sino que también guarda una dimensión social-escatológica; por consiguiente, la redención supone una restauración de las relaciones entre las personas. La vida como redimidos no nos lleva únicamente a una comunión con Dios en el final de los días, sino que, a través de nuestro comportamiento coherente y consecuente, tiene lugar ya en el espacio y tiempo del presente, para que, de dicha experiencia, comiencen a brotar los frutos del Reino, de modo que, siendo testigos y signos de la redención, ésta se haga efectiva en el mundo en la comunión fraterna entre los hombres. En Jesucristo se asienta toda la ética cristiana [551], y sólo bajo esta concepción se eliminarán todas las estructuras de pecado que amenazan a la humanidad e impiden la realización de la plena voluntad salvífica de Dios. Así pues, es en Cristo en quien se realiza la congregación definitiva de la humanidad bajo un nuevo pueblo que le acepta como el Salvador y Redentor, al que posteriormente se denominará Iglesia, o sea, el espacio en el que comenzar a vivir la redención experimentada por el creyente como comunidad fraterna de los hijos de Dios hasta la consumación definitiva en la que las relaciones humanas quedarán totalmente restablecidas. Por consiguiente, se puede afirmar que la gracia, recibida de modo especial en los sacramentos, nos llama a la participación en la vida intratrinitaria, a la incorporación en la relación que Cristo tiene con el Padre por el Espíritu Santo y, así comenzar a pregustar la redención plena, la comunión con Dios. La redención es, pues, la restitución de la fraternidad humana.
Por todo ello, la reflexión sobre la soteriología no puede desvincularse de la cristología, en cuanto que la identidad y constitución ontológica de Cristo dan cuenta de la salvación querida por el Dios Uno y Trino. En el centro de toda la creación se halla el ser humano, creado a su imagen y semejanza, para la comunión con la totalidad de la creación [552], incapaz, sin embargo, de obtenerla por sí mismo, sino como don de Dios en Cristo, mediante el Espíritu, para superar, por el sacrificio redentor del Hijo, dicha condición pecadora. Así pues, se necesita la gracia para la salvación, para restaurar su naturaleza creada, trastocada por el pecado, y transformarla, de manera que se obre el bien desde la vivencia de la redención en la existencia a través de las virtudes; para ello, hay que mostrarse dispuesto a la libre recepción de ésta para dicha perfección de la condición humana por la filiación en Cristo Jesús [553], mediante los dones de la fe, la esperanza y la caridad. Por ellos, respondemos a la acogida del don redentor en la propia vida y, así, comenzamos una nueva relación fraternal y cosmológica que dé cuentas de esta redención que ya está aconteciendo, y nos conduce a la comunión plena con Dios. La redención es, pues, la oferta de una vivencia en la gracia.
La salvación, pues, sería la realización escatológica de esta plena comunión, que acontece en la historia de manera definitiva por la redención de Cristo, la cual el hombre debe asumir libremente para su justificación. «Para Jesús, el tiempo de la salvación se manifiesta, realiza y actualiza ya ahora» [554]; por tanto, tampoco puede desvincularse de la historia de los hombres, pues la historia de la salvación es coexistente con la historia entera de la humanidad para salvarla [555], así como de toda la creación. No obstante, somos conscientes de que, pese a esta plenitud acaecida en la cruz, el ser humano no goza todavía de la redención definitiva, la cual sólo será posible tras la parusía, momento en el cual todo será recapitulado por Cristo en el Padre. Hasta entonces, el Espíritu Santo actúa incesantemente en la historia para conducirla progresivamente, desde la acogida y libertad humana, hacia dicha comunión, por la redención, entre todos los hombres y la totalidad de la creación. La redención es, pues, la comunión plena y definitiva con Dios.
En conclusión, «la iniciativa divina de un movimiento de amor hacia la humanidad pecadora es una característica constante del comportamiento de Dios con respecto a nosotros, y es el presupuesto fundamental de la doctrina de la redención» [556]. Desde la muerte y resurrección de Cristo, la humanidad ha hallado la redención de los pecados y de la muerte, y empieza a recibirla en esta vida con el auxilio del Espíritu Santo, que le conduce hacia la salvación querida por Dios. Dado que el ser humano es parte de una creación imperfecta y corruptible por el mal, dicha redención no puede ser plena en su historia hasta la venida definitiva del Hijo con gloria. En ese momento, si el hombre, en su libertad, acoge la última gracia y la divina misericordia de Dios, participará plenamente de la redención en una Nueva Creación donde reinará la justicia, la paz y la fraternidad entre las criaturas. Así pues, «la imagen de Dios en el ser humano nunca ha sido totalmente destruida. Los hombres nunca han sido abandonados por Dios, quien, en su amor redentor, pretende un destino de gloria para el ser humano y la creación» [557]. Hasta entonces, la persona redimida debe esforzarse en acoger el don gratuito de Dios, para, así, por sus actos, como parte del Pueblo de Dios, configurarse progresivamente con Cristo, en filiación divina con el Padre, e, imbuido de Espíritu Santo, comenzar a hacer presente ya en la Tierra, en su vida, el Reino de Dios, que le conducirá a la comunión plena con el Creador, meta de su plan salvífico, y objetivo efectivo de la redención.
Carlos Diego Gutiérrez, repositorio.comillas.edu
Notas:
468 Vid. Capítulo V, pág. 72-77.
469 Vid. Capítulo III, pág. 46-51.
470 Vid. Capítulo II, pág. 20-26 y 31-32.
471 Cf. Nurya Martínez-Gayol, “Virtudes teologales”, en La lógica de la fe, ed. Ángel Cordovilla, (Madrid: Universidad Pontifica Comillas, 2013), 726-727.
472 Cf. Juan Alfaro, Cristología y antropología (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1973), 415-420.
473 Cf. Ibíd., 420-428.
474 Cf. Juan Alfaro, Esperanza cristiana y liberación del hombre (Barcelona: Herder, 1972), 141-142.
475 Cf. Martínez-Gayol, “Virtudes teologales”, 721.
476 Cf. Olegario González de Cardedal, La palabra y la paz, 1975-2000 (Madrid: PPC, 2000), 250.
477 Cf. Martínez-Gayol, “Virtudes teologales”, 732-733.
478 Cf. Ibíd., 718-719.
479 Cf. Ibíd., 724.
480 Cf. Alfaro, Cristología y antropología, 449.
481 Cf. Hans Urs von Balthasar, Sólo el amor es digno de fe (Salamanca: Sígueme, 2004), 71.
482 Cf. Alfaro, Cristología y antropología, 444-445.
483 Cf. Juan Alfaro, “Persona y gracia”, Selecciones de teología, Vol. 2.5, (enero-marzo 1963): 3-10.
484 Cf. Nurya Martínez-Gayol, “Una aproximación antropológica a la teología de la ternura”, en Teología y Nueva Evangelización, ed. Gabino Uríbarri Bilbao (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2005), 252- 330.
485 Cf. Hans Urs von Balthasar, Gloria I (Madrid: Encuentro,1985), 224.
486 Cf. González de Cardedal, La palabra y la paz, 1975-2000, 250.
487 Sobre restauración imagen y semejanza, víd. Capítulo III, pág. 44-46.
488 Cf. Luis F. Ladaria, Teología del pecado original y de la gracia, 290-295.
489 Cf. Martínez-Gayol, “Virtudes teologales”, 744-745.
490 Sobre la perijóresis, vid. Capítulo II, pág. 38.
491 Cf. Nurya Martínez-Gayol, “La existencia cristiana en la fe, esperanza y amor”, en Dios y el hombre en Cristo. Homenaje a Olegario González de Cardedal, dir. Ángel Cordovilla Pérez, José Manuel Sánchez Caro, y Santiago del Cura Elena, (Salamanca: Sígueme, 2005), 579-580.
492 Cf. Martínez-Gayol, “Virtudes teologales”, 747.
493 Víd. Capítulo IV, pág. 65.
494 Cf. Gabino Uríbarri, “Escatología ecológica y escatología cristiana”, Miscelánea Comillas 54 (1996): 297- 316.
495 Cf. Uríbarri, “Habitar en el tiempo escatológico”, en Fundamentos de teología sistemática, ed. Ibíd., (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2003), 254-260.
496 Sobre la creación, vid. Capítulo III, pág. 24-26.
497 Karl Rahner, “Principios teológicos de la hermenéutica de las declaraciones escatológicas” en Escritos de teología IV (Madrid: Taurus, 1964), 422.
498 Alfaro, Esperanza cristiana y liberación del hombre, 125-137.
499 Cf. Juan José Tamayo, “Escatología cristiana”, en Conceptos fundamentales del cristianismo, ed. Casiano Floristán, y Juan José Tamayo, (Madrid: Trotta, 1993), 377-389.
500 Alfaro, Esperanza cristiana y liberación del hombre, 141-148.
501 Wolfhart Pannenberg, Teología sistemática, Vol. 2, (Madrid: Universidad Pontifica Comillas, 1996), 159.
502 Juan L. Ruiz de la Peña, La Pascua de la Creación (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1996), 114.
503 Otros autores intentarán también reflexionar sobre la escatología desde una óptica diferente; sin embargo, se ha obviado su desarrollo en este trabajo por la problemática, crítica e inadecuación a la ortodoxia que suponen sus teorías. Hablamos de teólogos tales como Schweitzer, Weiss y Werner (escatología consecuente); Dodd (escatología realizada); Bultmann (escatología existencial); o Käsemann (representante de la escatología del New Quest).
504 Cf. Juan L. Ruiz de la Peña, La otra dimensión. Escatología cristiana (Santander: Sal Terrae, 1986), 105- 150.
505 Sobre la resurrección, vid. Capítulo II, pág. 24-26.
506 Cf. Karl Rahner, Escritos de Teología III (Madrid: Taurus, 1967), 56-68.
507 Cf. Nurya Martínez-Gayol, “Escatología”, en La lógica de la fe, 651-654.
508 Cf. Ruiz de la Peña, La Pascua de la creación, 98-100.
509 Cf. Uríbarri, “habitar en el tiempo escatológico”, 260-267.
510 Vid. Capítulo V, pág. 72 y ss.
511 Cf, Juan L. Ruiz de la Peña, La otra dimensión (Santander: Sal Terrae, 1986), 55-68.
512 Cf. Andrés Tornos, Escatología II (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1991), 63.
513 Cf. Medard Kehl, Escatología (Salamanca: Sígueme, 1992), 170-172.
514 Cf. Karl Rahner, “Principios teológicos de la hermenéutica de las declaraciones escatológicas”, en Escritos de teología IV (Madrid: Taurus, 1964), 373-400.
515 Sobre la autocomunicación de Dios, vid. Capítulo I, pág. 10-12.
516 Cf. Karl Rahner, “Historia del mundo. Historia de la Salvación”, en Escritos de Teología V (Madrid: Taurus, 1964), 115-134.
517 Cf. Ignacio Ellacuría, “Historicidad de la salvación”, Revista Latinoamericana de Teología 1 (1984): 5- 45.
518 Cf. Comisión Teológica Internacional, “Promoción humana y salvación cristiana”, en Documentos 1969- 2014 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2017), 65-87.
519 Cf. Ruiz de la Peña, La pascua de la creación, 167-174
520 Cf. Kehl, Escatología, 228-230.
521 Cf. Ibíd., 149-180.
522 Cf. Gabino Uríbarri, “Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos”, Sal Terrae (junio, 1998): 453-463.
523 Cf. Martínez-Gayol, “Escatología”, 663.
524 Cf. Ruiz de la Peña, La pascua de la creación, 139.
525 Cf. Rahner, “Principios teológicos de la hermenéutica de las declaraciones escatológicas”, 373-400.
526 Cf. Ruiz de la Peña, La pascua de la creación, 225-240.
527 Cf. Ibíd., 235-236.
528 Cf. Comisión Teológica Internacional, “Cuestiones selectas sobre Dios redentor”, 455.
529 Cf. Martínez-Gayol, “Escatología”, 700.
530 Joseph Ratzinger, «Consideraciones sobre el puesto de la mariología y la piedad mariana en el conjunto de la fe y la teología», en Joseph Ratzinger y Hans Urs von Balthasar, María, Iglesia naciente (Madrid: Encuentro, 2006), 13-27
531 Bruno Forte, María, la mujer icono del misterio (Salamanca: Sígueme, 1993), 41.
532 Bernard Sesboüé, «La Virgen María», en Historia de los dogmas III, los signos de la salvación, ed. Henri Bourgeois, Bernard Sesboüé, y Paul Thion (Salamanca: Secretariado Trinitario, 1996), 429-430.
533 Karl-Heinz Menke, María en la historia de Israel y en la fe de la Iglesia (Salamanca: Sígueme, 2007), 17-21.
534 Forte, 49.
535 Vid. Capítulo II, pág. 28-29.
536 Pedro Rodríguez Panizo, “María en el dogma”, Sal Terrae 98 (2010): 883-893.
537 Sesboüé, «La Virgen María», 434.
538 Víd. Capítulo II, pág. 29.
539 Víd. Capítulo II, pág. 28.
540 Ibíd., 449-453.
541 Ibíd., 461.
542 Forte, 145.
543 Wolfhart Pannenberg, Teología Sistemática, Vol. 2, 441.
544 Cf. Comisión Teológica Internacional, “Cuestiones selectas sobre Dios redentor”, 446.
545 Cf. Olegario González de Cardedal, Cristología, 295.
546 Cf. José Ignacio González Faus, La humanidad nueva. Ensayo de Cristología, 497-499.
547 Cf. Sesboüé, Jesucristo, el único mediador, Ensayo sobre la redención y la salvación, 135-406.
548 Cf. Pannenberg, Teología Sistemática, Vol. 2, 434-448.
549 Cf. Vanhoye, La lettre aux hébreux. Jésus-Christ, médiateur d’une nouvelle alliance, 179-194.
550 Cf. Luis Ladaria, Teología del pecado original y de la gracia, 267-276 y 281-282.
551 Cf. Marciano Vidal, Moral de Actitudes III, 828.
552 Cf. Pannenberg, 428.
553 Cf. Ladaria, 231-266.
554 Walter Kasper, Jesús, el Cristo, 105.
555 Cf. Rahner, Curso fundamenta sobre la fe, 177.
556 Cf. Comisión Teológica Internacional, “Cuestiones selectas sobre Dios redentor”, 410.
557 Íbid., 408.
Carlos Diego Gutiérrez
V. Actuar conforme a la redención
Los creyentes no se encuentran ajenos a la realidad que les rodea, sino que, de igual modo que el Logos se encarnó en el mundo, y pasó por él con gestos y palabras, éstos también llevan a cabo acciones que se insertan dentro de una sociedad. Así, el Misterio, que se les ha revelado en relación amorosa como Padre, Hijo y Espíritu para darles a conocer su plan de salvación [381], sirve para ellos como modelo de actuación en sus vidas, de tal forma que, sintiendo la presencia vivificadora del Resucitado, den razón de su fe a través de su comportamiento ético.
Conscientes de que la realidad del pecado encuentra su lugar en el mundo, los miembros del Pueblo de Dios, sintiéndose tales por el bautismo, y regenerados continuamente por la gracia conferida por los sacramentos en la Iglesia [382], viven en comunidad (koinonia) para anunciar (martyria) y celebrar (leitourgia) la nueva vida en Cristo desde un servicio (diakonia) a la sociedad, que manifieste al mundo su condición de redimidos [383]. Por tanto, el cristiano, que se sabe justificado, es lanzado a la creación con el fin libre y responsable de mantenerla y cuidarla, para vivir en consonancia a la fe en el Evangelio y llevar al mundo el Reino de Dios proclamado por Jesús de Nazaret.
Por consiguiente, el creyente en Jesucristo como Salvador, sabiéndose hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza (condición restaurada por la Redención de Cristo en la cruz) [384], basa su obrar en el modo de actuar salvífico de Jesús de Nazaret. Tal es así que la vida cristiana no puede verse desligada del comportamiento ético que ella comporta y que se orienta, sobre todo, a la salvación del hombre. Así pues, en virtud de su racionalidad, voluntad y conciencia, debe basar su vida en la consecución del bien y la verdad, que se plasman en la búsqueda de la justicia, la solidaridad y la paz en el mundo. De esta manera, el Amor de Dios, revelado plenamente en la Redención por la Cruz y manifestado totalmente en la Resurrección de Cristo, orienta toda su existencia de modo que sean testimonio alegre de una vida acorde a su condición de redimidos. Así, mediante ellos, están llamados a llevar al mundo la salvación definitiva del género humano prometida por Dios a todos los hombres para que gocen de la dignidad que Él les confiere.
V.I. La moral fundada en la redención
Partimos de la base de que el cristianismo no es una religión moral, sino que su fe consiste en aceptar a Jesús como revelación definitiva, como el Kyrios, el Cristo, para celebrarlo en la Iglesia mediante signos de fe y anunciar su Buena Nueva; sin embargo, le corresponde el compromiso ético en coherencia con esta fe que profesan, pues «la moral es la mediación práxica de la fe» [385]. Por este motivo, en la reflexión teológico-moral, podemos hablar de una teonomía participada, por la cual la razón y la voluntad humanas participan de la sabiduría y providencia de Dios. Con esto se afirma que la vida moral, que surge de la actitud obediente a Dios no puede ser heterónoma y extrínseca, sino que supone la participación de la razón y la voluntad humanas, de su libertad para asumir, por la fe, el mandato divino, de tal forma que tampoco puede considerarse autónoma como para autofundamentar la moral exclusivamente en la propia iniciativa del hombre [386].
No obstante, también se ha hablado de una autonomía teónoma [387], en la que Dios se comprende como la base y principio de la moral humana y sus valores. Es, por consiguiente, manifestación de la normativa divina con el hombre, que, de ningún modo, anula la autonomía del ser humano, sino que la hace posible y la fundamenta en la revelación de Dios en Cristo, quien, con su vida proexistente, en obediencia al Padre [388], orientó sus actos humanos hacia Él para anunciar el Reino [389] y cumplir con la voluntad salvífica de Dios por la redención en la cruz. No obstante, el problema de este paradigma reside en la disociación que se puede hacer entre la fe (lo trascendental) y el comportamiento propio moral (en sus formas concretas), no tanto por un exceso de razón, sino por un mal uso de ella. Por ello, en aras de prevenir dicha autosuficiencia, surge la ya mencionada teonomía participada [390]. Ésta afirma la existencia de una racionalidad y voluntad divinas que encuentran su fundamento en Dios, que el hombre adquiere por participación. Por consiguiente, la moral tendría su origen en Dios, quien nos da la capacidad de poder participar en su gobierno; no sería pues la razón humana la que origine la moralidad. Ahora bien, en virtud de esta participación, tampoco nos encontraríamos ante una heteronomía, contraria a la libertad y determinación humanas, que contradiría la propia lógica de la Encarnación redentora (cf. VS 41).
Por tanto, la moral cristiana está firmemente enraizada en el misterio de Dios y, concretamente, centrada en Cristo, pues el obrar moral del cristiano y su realización consisten en la fe y el seguimiento de Cristo [391], valor supremo y realización última de todas sus aspiraciones (cf. GS 21), para alcanzar nuestro ascenso a Dios [392]. Cristo es, entonces, referencia ineludible para la vida del creyente y su actuar responsable en el mundo como creatura justificada [393]; con esto, se pretende afirmar que la moral cristiana consiste, a su vez, en configurar radicalmente al fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección (cf. VS 21). Hablamos, pues, de un cristocentrismo [394] que se expresa mediante la categoría de seguimiento y configuración, que hemos ido tratando en el conjunto de este trabajo [395], para hacer al cristiano totalmente partícipe de la comunión plena con Dios, de la Redención. Así, la adhesión a la persona del Verbo encarnado, en su vida y su destino, se convierte en el fundamento de toda moral cristiana, de tal forma que no se trata de una imitación, sino de transformación interior hacia Dios, como conversión en consonancia con toda la vivencia cristiana de la fe [396].
Así pues, a través de esta categoría del seguimiento [397], toda la comunidad creyente, como Iglesia, orienta su vida ética desde el anuncio del Reino de Dios [398], que Jesús realizó y culminó con su muerte redentora y su resurrección, el cual ya ha irrumpido y está en crecimiento (cf. Mc 4, 30-32) hasta su manifestación definitiva. Los cristianos, por su parte, están llamados a ser signos y testigos de estos valores del Reino [399] (valor absoluto de la persona humana, preferencia por los débiles, etc.), que se traducen en radicalidad (comunión de vida con Jesús) y la búsqueda de la perfección (orientada al bien absoluto).
En este sentido, es evidente que no se puede desvincular la moral cristiana de la fe, pues no tiene sentido que ésta no comporte decisiones éticas. Para el creyente, el sentido moral ha de nacer de una profunda experiencia religiosa que le conecta con el mundo para vivir en él coherentemente a la luz del Evangelio y la experiencia humana (cf. GS 46).
La Teología Moral es, al fin y al cabo, una reflexión sobre la libertad [400], en el comportamiento humano, es decir, en el desarrollo de los actos de las personas en este mundo. Por tanto, la libertad es una propiedad esencial humana [401], un don de Dios que se le ofrece (pues el hombre es libre), y que forma parte de su condición. Rahner [402] hablará de libertad ontológica por la que el hombre se hace a sí mismo, o sea, la propia existencia humana finita; y, por otra parte, también encontramos una libertad práctica (o moral), como un don que se tiene que realizar en una existencia, condicionada por el pecado, a través de la deliberación (el discernimiento), la decisión (el optar por algo) y la responsabilidad (como obligación moral de responder a estas decisiones) [403]. La Teología Moral se centraría, entonces, en esta última libertad a la luz del misterio de Dios, revelado en Jesucristo, que supone la historia de la salvación [404].
Por consiguiente, los actos morales requieren una libertad, con independencia de condicionantes externos, es decir, que no se encuentre predeterminada, si bien es verdad que podemos encontrar algunos tales como: la cultura, la historia, la educación, etc [405]. Ahora bien, a la hora de hablar de la libertad, no podemos dejar de lado la categoría de «opción fundamental» [406] como aquella que constituye la expresión de un modo de entender al ser humano (y la moral) y de concebir la base de todas sus decisiones morales. Se trata de la respuesta moral que el ser humano da al hecho mismo de existir [407], la postura que el individuo adopta ante su existencia en libertad. En términos cristianos [408], sería el interrogante personal al modo de vida en el seguimiento de Cristo para crecer según el plan que Dios tiene para cada uno, con el fin de alcanzar la felicidad. Por tanto, la aceptación de la llamada a vivir en comunión con Dios y asumir la redención de Cristo es ya, de por sí, una opción fundamental para la realización personal, que se lleva a cabo por la conversión.
La concreción de esta libertad basada en una opción fundamental se da en los actos que, por tanto, responden a unos valores morales y se desarrollan en situaciones y tiempos concretos por personas determinadas. De ahí la importancia concedida a las acciones y a su valoración, para la cual la tradición se ha servido de tres elementos [409]: objeto, o resultado concreto del acto (finis operis), que se traduce en la concreción última de una decisión); el fin, o la intención con la cual se lleva a cabo el acto (finis operantis) y las circunstancias, o mediaciones y contextos en los que se realizan.
En definitiva, la libertad como don de Dios constituye al hombre para que despliegue su existencia en el mundo y pueda manifestar su condición de imagen de Dios [410] (cf. GS 17), ya restaurada por la Redención. Por esta libertad, pues, se está llamado a vivir desde la responsabilidad y la coherencia a una opción fundamental fundada en la experiencia del infinito amor redentor de Dios, de tal forma que los actos que lleve a cabo estén orientados a la consecución del bien y sean, a su vez, signos y testigos de la redención por medio de su comportamiento moral.
Ahora bien, a la hora de orientar sus actos, el creyente cuenta con su conciencia, es decir, con la voz de Dios a través de la naturaleza del hombre [411], en cuanto creada por Él, a través de su racionalidad, que le confiere su dignidad. Por tanto, la conciencia acaba siendo un diálogo entre la persona y Dios, que atañe a la totalidad del individuo y le conduce a la redención de Cristo [412], pues el hombre es responsable de su propia salvación [413], en cuanto que de él depende aceptarla y obrar en consecuencia. De esta manera, se afirma que la conciencia es norma subjetiva de moralidad [414], pues obliga y compromete a la persona, siendo así que, en la obediencia a esa norma, el ser humano se juega su dignidad y por ella será juzgado (cf. GS 16), y, a su vez, se halla en el corazón del hombre, donde éste la descubre (cf. GS 16), pues Dios la ha depositado en su interior; así pues, es Palabra dada por Dios, revelación hecha al hombre para que éste la descubra y, por sus actos, llegue a la salvación y se consume en él la redención de Cristo.
Como ya hemos apuntado, el acto moral presupone la búsqueda del bien[415]. A este respecto, la conciencia es la norma de moralidad por donde pasan todas las valoraciones morales de las acciones humanas, sin que por ello se afirme su autonomía como para crear una moralidad propia [416]; se trata, al fin y al cabo, de una mediación entre el valor objetivo y la actuación de la persona, «que debe amar y practicar el bien, y que debe evitar el mal» (cf. GS 16). Por tanto, «la conciencia es el acto de inteligencia de la persona que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar, así, un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora» (VS 32).
Asimismo, la conciencia, por ser fundamento de la dignidad humana, debe ser formada y cuidada de acuerdo con esa dignidad [417], de manera que pueda perseguir el bien en el desempeño de su moralidad. No obstante, para que la actuación de la conciencia sea perfecta, debe obrar, en primer lugar, con rectitud, de manera coherente con esa voz de Dios que encuentra en su interior; en segundo, con verdad, persiguiendo y adecuándose en su comportamiento a la verdad objetiva, la cual debe buscar para actuar en consecuencia; y tercero, con certeza, y no de manera dudosa [418].
Así pues, como ya hemos mencionado, será mediante el discernimiento que la conciencia encuentra su modo de obrar conforme a la voluntad de Dios, la cual debe esforzarse en buscar. Así, conformará su actuar en el mundo, en conciencia, con el plan salvífico de Dios y su comportamiento, con la acción redentora de Cristo. De esta manera, el ser humano, en la búsqueda constante del bien para dirigir sus actos hacia este fin, llevará una vida en consonancia a su aceptación libre de la Redención y salvación ofrecidas por el Padre en Cristo, que, por el Espíritu Santo, le llevará a la comunión con Dios y a obrar en consecuencia.
Ahora bien, en el modo de actuar de las personas, éstas, por la propia condición pecadora del hombre, no siempre se orientan responsablemente hacia este bien al que están llamados, sino que obran el mal, es decir, pecan [419]. A la hora de hablar de pecado, pues, no podemos reducirlo a una realidad meramente subjetiva, en la que sólo interviene el individuo y su conciencia, sino que éste tiene también una dimensión objetiva, que afecta al ser humano en todas sus relaciones. El pecado es «una co-determinación de la propia libertad finita por la culpa ajena» [420]; en este sentido hablamos de pecado estructural [421], es decir, en la presencia del mal en estructuras que conforman el mundo y la sociedad. Así pues, podemos hablar tanto de pecado personal, como colectivo (mysterion iniquitatis) [422].
No obstante, el pecado, aun siendo tema central de la fe [423], no tiene la última palabra, sino que donde éste abunda, sobreabunda la gracia (Rm 5, 20) [424], el amor de un Dios revelado a los hombres como un Padre misericordioso, un Hijo Redentor y un Espíritu transformador. Por su entrega redentora en la cruz, Jesucristo, asumiendo por su encarnación la condición humana, carga con todo el pecado de los hombres, lo vence por su resurrección, y trae a los hombres la justificación para que vivan en comunidad, en medio del mundo, la salvación prometida por Dios y lleguen a la comunión con Él, como el culmen de su plenitud y del don amoroso de Dios (mysterion pietatis) [425].
Cuando hablamos de pecado, la reflexión teológica, a lo largo de la historia, ha distinguido entre pecados mortales (o graves), y veniales (o leves) [426], dependiendo de si tratan de describir su gravedad moral o los efectos de éstos en el hombre [427]. Los primeros se consideran como aquellos que destruyen la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios, rompiendo la comunión con Él y causando un distanciamiento con la fuente del amor (cf. CEC 1855); los segundos, por su parte, serían aquellos que, sin romper la alianza con Dios, debilitan la caridad impidiendo el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes (cf. CEC 1863).
Afirmamos con Bernard Häring que «ni la encarnación, ni las obras, ni la pasión ni la glorificación de Cristo pueden comprenderse sino relacionadas con el pecado» [428]. Por tanto, en el centro de toda esta reflexión moral debe situarse la redentora misericordia de Dios, pues, mientras el pecador no se halle firmemente con la intención de rechazar manifiestamente a Dios, y mientras mantenga abierta la opción al arrepentimiento, conversión y reconciliación, siempre le será posible acoger la oferta redentora y salvífica de Cristo [429]. Es por ello por lo que la denuncia que la Iglesia hace del pecado es en virtud de su dimensión profética de dar a conocer al hombre la plenitud a la que están llamados en Cristo (cf. 2P 3, 11-15). Por consiguiente, más que centrarse en disquisiciones y precisiones terminológicas, se ha de poner el foco, con benignidad pastoral, en lo fundamental del mensaje cristiano y su Buena Noticia: el perdón de los pecados por la redención en Cristo [430], como la salvación ofrecida misericordiosamente de un Dios que «no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva» (Ez 33, 11).
V.II. La moral protectora de una vida redimida
Los actos humanos, en cuanto tal, afectan a la propia persona y a su vida en sus múltiples dimensiones: personales y sociales. La moral cristiana, por su enraizamiento en el amor divino para conformarse con él, pretende ser reflejo de la voluntad de Dios para que las personas lleguen a la plenitud de su filiación divina y gocen de una existencia redimida. Así pues, para tal fin, irá encaminada a proteger los valores evangélicos y la dignidad de la persona en todo lo referente a las relaciones interpersonales, la sexualidad de la persona, la generación de la vida, etc., siempre desde la clave de la misericordia y la benignidad pastoral.
El matrimonio es uno de estos valores a los que la Iglesia concede especial importancia como uno de los medios de realización humana en el amor de Cristo [431]. A la hora de definirlo, si bien a lo largo de la historia ha tenido modos diferentes de concebirse en su esencia y finalidad, actualmente se le considera como «comunidad conyugal de vida y amor» (GS 48), es decir, es un acto humano por el cual dos personas, varón y mujer, entregan su vida el uno al otro para siempre, de un modo indisoluble, fiel y estable, en alianza perpetua que manifiesta el deseo de Dios con su pueblo [432], en términos de amor y compromiso, como se puede constatar en la literatura profética (Oseas, Jeremías…) o sapiencial (Cantar de los Cantares), así como a lo largo del Nuevo Testamento (especialmente en el epistolario paulino) poniendo en relación a la Iglesia como esposa de Cristo [433]. Así pues, se trata de una realidad humana, no creada por la Iglesia, pero sí asumida por ella como una dimensión sacramental (ratificada por Trento, DH 1801) [434], que refleja, en unión íntima, la perfección de Dios que posibilita la realización del amor humano para alcanzar el ser imagen de Dios [435].
Complementando lo afirmado en el capítulo anterior, con el matrimonio nos situamos en un lugar primordial para experimentar la gracia, pues abre al ser humano a la presencia del amor de Dios [436]. Los cónyuges hacen ofrenda recíproca de su vida en el amor de Dios en Cristo (cf. 1Co 7, 39), de tal forma que, del mismo modo en que Cristo se entregó en vida y en la cruz amorosamente por todos, por la Iglesia, así el hombre y la mujer también son signos de este amor redentor para el mundo (cf. Ef 5, 25-33) [437].
El matrimonio, al ser en su base una realidad antropológica, no puede desligarse de la sexualidad inherente a la persona [438], que se encuentra en íntima conexión con el amor (cf. GS 49-51), pues «la dimensión sexual es necesaria en el matrimonio» [439]. De esta manera el amor conyugal se plasma en actos morales concretos como son: la intimidad conyugal, la generación de vida, la educación de los hijos… que deben llevarse a cabo con libertad, responsabilidad y conciencia. Así pues, para salvaguardar la rectitud ética de la vida matrimonial, es necesario que ésta sea siempre expresión del amor, un amor plenamente humano, fiel y exclusivo que sea capaz de generar vida (cf. HV 9). Es decir, la sexualidad se trata de un don que, además de llevar consigo una posibilidad procreativa y fecunda, también es un canal de comunicación interpersonal, como entrega del propio cuerpo a modo de ofrenda de la persona en su totalidad en amor pleno [440], a ejemplo de la entrega redentora de Cristo en la cruz. De tal forma que, igual que por el amor del Padre fuimos liberados del pecado por los méritos de la redención del Hijo, e introducidos en una vida nueva por el Espíritu, así el amor conyugal también está llamado a liberar a la otra persona del mal de este mundo por el amor en Cristo [441] hasta la muerte, pues «el matrimonio es un modo de realizar la existencia personal y de cumplir la vocación dentro de la Historia de la Salvación» [442].
El ser humano, en virtud de su condición creatural y del mandato divino a él encomendado (cf. Gn 9, 7), es el responsable de generar vida en este mundo y de respetarla como don excelso de Dios [443]. Por tanto, cualquiera que atente contra ella, ofende al Creador (cf. Gn 4, 13-15; Dt 5, 6-21; Ex 20, 13…), pues el hombre, cumbre de la creación, imagen y semejanza de Dios, es sagrado (cf. Donum Vitae 53). La propia Escritura [444] da testimonio de la voluntad de Dios de respetar la vida como don y bendición (cf. Gn 1, 28; Gn 9, 1), como parte de su proyecto para el hombre (cf. Jos 3, 10; Sal 42, 3; Pr 2, 19…). No obstante, como pone de manifiesto el Nuevo Testamento, la vida no es un valor absoluto, sino que debe ser puesta al servicio del Reino [445], como hiciera Jesús con su propia muerte y resurrección. En definitiva, el valor de la vida es innegable, pero no debe considerarse un fin último de la existencia humana, sino que se debe descubrir, a la luz de los valores evangélicos, que ésta sólo tiene sentido si se entrega [446] (cf. Jn 15, 13), pues sólo así podrá vivirse con plenitud desde la redención. Por consiguiente, es tarea del ser humano, iluminado por la fe, defender y proteger responsablemente la propia vida, con sus propios actos, así como la del resto de las personas, especialmente la de las más débiles y vulnerables [447] (cf. Mt 25, 40-44), dada la dignidad de la que toda persona está revestida (cf. Sal 8, 6).
La Iglesia, desde siempre, ha sido protectora y garante de la vida humana; por ello, se manifiesta en contra de todo comportamiento que pueda acabar con ella (guerras, condenas, abortos, eutanasia, suicidio…), pues no compete al hombre acabar con aquello que pertenece a Dios [448], sino orientar su vida al bien. Desde el misterio de Cristo, vemos cómo su muerte y resurrección trajeron al hombre la redención, es decir, una vida nueva para acogerla, defenderla y vivirla desde el amor pleno, una vida redimida, vida en abundancia (cf. Jn 10, 10). Asimismo, la Iglesia es madre preocupada que conoce las fallas de sus hijos; por este motivo, ante la diversidad de situaciones que pueden darse por los actos de atentado a este don de Dios, ésta debe siempre mostrarse acogedora, comprensiva y acompañante ante las situaciones de dolor [449], especialmente si el creyente muestra signos de arrepentimiento y voluntad de conversión. Es aquí cuando la condena no tiene cabida, sino sólo el amor misericordioso de Dios. Es aquí cuando cobra sentido la redención de Cristo a todos los hombres y mujeres.
Así pues, los actos humanos no sólo se encuentran orientados a los actos del propio individuo (desde la clave de una moral y el pecado personal), sino que también estos repercuten en una dinámica colectiva (desde un moral social y el pecado estructural). Es decir, la consecución del bien no sólo conlleva una responsabilidad para la existencia del sujeto, sino que éste, en cuanto que se desarrolla en comunidad, debe perseguir libremente y en conciencia, a partir de su comportamiento subjetivo, el bien colectivo en el mundo. En este ámbito destacan, de manera preponderante, la búsqueda de la paz y la justicia social como valores inherentes al Reino predicado por Jesús de Nazaret, que hallan su plenitud efectiva en la redención de Cristo como consecuencia de la liberación del pecado que afecta, no sólo, pues, a cada hombre, sino a toda la sociedad.
Cuando hablamos de paz, desde una perspectiva católica, no nos referimos únicamente a la ausencia de conflicto y violencia, sino al estado de plenitud de las personas en todas sus dimensiones. Esta noción hunde sus raíces en el concepto hebreo de Shalom [450], la cual Jesús, en su predicación del Reino y pasión, hace suyo (cf. Mt 5, 9; Lc 10, 5) [451] y, con su resurrección confirma como el estado al que están llamados a participar los redimidos (cf. Jn 20, 19-31), y que deben difundir por el mundo: χάρις καὶ εἰρενή ἀπο τοῦ Θεοῦ (cf. 1Co 1, 3; Ga 1, 3; Ef 1, 2; Col 1, 2, etc.).
Por tanto, ya desde las primeras comunidades, los cristianos viven el amor, presente en la propia vida y las relaciones interpersonales, como criterio articulador de su experiencia de fe en el Resucitado, para la no violencia (llegando incluso al martirio por ella), y la búsqueda de esa paz, siguiendo fielmente el ejemplo de Jesucristo. Así pues, la promoción de la paz es parte de la misión de la Iglesia en su proclamación de la Buena Noticia del Reino [452], oponiéndose a todo comportamiento humano cuyos actos puedan ponerla en peligro (guerras – justas o injustas –, dominación política, intereses económicos…) [453]. La paz se entiende, entonces, como algo más allá de la ausencia de violencia, como una aspiración de la humanidad que se relaciona con el proyecto salvífico de Dios y su justicia [454].
El concepto de paz en la Iglesia se ha convertido en un tema de central importancia [455] como la meta moral que trae consigo la justicia social, la búsqueda del bien común y los derechos y deberes de la persona (Populorum Progressio 87, Caritas in Veritate 7, etc.), para la planificación de todas las aspiraciones de los hombres. La paz, desde la teología de la encarnación y de la imagen y semejanza con Dios [456] de todos los hombres, debe ser consecuencia de la fraternidad de los seres humanos dada su filiación con Cristo [457]; por eso, la Iglesia condena cualquier obrar que ponga en peligro la paz social, exhortando siempre al recurso del diálogo y la comunicación interhumana [458]. Para tal fin, la Iglesia no se desdice de los aportes de la sociedad en materia de desarrollo (cf. GS 64-66; PP 87), Derechos (y deberes) Humanos (PIT 9-34), o la justicia social (CIV 1), sino que la apoya y fomenta para buscar juntamente con el mundo la paz que sólo el Redentor puede darnos (cf. Jn 14, 27), pues «la paz es el rostro social de la Caridad» [459], de modo que «la paz y la reconciliación son el corazón y la mejor expresión de la redención» [460].
En la reflexión sobre la justicia, partimos de la base de que el ser humano realiza su existencia en un mundo donde, por sus actos, la injusticia y desigualdad encuentran su lugar en medio de las realidades interpersonales. Ahora bien, a la hora de definir la justicia, es preciso atender a las diferentes categorías tradicionales que se han tenido de ella [461]: por una parte, la justicia conmutativa procura la igualdad entre las personas en virtud de su común dignidad; por otra, la justicia distributiva intenta garantizar el derecho participativo de todas las personas en los bienes públicos de la sociedad para preservar dicha dignidad; por último, la justicia contributiva (o legal) busca demandar a cada hombre aquello que se requiere para el bien común de todos (cf. Divini Redemptoris 51).
No obstante, para la moral católica, la justicia no simplemente guarda un cariz económico, legal o político, sino que en el trasfondo de su reflexión encuentra un componente teológico importante [462]: el amor de Dios, es decir, los hombres deben, con sus actos, responder con justicia a un Dios que es fiel y justo en cuanto viven la fraternidad que le comporta la adhesión a este Dios y su Alianza. Jesucristo predica, con el Reino [463], una vida nueva, redimida, basada en el perdón y la misericordia a partir de la obediencia a Dios (cf. Mt 6,33) [464]. Así pues, la justicia, en su predilección por los pobres [465], supone al mismo tiempo esta dimensión política y económica en favor de ellos y en pos de su igualdad, a la vez que apuesta por la restitución de la dignidad humana a la luz de la justificación por la Redención en Cristo.
La Iglesia, por tanto, en conformidad con el Evangelio, ha velado siempre por la justicia en todas estas dimensiones [466], aunque no lo haga de una manera explícita hasta la publicación de Rerum Novarum en 1891, con el consecuente desarrollo doctrinal social que desembocará en las afirmaciones del CVII sobre el desarrollo integral de los pueblos y sus individuos (cf. GS 64), el bien común en vistas a la perfección de los hombres en dignidad (cf. GS 26), denunciando las desigualdades económicas y sociales de la humanidad (cf. GS 29).
Con ello, en un contexto de creciente malestar, especialmente en la clase trabajadora por la revolución industrial, surge la noción de “justicia social” (en el que se incluirían las concepciones tradicionales ya mencionadas), con el fin de reivindicar el derecho de cada persona a tener lo necesario para gozar de una existencia digna (cf. Quadragesimo Anno). Nos hallamos, pues, ante una exhortación al derecho a tener un desarrollo integral, solidario y transcendente (no meramente personal), en interdependencia con el mundo (cf. Populorum Progressio 14 y 43), de tal forma que la Iglesia, asumiendo y fomentando los Derechos Humanos (cf. Pacem in Terris 143-144), adopta la misión de la promoción social. Ésta es inherente al anuncio del Reino y hace de la justicia social parte central de la predicación del Evangelio (cf. Evangelii Nuntiandi 29), y anticipo del destino escatológico al que Dios llama a la humanidad, pues «el plan de Dios es la redención del género humano y su liberación de toda opresión» (Sínodo de los obispos de 1971).
Por consiguiente, podemos afirmar con la Comisión Teológica Internacional [467], que el ser humano, y en especial los cristianos, estamos llamados a organizar este mundo y la sociedad de modo que las condiciones de vida humana se vean mejoradas en todos los niveles. Así, se nos invita a aumentar la aumentar la felicidad de los individuos, promover la justicia y la paz entre todos, y favorecer el amor que no excluya a nadie sobre la faz de la tierra.
Carlos Diego Gutiérrez, repositorio.comillas.edu
Notas:
381 Vid. Capítulo I y II, pág. 6-38.
382 Vid. Capítulo IV, pág. 58-69.
383 Cf. Comisión Teológica Internacional, “Cuestiones selectas sobre Dios redentor”, 450.
384 Vid. Capítulo III, pág. 40-55.
385 Marciano Vidal, Nueva moral fundamental. El hogar teológico de la Ética (Bilbao: Desclée de Brower, 2000), 245.
386 Julio Luis Martínez y José Manuel Caamaño, Moral fundamental. Bases teológicas del discernimiento ético (Santander: Sal Terrae, 2014), 274-282.
387 Cf. Marciano Vidal, Moral fundamental. Moral de actitudes I, 254-257.
388 Vid. Capítulo II, pág. 31-32.
389 Cf. José Román Flecha Andrés, Moral Fundamental (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1997), 94-95.
390 Martínez y José Manuel Caamaño, 322-323
391 Cf. Bernard Häring, La ley de Cristo I (Barcelona: Herder, 1961), 97-100.
392 Martínez y José Manuel Caamaño, 39.
393 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 83‐84.
394 Cf. Vidal, Nueva moral fundamental. El hogar teológico de la Ética, 126-131.
395 Vid. Capítulo III y VI, pág. 44-46 y 87-88, respectivamente.
396 Cf. Dionigi Tettamanzi, “Religión y existencia ética cristiana”, en Diccionario enciclopédico de Teología moral, ed. Leandro Rossi y Ambrogio Valsecchi (Madrid: Ediciones Paulinas, 1986), 935-936.
397 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 99.
398 Sobre el Reino de Dios, vid. Capítulo II, pág. 21 y ss.
399 Cf. Vidal, Nueva moral fundamental. El hogar teológico de la Ética, 145-147.
400 Sobre la libertad humana, y la asunción de la gracia, vid. Capítulo III, pág. 51-55.
401 Cf. Vidal, Moral de actitudes I. Moral fundamental, 362-364.
402 Cf. Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 121.
403 Cf. Martínez y José Manuel Caamaño, 378-381.
404 Cf. Vidal, Moral de actitudes I. Moral fundamental, 365-366.
405 Cf. Íbid., 367-372.
406 Cf. Martínez y José Manuel Caamaño, 399-403.
407 Cf. Ibíd., 392.
408 Cf. Flecha Andrés, Moral Fundamental, 211-212.
409 Cf. Martínez y José Manuel Caamaño, 404-407.
410 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 168-169.
411 Cf. Ibíd., 196-197.
412 Cf. Vidal, Moral de actitudes I. Moral fundamental, 520-522.
413 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 95.
414 Cf. Martínez y José Manuel Caamaño, 455.
415 Cf. Rahner, 117.
416 Cf. Martínez y José Manuel Caamaño, 419-420.
417 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 200-202.
418 Cf. Martínez y José Manuel Caamaño, 455‐456.
419 Sobre la condición pecadora del hombre, vid. Capítulo III, pág. 46-51.
420 Cf. Rahner, 144-145.
421 Cf. Vidal, Moral de actitudes I, 709-712.
422 Cf. Juan Pablo II, Reconciliación y penitencia, (Madrid: Edibesa, 1999), 48-50.
423 Cf. Rahner, 117.
424 Vid. Capítulo III, pág. 51-55.
425 Cf. Juan Pablo II, Reconciliación y penitencia, 73-74.
426 Cf. Martínez y José Manuel Caamaño, 486-490.
427 Cf. Vidal, Moral de actitudes I, 722.
428 Häring, La ley de Cristo I, 369.
429 Cf. Flecha Andrés, Moral fundamental, 310.
430 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 371.
431 Cf. Bernard Häring, La ley de Cristo II (Barcelona: Herder, 1961), 296-297.
432 Cf. Juan Pablo II, Familiaris Consortio (Madrid: Ediciones Paulinas, 1981), 23-24.
433 Cf. Antonio Hortelano, Problemas actuales de moral II, la violencia, el amor y la sexualidad (Salamanca: Sígueme: 1982), 419-451.
434 Sobre el sacramento del matrimonio, vid. Capítulo IV, pág. 69-70.
435 Cf. Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 21-23.
436 Cf. Rahner, 481-482.
437 Cf. Comisión teológica internacional, “Doctrina católica sobre el matrimonio” en Documentos 1969- 2014 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2017), 94-95.
438 Cf. José Ramón Flecha, Moral de la persona (Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2002), 34-37.
439 Cf. Hortelano, 486.
440 Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 21-23.
441 Cf. Walter Kasper, La misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana (Santander: Sal Terrae, 2013), 198.
442 Cf. Marciano Vidal, Moral de actitudes II, moral del amor y la sexualidad (Madrid: Perpetuo Socorro, 1991), 389.
443 Cf. Flecha, Moral de la persona, 264.
444 Cf. Flecha, Moral de la persona, 174-176.
445 Cf. Häring, La ley de Cristo II, 208.
446 Cf. Ibíd., 213.
447 Cf. Häring, La ley de Cristo II, 208
448 Cf. Javier Gafo, Bioética teológica (Madrid: Desclée de Brouwer, 2003), 101-108.
449 Cf. Flecha, Moral de la persona, 264.
450 Cf. Luis González‐Carvajal, Entre la utopía y la realidad (Santander: Sal Terrae, 1998), 348-350.
451 Cf. Elisabeth A. Johnson, La cristología, hoy. Olas de renovación en el acceso a Jesús (Santander: Sal Terrae, 2003), 50ss.
452 Sobre la Iglesia, signo e instrumento de la Redención, vid. Capítulo IV, pág. 63-65.
453 Cf. Marciano Vidal, Moral de Actitudes III (Madrid: Perpetuo Socorro, 1991), 794.
454 Cf. Juan XXIII, Pacem in Terris (Madrid: Editorial Apostolado de la Prensa, 1971), 15-17.
455 Cf. Alfonso Cuadrón, Manual de la Doctrina Social de la Iglesia (Madrid: BAC, 1993), 791-813.
456 Cf. José Manuel Aparicio, “Epistemología de la doctrina social de la Iglesia”, en Pensamiento Social Cristiano, ed. José Manuel Caamaño, (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2015), 25.
457 Cf. Julio Luis Martínez, Libertad religiosa y dignidad humana (Madrid: San Pablo, 2009), 215.
458 Cf. González-Carvajal, 370‐383.
459 Vidal, Moral de Actitudes III, 814.
460 Cf. Comisión Teológica Internacional, “Cuestiones selectas sobre Dios redentor”, 428.
461 Cf. Ibíd., 110
462 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 554-555.
463 Cf. Vidal, Moral de Actitudes III, 828.
464 Cf. Häring, La ley de Cristo I, 555.
465 Cf. Vidal, Moral de Actitudes III,133-139.
466 Cf. Ibíd., 115.
467 Cf. Comisión Teológica Internacional, “Cuestiones selectas sobre Dios redentor”, 408 y 428.
Carlos Diego Gutiérrez
III. La redención del hombre en la creación
El Dios Uno y Trino que profesa la fe católica, dado a conocer en su plenitud por Jesucristo, Verbo Encarnado, ha decidido revelarse al mundo para hacerle consciente de su voluntad de salvación [183]. Así pues, con el fin de darse a conocer al género humano, Dios lleva a cabo el don de la Creación, a partir de la nada, como medio efectivo de realizar su plan soteriológico. En el centro de dicha obra creadora, el ser humano destaca como criatura predilecta, como realidad creada a imagen y semejanza de Dios, en previsión de la encarnación del Logos, que ofrece sentido y plenitud a su existencia. Por tanto, en virtud de este presupuesto existencial de la humanidad, la tarea de todo hombre y mujer puede consistir en la colaboración creadora y responsable.
No obstante, la realidad del ser humano se ve afectada por el pecado desde el principio de su existencia, de tal manera que ninguna persona es capaz de vivir en la relación completa y plenificante con Dios, a la que ha sido llamada. Consecuentemente, el hombre, alejado de su Creador, no puede por sí mismo restaurar dicha relación y conseguir la salvación; por este motivo, es necesaria la redención en Cristo, como forma definitiva del perdón de los pecados y de justificación por la fe en Él. En virtud de ésta, la criatura alcanza la actuación de la gracia sobreabundante de Dios en su vida para llevarla a su perfección creatural en Cristo.
Por consiguiente, el ser humano, como hijo de Dios en Cristo, experimenta una transformación en su vida que le mueve a vivir acorde a la experiencia del Dios cristiano [184]. Esto es respuesta del hombre al infinito amor de Dios contemplado y efectuado en su existencia; es agradecimiento de la criatura al creador por la autocomunicación de su ser en la vida humana. Por ello, el hombre intenta vivir su nueva realidad de hijo de Dios adaptando a todos sus ámbitos cuanto de Él ha experimentado.
III.I. La creación para la redención
Cuando hablamos de Creación nos referimos a una experiencia religiosa que trae consigo la realidad transcendental de un Creador omnipotente, el cual, por absoluta gratuidad amorosa, da el ser a todo cuanto existe [185]. De esta manera, inmersa en ella, la criatura experimenta la contingencia de su existencia, a la par que el agradecimiento por la dotación de sentido de la vida, y la orientación de la historia hacia una plenitud definitiva. Es decir, el ser humano se siente agradecido ante Dios porque, habiendo no podido ser, es [186], y sabe que ese ser en la creación no es un mero estar, sino que goza de finalidad: la plenificación de la existencia hacia el creador. Hablamos, entonces, de una relación de dependencia entre el Creador y la creatura, que tiende hacia Él [187]. Así pues, desde el principio, éste ha sido el plan amoroso de Dios para su creación, pero sólo a través de la encarnación, culmen de la historia (cf. Ga 4, 4), y de los acontecimientos redentores de Cristo, ha podido el mundo conocerlo en toda su plenitud, pues toda la economía de la salvación está orientada, desde la Creación, a la redención en y por Cristo. La redención, por consiguiente, ocurre inserta en la creación, como no podía ser de otra manera, para, asumiéndola, llevarla a la salvación prometida por Dios. Por este motivo, podemos afirmar la necesidad de la creación para la acción redentora: «Dios crea para la encarnación, y la encarnación es para la salvación» [188].
La fe cristiana sostiene que todo cuanto existe ha sido creado por Dios de una manera verdaderamente específica y radical: libremente a partir de la nada (ex nihilo). Por tanto, nada se sitúa al margen de la mano del Creador y su acción creadora [189], de tal manera que Él sigue actuando y conservando todo cuanto ha llamado y llama a la existencia. Así pues, también se pone de manifiesto que no hay nada existente hacia lo que no esté orientado su plan de salvación. La redención de Cristo, dirigida principalmente a los hombres, se extiende consecuentemente hacia toda la Creación.
El término creatio ex nihilo es el resultado de una reflexión metafísica que supone la ruptura con otros pensamientos coexistentes con el cristianismo como el helenismo, dualismo gnóstico, etc., que afirmaban la divinidad de la materia (las deidades astrales, por ejemplo) o la preexistencia de ésta, así como una concepción cíclica de la historia. La fe judeo-cristiana defenderá, por su parte, la existencia de un solo Dios (cf. Dt 6, 4) y, por tanto, todo cuanto existe procede de Él, sin anterioridad a Él, y hacia Él tiende como su meta [190]. Por consiguiente, esta mentalidad romperá con todas estas concepciones sobre la creación para poner de manifiesto la absoluta trascendencia de Dios, así como su libertad, su gratuidad amorosa y su omnipotencia con respecto a todo. Así lo testimonian los relatos bíblicos, los cuales, aun siendo totalmente novedosos en este aspecto, no quedan desvinculados del hecho de que toda cosmogonía y mitología están referidas a un espacio y tiempo primordial, que tienen como finalidad explicar el estado actual de las realidades presentes para su mejor comprensión. Según Gershom Scholem, «el mito presupone en general un caos a partir de cuyos elementos se da forma a la obra de la creación. El mito de la creación se queda en el milagro del comienzo» [191]. Así pues, el judaísmo parte de la situación actual del mundo (sumergido en el pecado, lejano a Dios…) y elabora su relato genesíaco, a través del cual no sólo se da cuenta, pues, de la situación presente, sino que se anuncia el futuro que depara a la creación: el retorno a aquel que todo lo comenzó. El cristianismo supone, por la encarnación, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, que la esperanza veterotestamentaria sigue vigente y ha llegado a su plenitud en Cristo por la redención que nos libera del caos en el que la humanidad se ve inmersa.
Bien es verdad que el término creatio ex nihilo no aparece reflejado en los relatos bíblicos de la creación, en los que se afirma que Dios crea (ברא), pero a partir del caos con su Palabra [192]. En la Sagrada Escritura esta concepción va tomando forma como modo de garantizar la fe en la Alianza (especialmente reflejado en el Deuteroisaías [193]), hasta encontrarse explícitamente afirmado en textos tardíos del Antiguo Testamento como el libro de los Macabeos: «Dios hizo todo esto de la nada» (2M 7, 28), y posteriormente en la reflexión neotestamentaria, especialmente paulina: «es el único Dios que hace vivir a los muertos y llama a las cosas que no son a que sean» (Rm 4, 17). No obstante, toda referencia escriturística, más que a desarrollar una teología acerca de la creación, va orientada a subrayar la omnipotencia de Dios, capaz de llamar a las cosas al ser.
La reflexión sobre el origen de todo comienza propiamente con la teología posterior, cuando el cristianismo se vea obligado a dar razón de su fe debido a la convivencia con las diferentes culturas, especialmente con la helenista. En líneas generales, Justino primeramente intentará ofrecer una postura pacificadora entre la fe cristiana y el Timeo de Platón, una postura de acercamiento en el que se presenta a Jesucristo como la verdadera sabiduría de Dios por la cual todo fue creado; sin embargo, Taciano y Teófilo de Alejandría se opondrán a este conciliarismo, pues entienden esta postura como una limitación de la omnipotencia divina, la cual sólo puede garantizarse con una acérrima defensa de la creatio ex nihilo como algo propio del cristianismo. Frente al gnosticismo, Ireneo de Lyon afirma la unidad entre creación y redención, así como la preponderancia del designio salvífico de Dios: la creación es necesaria para la salvación [194]. En él constatamos una de las primeras afirmaciones de la bondad ontológica de la creación y de la participación de las criaturas en ella. Por su parte, Orígenes [195] habla de una creatio in Deo (en el Hijo) y una creatio extra Deum (por la cual las criaturas, por negligencia originiaria, al separarse del Hijo, reciben su materialidad, lo cual supone afirmar erróneamente una degradación ontológica de la materia). San Agustín, en continuidad con lo expresado por la Iglesia en el Concilio de Nicea: «Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles» (DH 125) afirma que la creación es buena y todo ha sido creado de la nada por el único Dios salvador y creador, afirmando, en primer lugar, una creación primordial (la de todo cuanto existe) y una creación secundaria (como modelación de la anterior); en cuanto a su preocupación sobre el momento de la creación, dice que la primera precedería a las obras de división no por eternidad, tiempo y valor, sino por origen (pues sólo el Hijo es eterno). Así pues, para san Agustín el tiempo es también una realidad creada y, por ello, creación y tiempo son simultáneos, fruto de la libertad de Dios. Tras toda esta reflexión, la Iglesia ha seguido afirmando a lo largo de la historia estas intuiciones y formulándolas como su doctrina oficial, siendo el IV Concilio de Letrán quien use, por primera vez en un texto magisterial, el término creatio ex nihilo (DH 800). La fe de la Iglesia se sustenta en la bondad de toda la creación (Concilio de Florencia, DH 1330) y en la libertad del acto creador de Dios (CVI, DH 3021-3025). Por su parte, el CVII remarcará la imagen dinámica de la creación, en la que intervienen Dios y el hombre, como prolongador de la obra de Dios (GS 34), así como la dimensión soteriológica de la doctrina de la creación (GS 38-39): Por Cristo fueron creadas todas las cosas, en Cristo serán recapituladas, según el plan amoroso de Dios, pues «la creación es ya comienzo de la historia salvífica que culminará en Jesús» [196].
Por consiguiente, si el poder absoluto de Dios y su libertad [197] (atributos que se desprenden de la reflexión sobre la creatio ex nihilo) no son absolutos, se perdería toda esperanza en Dios, pues sólo Él, teniendo poder para crear, lo tiene para salvar a todo, pues como creador de cielo y tierra, nada escapa de su dominio. No obstante, no podemos dejar la creación aislada en un punto del pasado, sino que debemos entenderla como un continuo obrar por parte del Creador en su Creación; pues la doctrina de la creación es la descripción fundamental de la relación existente entre Dios y el mundo [198]. En este sentido hablamos de creación continua como consecuencia lógica de la creatio ex nihilo, pues, como hemos apuntado, donde hay tiempo, hay creación. Así pues, como señalaban ya Orígenes, San Agustín y Santo Tomás, la creatio continua sería la consistencia, mantenimiento y desarrollo de todo en Dios, entendida como una estrecha vinculación (inmanencia) absolutamente trascendente del Creador con su Creación en el espacio y en el tiempo hasta su consumación final, sin que por ello se vea limitada la autonomía propia de la creación, pues «la actuación conservadora de Dios es la que posibilita esa autonomía de las criaturas que se expresa en su capacidad y en su actividad de conservación» [199]. Así pues, nos encontramos ante una relación permanente y necesaria entre Dios, que sigue creando, sigue redimiendo, y el universo, que sigue viviendo en Él y para Él [200], asumiendo esa redención. La humanidad, por su parte, viendo que Dios ha creado todo bueno (cf. Gn 1-2.4a) está llamada a conservar y cuidar responsablemente de la creación por mandato divino (cf. Gn 2, 15) en su devenir salvífico hacia la realización del plan de salvación (cf. GS 34).
Ahora bien, la creatio continua y la creatio ex nihilo han de ser vistas a la luz de la consumación de la creación, es decir, la esperanza de que todo cuanto existe o existió no será abandonado por Dios cuando todo llegue a su fin [201]. Dado el amor de Dios presente en la creación, plenificado en el envío de su Hijo, ratificado por la redención por su muerte, y manifestado en la resurrección, no es posible dudar del amor de Dios por sus criaturas, especialmente por el ser humano.
En conclusión, en la historia de la salvación, la creación ocupa un puesto de vital necesidad para su consecución, desde sus inicios hasta su final escatológico [202]. Toda la historia es creación y, por tanto, toda la historia es salvación, pues, como afirma Juan Luis Ruiz de la Peña: «en tanto la historia no ha alcanzado su consumación, Dios obra (crea, salva) incesantemente en ella; estamos en un régimen de creación continua, porque estamos en un régimen de salvación continua» [203]. Por tanto, hablar de historia es hablar de creación, y, dentro de ésta, alcanza la plenitud con Cristo, Hijo de Dios hecho hombre para la salvación de todas las cosas por amor de Dios [204]. Así pues, en palabras de Pannenberg acerca de la unidad del acto creador de Dios, «la estructura global de la acción divina “hacia fuera” comprende, además de la creación del mundo, los temas de su reconciliación, redención y consumación» [205] Por consiguiente, la creación es un acto necesario y libre por parte de Dios para que la redención de Cristo pudiera tener lugar, así como el presupuesto para la salvación. Por la omnipotencia y libertad divinas, la creación está llamada a la recapitulación en Cristo, pues por Cristo fueron creadas, por Cristo redimidas y en Cristo serán consumadas (Cf. Col 1, 15-20).
El ser humano, criatura excelsa de Dios
A lo largo de sus páginas, la Sagrada Escritura sostiene firmemente la convicción de que el ser humano es criatura de Dios. Tal afirmación la encontramos explícitamente con fuerza en los relatos genesíacos del Antiguo Testamento, en los cuales el hombre no se presenta solamente como una criatura más dentro de la obra de Dios, sino que se la considera su centro y culmen. Como se puede constatar en Gn 1 y Gn 2, toda la acción creadora de Dios va encaminada, por tanto, a la creación de la humanidad, de manera que cuanto hay en el cosmos está subordinado a ella.
Desde un punto de vista antropológico, Gn 2, 4b-25 (el relato creacional más antiguo) nos presenta no tanto el origen del mundo, cuanto más la creación del ser humano (y su tendencia al mal). En esta perícopa se presenta al hombre como la única criatura que recibe el aliento vivificante de Dios, tras haber sido creado de la tierra, para convertirse en el único «ser viviente»; asimismo, también se hace énfasis en la necesidad de un entorno en el que desarrollarse y, sobre todo, de un alguien con quien el hombre (איש) pueda relacionarse, expresando de esta manera que el ser humano necesita de relaciones interpersonales, pues no fue creado para estar solo.
Más importante teológicamente es el relato sacerdotal de Gn 1, pues en él se afirma que la criatura «hombre» ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, como cúspide de todo cuanto ha sido creado. Así pues, todo el ser humano, en todo su conjunto y todas sus dimensiones, ha sido creado bajo esta idiosincrasia. A lo largo de la historia se ha ido profundizando acerca del significado de esta afirmación. San Ireneo explica que la imagen se encuentra subordinada a la semejanza, pues se ve influenciado por los términos griegos εἰκῶν (copia) y ὁμόιοσις (semejanza). Con Santo Tomás (cf. S.Th I, q. 93, a. 9.), la escolástica, siguiendo a la patrística, distingue entre imago y similitudo: la imagen sería la gracia dada al primer hombre (la cual todavía perdura), mientras que la semejanza, presente también en Adán, fue perdida por el pecado de éste, rompiendo la comunión con Dios [206]. Actualmente se sostiene que la función de ser imagen es una función representativa, por lo que el ser humano es responsable de hacer presente a Dios en la tierra sobre el resto de las criaturas (cf. Sal 8), aguardando alcanzar la semejanza con él, la comunión. Así pues, hablar del hombre como imagen y semejanza de Dios significa que el ser humano mantiene una relación inigualable con Dios, de dependencia absoluta, la cual constituye el fundamento de su dignidad [207], pues, si el resto de la creación ha sido hecha «según su especie», el hombre ha sido creado «según la imagen de Dios», de tal forma que todo el ser humano se remite a Dios, pues Él se ha remitido libre y gratuitamente al hombre.
El Nuevo Testamento mantiene esta tradición antropológica veterotestamentaria (cf. Mc 2, 27-28; Mt 6, 26, etc.), a la vez que introduce la novedad radical de la centralidad cristológica del ser humano: Cristo es la plenitud del género humano que Adán (la humanidad) no es (cf. Rm 5, 14): «según el Nuevo Testamento, la imagen creada presente en el Antiguo Testamento debe ser completada con la imago Christi» [208]. Por tanto, a la luz de nuestra fe, nuestra realidad creatural no puede explicarse sin tener presente al Hijo en la creación de los hombres a su imagen. Así pues, Cristo es la imagen auténtica y perfecta de Dios, en completa unidad con el Padre, siendo así el «primogénito de toda la creación» (cf. Col 1, 15-20), tanto a nivel cronológico como ontológico, pues Él destaca sobre todas las criaturas. Como afirma el prólogo de Juan, todo fue hecho por Cristo (cf. Jn 1, 3), es decir, la creación es cristiforme (el Padre mira al Hijo para crear el mundo). Ahora bien, de igual manera, si Cristo es el origen, también es el destino al que se dirige la humanidad: el ser humano, la creación, está llamada a ser imagen del Hijo, pues en eso se basa nuestra fe cristiana (cf. Rm 8, 29); por consiguiente, la vida de los hombres es un proceso dinámico de cristificación. Nuestra salvación reside en este punto: redimidos por Cristo, librados de las ataduras del mal, nos conformamos con Él, que es el creador y redentor, el Verbo hecho carne, para nuestra salvación, para recobrar nuestra relación originaria con Dios.
Consecuentemente, la salvación del género humano por la redención llevada a cabo por Jesús de Nazaret está estrechamente ligada a nuestra condición de imagen y semejanza divinas en Cristo. La humanidad ha sido creada conforme al Salvador, ha sido redimida por Él, que asumió nuestra naturaleza (salvo en el pecado), para restaurar, por su encarnación, muerte y resurrección, nuestra condición perdida, y llevarnos, así, a la plenitud de nuestra realidad creatural en su totalidad, de manera que nuestra relación con Dios se vea, de igual modo, restaurada por completo configurándonos con Cristo.
La salvación del hombre afecta, por tanto, a todo su ser, en todas sus dimensiones, pues el ser humano goza de unicidad. Así lo atestigua la antropología bíblica, en la que queda reflejada la mentalidad semítica sobre la unidad de la persona [209]: hablamos de una concepción sintética de la persona, integradora, que piensa al hombre como una realidad única, si bien pluridimensional (cuerpo, alma, mente…) [210]. La tradición posterior, en contacto con las culturas adyacentes, pudo incurrir en falsas concepciones dualistas (que en casos extremos llegaron a la negación de la resurrección), hasta que el magisterio de la Iglesia pronto rechazó dichas afirmaciones para sostener la unidad de la persona humana, con todas sus consecuencias soteriológicas, basándose en la unidad cristológica: nos referimos especialmente al II Constantinopla (543), Braga (561), IV Letrán (1215) y, especialmente, a Vienne (1311). Así pues, de igual manera que todo lo acontecido a Cristo le afectó en todo su ser, así también la salvación repercutirá en nosotros sobre toda nuestra realidad humana; la redención, por tanto, no libera una parte del hombre, sino al hombre en su totalidad, en su unicidad.
En conclusión, es de vital importancia para el cristianismo afirmar la unidad del ser humano en cuanto a su origen (el hombre fue creado enteramente uno por Dios) y en cuanto a su final escatológico (la persona entera será salvada íntegramente). A su vez, esta concepción unitaria nos conduce antropológicamente a Cristo, plenitud del género humano al que todos los hombres se encuentran orientados (cf. GS 22); en Cristo, pues, el hombre halla respuesta a la pregunta sobre sí mismo, encontrando en el misterio de Cristo la clave para llegar a entender el misterio que él mismo es, es decir, Cristo es expresión de lo que el hombre es en su plenitud, del mismo modo que lo que la humanidad está llamada a ser [211]. Por consiguiente, el que es imagen de Dios invisible (cf. Col 1, 15) es capaz de restaurar, por la redención, la imagen y la semejanza divinas a la que tienden los hombres, pues Cristo nos reconcilia con Dios y nos libera de la esclavitud del pecado para que entremos en comunión con el Padre [212]. De esta manera, el género humano, y por ende toda la creación, ve realizada en Cristo toda su plenitud creatural. No obstante, la redención como restauración de la imagen y semejanza divinas tiene lugar paulatinamente en el cristiano, conforme más mira a Cristo y se configura con Él [213].
III.II. La redención del género humano
El ser humano es la criatura más excelsa de la creación de Dios, la cual ha sido hecha originariamente en bondad, en plena comunicación con Dios; sin embargo, el hombre se ve afectado por una privación, a la que se ha denominado «mal» (pecado) [214], que le aleja de esta relación con Dios y de su condición de imagen y semejanza divina [215]. Esta situación, en la que la humanidad se ve inmersa, hace necesaria la redención de Cristo para reconducir a la persona por el plan originario de Dios y llevarla a la comunión plena con el Padre, mediante el sacrificio de la cruz.
En el mundo constatamos cómo habitan simultáneamente el bien y el mal. La fe católica niega rotundamente que el mal haya sido querido por Dios, pues Él es el sumo bien y todo cuanto de Él procede es bueno, todo ha sido creado bueno (cf. Gn 1). No obstante, se constata esta realidad negativa, cuyo origen se desconoce, si bien se ha intentado dar varias explicaciones: por una parte, se llega a afirmar que éste es un principio divino, coeterno con Dios (maniqueísmo, gnosticismo, el idealismo de Schelling…); sin embargo, solo hay un Dios, único y eterno, por lo que esta visión queda descartada en coherencia con la fe de la Iglesia. De igual manera, se ha identificado el mal con la naturaleza, con el mundo, siendo éste algo relativo a la materia en cuanto afección privativa de aquello que debería ser, no de un modo ontológico, sino en cuanto corrupción de la creación (san Agustín hablará de «privatio boni» [216]). Por último, se postula que el mal es fruto de la voluntad o la libertad humana, consecuencia de la desobediencia del hombre, la cual ha transformado su naturaleza a peor. La reflexión teológica se moverá entre éstas dos últimas visiones del pecado.
Con todo, independientemente de su origen, experimentamos y constatamos el mal presente en la creación, al margen de la actuación del hombre, (catástrofes naturales, etc.). Esto se explica porque la creación no es Dios, sino que procede de Él. Según San Agustín, hay dos formas de procedencia de Dios: de ipso, como el Hijo, que es Dios, engendrado, y por tanto no puede verse afectado por el mal; y ex ipso, como la creación, susceptible de corrupción, puesto que no es Dios. No obstante, hablar de un mundo sin mal es hablar de una realidad perfecta, lo que supondría una contradicción en sus términos, pues sólo Dios es perfecto. Todo aquello que no es Dios contiene en sí la capacidad de corrupción, de pecado, el cual Dios permite por amor a sus criaturas [217], pues es consciente del riesgo al que está expuesta su creación, pero su amor, bondad y gracia son mucho más poderosos; Dios no abandona nunca a sus criaturas, y las conduce hacia la salvación, hacia su consumación definitiva [218].
De igual manera, el hombre experimenta el mal en su existencia. El ser humano es criatura y, por consiguiente, no es perfecta y alberga en sí la capacidad de corrupción; asimismo, el hombre nace ya inmerso en una historia en medio de la cual el pecado ya habita y destruye: el mal también le es precedente [219]; es decir, las personas han ido creando situaciones que hacen que el hombre llegue a pecar [220], lo que tradicionalmente se ha conocido como «pecado estructural» [221]. Por todo ello, la humanidad se ve afectada por esta realidad negativa del mal y necesita de la salvación ofrecida por Dios en Cristo. A esta condición a la que todo ser humano está sujeto se la ha conocido tradicionalmente como pecado original, el cual es universal (a todos afecta), originario (como consecuencia de la naturaleza humana) y radical (que lo constituye como pecador). Por tanto, no debemos considerarlo como algo que se transmite (como a lo largo de la historia se ha llegado a afirmar), sino como algo inherente a lo que el ser humano es [222]. Se trata de una realidad negativa que «no supone solamente la transgresión de un mandamiento de Dios, sino, al mismo tiempo, el malograrse el hombre a sí mismo» [223].
La Sagrada Escritura da cuenta de esta realidad del mal en la existencia humana desde sus primeras páginas [224]: Dios tiene un plan de salvación para el ser humano, pues conoce su tendencia al mal; sin embargo, el hombre, por su condición pecadora, se aparta del sendero que Él le marca para, desde su pretendida autosuficiencia, buscar un camino distinto, aparentemente mejor. El relato de Gn 2-4 pretende explicar cómo la humanidad, en la que la posibilidad del mal opera, no acepta su condición de creatura y no confía en que sus límites pueden serle propicios si se fía de Dios. Consecuencia de su búsqueda personal de divinización es que se rompen en él todas sus relaciones [225]: con Dios, con los hombres, con la creación (incluso consigo mismo). No obstante, la misericordia y gracia de Dios dejan la puerta de la esperanza abierta en la historia para que la redención de Cristo restaure esas relaciones y devuelva al hombre al camino del Padre. El Antiguo Testamento irá reflejando procesualmente cómo el hombre (de dura cerviz) continuamente rechaza la oferta de salvación que Dios le propone (la alianza), lo que le daña a sí mismo (cf. 2S 11), incurriendo en idolatría (Ex 32), infidelidad, adulterio, prostitución (Oseas, amén de otros profetas)… que crea conciencia colectiva del pecado desde una perspectiva personal (cf. Jr 31, 12 y ss.; Ez 18,3) por el cual se acaba concibiendo la transmisión hereditaria de la culpa (cf. Jr 2, 79; Ez 2, 35; Am 2, 4 y ss.) [226]. La literatura sapiencial afirmará la universalidad del pecado (cf. Qo 7, 20), que afecta a todos desde su nacimiento (Sal 51, 7), como predisposición de la condición humana que se inserta en el corazón del hombre y le obstaculiza el camino hacia Dios. Con todo, el pueblo experimenta la gracia salvadora de un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y verdad (cf. Ex 34, 6; Sal 102, et al.).
El Nuevo Testamento presenta una teología del pecado [227] en la que, por una parte, los sinópticos recogen una visión subjetiva del mal (proveniente del hombre), a la par que objetiva (que somete al hombre), reafirmando su universalidad y su dimensión social. No obstante, el poder de Dios y de Jesús de Nazaret es siempre más fuerte, destructor del pecado. La teología joánica y paulina, por otra, lo tratan como una fuerza que va más allá de las meras acciones individuales, insistiendo igualmente en la universalidad de éste como el supuesto necesario para afirmar la voluntad salvífica universal de Dios (cf. Rm 5, 12-21) [228]. Para Pablo la situación de corrupción del mundo tiene dos causas: la fuerza del mal que somete a los hombres y la propia responsabilidad del individuo. De ambas nos libera y redime Cristo en la cruz.
La historia de la teología, apoyándose en la Escritura, no ha podido obviar una reflexión sobre esta realidad humana, siendo San Agustín el máximo exponente de esta reflexión y acuñador del término pecado original, por el cual pretende expresar la escisión interna de la realidad humana, la no procedencia divina del mal (contra el maniqueísmo), la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo (contra el pelagianismo), y, por consiguiente, la voluntad amorosa de Dios que salva y libera del pecado por la redención de Cristo. Agustín basará su teología del pecado original especialmente en Rm 7, 15, para salvaguardar la necesidad de la gracia para la salvación del hombre, y Rm 5, 12, por el que acabará afirmando la transmisión del pecado original [229]. La Iglesia adoptará la postura agustiniana en diferentes sínodos y concilios. En primer lugar, en el sínodo de Cartago [230] (418) se afirma la muerte física como pena por el pecado (Canon 1), se usa por primera vez de modo magisterial el término pecado original en relación con el respaldo del bautizo de los neo-natos (Canon 2), a la par que sostiene la condenación de los niños sin bautizar (Canon 3). Por su parte, el Concilio de Orange [231] (529) afirmará que, en virtud de la unidad del ser humano, el pecado original afecta tanto a cuerpo como a alma (Canon 1), transmitiéndose no sólo la pena (muerte), sino también la culpa (Canon 2).
La teología medieval intentará indagar acerca de la naturaleza y modo de transmisión del pecado original con diferentes visiones: por una parte, la concupiscencia, es decir, la tendencia del deseo del hombre hacia lo creatural y no hacia el creador, siendo el acto sexual el grado máximo de ésta, que posibilita la generación de vida afectada por el pecado original (Pedro Lombardo y Hugo de San Víctor). Anselmo de Canterbury afirmará que el pecado original es una privación originaria, un déficit de comunión con Dios [232]. Santo Tomás, por su parte, realizará una síntesis por la que la forma del pecado original es dicha privación y la materia es la concupiscencia (cf. S. Th., I-II, q. 82, a. 4.); así, desarrollará una teoría de solidaridad corporativa del hombre.
La reforma protestante cuestionará estas reflexiones. Lutero afirmará que el pecado permanece en el hombre, sin que haya bautizo que lo borre (peccatum manens), sino que simplemente consigue que no se impute, pues la voluntad del hombre tiende irremediablemente hacia el mal. Sólo por Cristo y la fe somos salvados y justificados en virtud de sus méritos redentores. El Concilio de Trento [233] en su sesión V [234] (1543), recuperando los cánones de Orange y Cartago, afirmará el perdón del pecado original por el bautismo, quedando simplemente como concupiscencia, que se mantiene para la santificación y perfección del alma. Según los padres conciliares, «en los renacidos nada odia Dios» (DH 1515). Pese al pesimismo post-tridentino de Bayo y Jansenio, la Iglesia permanecerá firme en esta doctrina hasta el Concilio Vaticano II, en el que, centrándonos en GS 13, sin usar el término pecado original, hablará de la situación pecaminosa del hombre y su división interna en la lucha entre el bien y el mal que el ser humano experimenta en su corazón. No obstante, lo capital es que Cristo ha venido a salvar al hombre y librarlo de esta esclavitud para llevarlo a la plenitud por medio de la redención. De manera optimista, muestra la condición de la humanidad, pero también la excelencia de su vocación a la santidad por el infinito amor de Dios manifestado en la cruz [235].
La teología moderna intenta también dar una explicación convincente al concepto de pecado original alejándose de toda concepción de transmisión y acentuando la acción redentora de Cristo para superar dicha situación de la naturaleza humana. Karl Rahner define pecado original como «co-determinación originaria de la propia libertad por la culpa ajena» [236], afirmando que se trataría de una situación universal de condenación y perdición que afecta a toda la humanidad, obviando en gran parte la responsabilidad individual y la condición creatural del ser humano [237]. Por su parte, Wolfhart Pannenberg [238] defiende la noción de pecado original como el autocentramiento del hombre, siguiendo la tradición agustiniana de «homo incurvatus in se» o «amor sui», que está inserto desde siempre en la naturaleza humana. El hombre es, por tanto, pecador por naturaleza; sin embargo, su naturaleza no es pecaminosa, pues está llamada y orientada a salir de sí. La ruptura de esta dinámica de autocentramiento sólo se rompe con el nuevo nacimiento en Cristo (cf. Gal 2, 20), quien, por su muerte redentora, nos justifica a todos los hombres ante Dios, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (Rm 5, 20) y en Él la redención es abundante (cf. Sal 129).
En conclusión, la condición pecadora del hombre es una realidad de la que todos somos conscientes y que afecta a la persona interna y externamente, lo que se percibe de modo evidente a través de sus actos [239]. La reflexión tanto exegética como teológica de dicha condición va orientada, más que a dar explicación de cómo y por qué, a constatar la necesidad de la redención en Cristo como modo de actuar de Dios para librar a los hombres de esta situación de culpa y condena [240] y conducirlos por el sendero de su plan originario para volver a gozar de la justicia originaria. Ahora bien, solamente aceptándose como pecador, aceptando libremente ser criatura redimida, el ser humano puede comenzar de nuevo este camino de regreso [241]. Así pues, el culmen de la historia de la salvación viene dado por la encarnación del Hijo de Dios para la redención de los pecados, pues sólo Dios es capaz de salvar y contrarrestar el poder del pecado y de la muerte por la infinitud de su gracia (cf. 2Co 12, 9) para alcanzar la justificación ante Él. Tanto amó Dios al mundo, a su creación, que entregó a su Hijo (cf. Jn 3, 16), de tal forma que en Cristo y su sacrificio se manifiesta plenamente el amor ilimitado de un Dios que combate el mal y se aúna en el sufrimiento con el hombre para redimirlo [242].
Justificados por la gracia de la redención
La justificación debe ser entendida como el perdón de los pecados, la redención (cf. Ef 1, 7), una iniciativa de Dios, que tiene su origen en su amor absoluto e incondicional por sus criaturas, con independencia de toda acción o voluntad del ser humano, salvo la acogida que éste debe libremente asumir para vivir conforme a esa gracia recibida [243]. Así pues, la gracia se trata del «gesto divino que, cuando es acogido por el hombre, lo rescata de la esclavitud del pecado y de la muerte y le comunica una nueva forma de vida, participando del propio ser de Dios» [244]. Como ya hemos afirmado, la humanidad se ve afectada irremediablemente por el mal, que le imposibilita hacer completamente el bien, motivo por el cual necesita, desde el principio, de la acción salvífica de Dios. Por su parte, el ser humano, mediante la fe, puede responder y aceptar libremente esa propuesta redentora de Dios, dada a todos los hombres por el sacrificio de Cristo, en su vida y colaborar con ella. Dios mismo actúa en la salvación del género humano, cuya libertad respeta y sin el cual no quiere salvarnos: «Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti» [245]. Mediante esta acción gratuita, libre, amorosa y sobreabundante de Dios, a la que llamamos gracia, en el mundo, donde habita el ser humano, se transforma la condición de éstos hacia la comunión plena con Él por la filiación.
Dios es justo y todo aquel que cree en Jesús como su redentor halla justificación ante Él (cf. Rm 3, 26). Así pues, sin la libre aceptación del hombre, no puede obrar Dios su redención completamente en él. Por último, la fe, don de Dios a los hombres, es inicio y fundamento de la justificación; es entrega libre y total a Dios en Jesucristo [246], y, por ella, la persona experimenta la acción gratificante de la redención divina, que le mueve a una nueva vida de comunión con Dios, a la relación filial con Él, que afecta y transforma todos los ámbitos de su vida para, paulatinamente, ir recobrando su condición originaria [247].
En el Antiguo Testamento [248], cuando se habla de justicia de Dios (cf. Dt 33, 21), se hace referencia a la manera en que Yahveh actúa con su pueblo desde la alianza: Dios salva y favorece a su pueblo elegido, que debe serle fiel practicando la justicia, la solidaridad y la alabanza (1R 8, 32; Sal 71, 2; Sal 106, 1…). Dios da todo a su pueblo, sin que éste tenga que hacer más mérito que no olvidarse de Él ni de su Ley (cf. Dt 8-9). Dicha salvación se introduce en el marco de una liberación mesiánica, o sea, tiene una impronta escatológica (Is 9,6; Jr 23, 5; Is 51, 1-8…). Así pues, ser justo equivale al cumplimiento de la Ley, poniendo la confianza en Dios y en la esperanza soteriológica, dando importancia a las obras del justo, y a la afirmación de la salvación universal de todos los pueblos (cf. Is 42,4; Is 62,2; etc.). Estas serían las bases para el desarrollo de la teología de la justificación paulina, la más desarrollada en el Nuevo Testamento, si bien encontramos referencias de ella en los evangelios sinópticos, que hablan de la justicia de Dios en conexión con el Reino (cf. Mt 3, 15, 5; Mt 6, 10; Lc 18, 14, etc.).
San Pablo mantendrá, pues, esta concepción veterotestamentaria y la reinterpretará desde el acontecimiento Cristo [249]: la justicia procede de Dios y se da al ser humano por mano de Jesús de Nazaret, muerto por nosotros para la redención de los pecados, en quien la justicia divina se muestra en forma de perdón y misericordia, que destierra el pecado del hombre (Cf. Rm 1, 18). Así pues, la justificación [250] de la humanidad se da por la fe en Cristo, el salvador, y no por aquello que obran las personas (cf. Ga 3, 8- 14). Dado que todos los hombres pecaron, la justificación es universal, pues es necesitada por todos y a todos es dirigida esta iniciativa de Dios por la fe, por el don de su gracia, y en virtud de la redención realizada por el Señor Jesús (cf. Rm 3, 21-26). Para el apóstol de los gentiles, ser justificado es sentirse amado por Dios sin que el hombre haya realizado mérito alguno para merecerlo; en palabras de Paul Tillich: justificación es aceptar que eres aceptado aunque te sientas inaceptable [251]. Su amor y misericordia son incondicionales y precedentes, pues él nos amó primero para que aprendiésemos a amar (cf. Ga 2, 20; 1Jn 4, 10-11), para que nuestras vidas redimidas experimenten una transformación hacia Él [252]. Todo esto acaece en su plenitud en Cristo, en quien, por la gracia de Dios, todos estamos llamados a participar de su obra redentora, que nos conduce a una vida nueva como don gratuito (cf Ga 3, 16-20). Así pues, la gracia de Dios es Jesucristo, su acontecimiento redentor y salvador que nos trasforma, de modo que gracia, justificación y filiación van de la mano en la teología paulina (cf. Ga 4, 4-17). La salvación acontece por el amor gratuito de Dios, siendo la fe la aceptación de esa gracia, que es más poderosa que el pecado y sobreabunda allá donde aquel se encuentra (cf. Rm 5, 20), del cual libera por la incorporación a la muerte y resurrección de Cristo (cf. Rm 6, 4ss) y nos conduce a la vida como hijos de Dios (cf. Rm 8, 14).
Teniendo la Sagrada Escritura como base, la reflexión sobre la justificación ha sido un continuo en el devenir de la historia de la teología, no tanto en términos descendentes (el don de Dios al hombre por la redención), sino más bien por el papel del hombre ante el perdón de los pecados. Por un lado, se encuentran aquellos que, como Pelagio, en su obra de Natura, afirmando enteramente la bondad del ser humano, defienden la libertad del hombre y su capacidad y tendencia propias para obrar el bien, por lo que la persona, por méritos propios, puede alcanzar su misma salvación (Cristo, pues, sería un simple ejemplo y la gracia, un auxilio exterior). San Agustín desarrollará su teología al respecto, sentando precedente en la historia para su desarrollo futuro [253]; contestará a esta herejía tras constatar la tendencia del mal en el ser humano (cf. Rm 7, 14) y afirmará la incapacidad de la humanidad para salvarse a sí misma: éste requiere la gracia de Dios para su salvación [254]; es decir, no desmerece la dignidad y responsabilidad de la humanidad, pero remarca la primacía de la voluntad salvífica de Dios: «ni la gracia de Dios sola ni el hombre solo, sino la gracia de Dios con él» [255]. De este modo, afirma que la gracia es la acción amorosa de Dios que regenera el interior del hombre sanando la voluntad, por lo que, sin ella, no hay conocimiento del bien, ni buenas acciones.
Como ya hemos apuntado, el Sínodo de Cartago (418) confirma la doctrina agustiniana y afirma, en sus cánones III y IV (DH 225-227), que la gracia, por la redención en Cristo en la cruz, no sólo nos obtiene el perdón de los pecados, sino que también contribuye a que no cometamos más mal, pues actúa tanto en la inteligencia del ser humano como en su corazón, como fuerza interior donde el hombre opta por el bien. Por su parte, el Concilio de Orange (529; DH 373 y ss.) rebate a los que, por otro lado, situaban en un mismo nivel la gracia y la libertad humana, debiendo elegirse una en detrimento de la otra (como los semipelagianos, encabezados por Juan Casiano y Fausto Ríez). Los padres conciliares negarán esta doctrina suya de la predestinación (Dios determina todas las acciones humanas), distinguiéndola de la presciencia de Dios (Él sabe con antelación y observa las acciones humanas); de este modo, concilian la providencia con la libertad de los hombres, afirmando la primacía absoluta de la gracia sobre la voluntad y libertad humanas, así como la necesidad absoluta de la gracia para poder hacer el bien. Desde entonces, la Iglesia permaneció fiel a la teología agustiniana, desarrollándola y aclarándola frente a quienes pretendían amenazarla. La teología medieval, por su parte, tiende a una cosificación de la gracia como inhabitación del Espíritu en la criatura por su donación amorosa (cf. Pedro Lombardo), de ahí que Santo Tomás vea la necesidad de distinguir entre gracia increada (Dios mismo) y creada (la acción de Dios en el hombre) [256]. Asimismo, confirmará que el hombre está llamado a la visión beatífica, es decir, a la plena comunión con Dios, obtenida a través de la gracia, la cual, siendo algo externo a él, actúa interiormente como un hábito, generando en el ser humano la actitud necesaria para restablecer la relación plena con Dios, perfeccionando la naturaleza humana (cf. S. Th., I-II, 113, a. 8).
La gran controversia llegará con la reforma de Lutero [257], quien afirmará radicalmente que la justificación sólo se alcanza por la fe (sola fides); es decir, si el hombre adquiere la salvación, no es en virtud de sus buenas obras, sino sólo por la creencia en Jesucristo (solus Christus), quien nos hace justos ante Dios en virtud de sus méritos redentores. El hombre es a su vez justo y pecador (simul iustus et peccator), por lo que sus obras nada pueden contribuir para su salvación. Por tanto, para la salvación de los hombres sólo es necesaria la gracia de Dios (sola gratia), cuyo testimonio más fehaciente encontramos en la Sagrada Escritura (sola Scriptura). Por consiguiente, la humanidad, privada de libertad por el pecado, no puede hacer nada para salvarse, por lo que sólo le queda esperar la salvación de Dios (soli Deo gratia). Para la reforma luterana, no sólo el don de la redención de Jesús es suficiente, sino, de igual modo, la fe en esa redención [258], pues la gracia tiene la primacía sin la necesidad de la colaboración del hombre ya que éste, corrompido por el mal, no puede hacer el bien.
Ante tales afirmaciones, el Concilio de Trento remarcará el poder del pecado y la necesidad universal de la salvación de Cristo ante la incapacidad del hombre. Destacará, como medios para obtener la justificación, la gracia, la fe y la caridad, que conlleva las buenas obras para la colaboración con el don divino. En lo concerniente a la gracia y la libertad, la tesis central de este concilio, que resume su doctrina sobre la justificación (cf. sexta sesión, 1547, DH 1520-1583), es: «en el encuentro entre Dios y el hombre, no puede decirse ni que el hombre no haga nada al recibir la gracia de Dios, puesto que puede rechazarla, ni que sin la gracia de Dios el hombre pueda realizar el bien para ser justo ante Dios» (DH 1525); por consiguiente, el ser humano, por la fe, tiene libertad para aceptar o no el don de Dios, de tal forma que la redención sea operante y definitiva en él y produzca en él frutos de vida nueva. Por consiguiente, la gracia, inherente y presente en el ser humano, es el favor de Dios que mueve al hombre a la justificación y lo hace perseverar en el bien.
Tras Trento, surgirán diversas controversias, finalmente declaradas erróneas por la Iglesia, entre las que sobresalen la de Miguel Bayo, que afirma que la gracia es arbitraria y selectiva, una exigencia eficaz en el ser humano, y la de Jansenio, quien declara que la gracia no se ofrece a todos, sino a unos pocos elegidos [259]. Más notoria fue la controversia «de auxiliis» entre dominicos y jesuitas. Los primeros, liderados por Domingo Báñez, se centraban más en la gracia en detrimento de la libertad, arguyendo que Dios predetermina todas las acciones para que los hombres actúen según la gracia; mientras tanto, los segundos, con Luis Molina al frente, sostendrán el concurso simultáneo, por el que gracia y libertad actúan al mismo tiempo. El error de ambas posturas consiste en situar tanto gracia como libertad al mismo nivel; sin embargo, por mandato pontificio de Pablo V, nunca llegaría a zanjarse esta disputa.
Por su parte, la teología moderna seguirá con la reflexión: Rahner, para quien la gracia es autocomunicación de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo, argumentará que gracia y libertad son directamente proporcionales, siendo así que, a mayor gracia, mayor libertad, evitando caer en posturas jansenistas que determinen una exigencia de la gracia (pues dejaría de ser tal), o en consideraciones que sitúan la gracia como elemento externo que «adorne» la naturaleza humana [260]. Para el teólogo alemán, el pecado es condición de posibilidad de la libertad humana [261], por ella el hombre puede o bien acoger la salvación de Dios, o bien inclinarse por sus intereses egoístas [262]. No obstante, el ser humano está orientado hacia la comunión con Dios y para ello Él le ofrece su gracia, pues el hombre es creado capaz de recibir y acoger la autocomunicación de Dios (la gracia), cuya asunción es un acto de libertad (creada a su vez por gracia de Dios como don). Henri de Lubac, en este sentido, contestará afirmando que el ser humano está orientado hacia la gracia como don, como regalo de Dios [263]. Por su parte, Wolfhart Pannenberg [264] hablará de la gracia como la preservación del Creador a sus criaturas por la incapacidad del hombre para librarse de la realidad del mal; Dios interviene en la historia para paliar las ruinosas consecuencias del pecado en una creación continua que hace surgir el bien del mal, de tal forma que la humanidad sólo puede liberarse, redimirse, cuando se configura según la imagen del Hijo. El CVII describirá la gracia de un modo relacional, como libre entrega de la existencia (DV 5), como participación en la vida divina y filiación a través de la inhabitación del Espíritu (LG 2-4), como don de Dios, mediado por Cristo (LG 8; 14; 28; etc.), para la universal salvación de todos los hombres (GS 22; AG 7) [265]. Por consiguiente, la libertad humana es una dimensión importante que salvaguarda la efectividad de la redención y la apertura a la gracia, pues depende de la persona aceptarla e iniciar una nueva relación con Dios de filiación en Cristo [266].
Carlos Diego Gutiérrez, repositorio.comillas.edu
Notas:
183 Vid. Capítulo I y II, pág. 6-38.
184 Vid. Capítulo V, pág. 72-77.
185 Cf. Rahner, Curso Fundamental sobre la fe (Barcelona: Herder, 2012), 100-101.
186 Hacemos referencia a lo que Paul Tillich ha considerado como conmoción ontológica en su obra Teología Sistemática, vol. 1 (Salamanca: Sígueme, 2010), 242‐249.
187 Cf. Rahner, Curso Fundamental sobre la fe, 103-104.
188 Juan Luis Ruiz de la Peña, Teología de la Creación (Santander: Sal Terrae, 1998), 127.
189 Pedro Fernández Castelao, “Antropología teológica”, en La lógica de la fe, ed. Ángel Cordovilla, (Madrid: Universidad Pontifica Comillas, 2013), 194.
190 Vid. Capítulo VI sobre la escatología y la consumación de la Creación (pág. 84-94).
191 Gershom Scholem, Conceptos básicos del judaísmo (Madrid: Trotta, 1998), 47-48.
192 Cf. Fernández Castelao, 193.
193 Cf. Gerhard Von Rad, Teología del Antiguo Testamento I (Salamanca: Sígueme, 1969), 26.
194 Cf. Ireneo de Lyon, “Contra las herejías”, IV, 14, 1, en Teología de San Ireneo IV, trad. Antonio Orbe (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1996), 185-189.
195 Cf. Orígenes, Sobre los principios (Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 2015).
196 Cf. Luis Ladaria, Introducción a la antropología teológica (Estella: Verbo Divino, 1993), 44-45.
197 Cf. Wolfhart Pannenberg, Teología Sistemática, vol. 2, (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1996), 1.
198 Paul Tillich, Teología sistemática II, la existencia y Cristo (Salamanca: Sígueme, 2010).
199 Cf. Pannenberg, Teología Sistemática, 54‐55.
200 Cf. Enrique Sanz Giménez-Rico, Ya en el principio: Fundamentos veterotestamentarios de la moral cristiana (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2008), 46.
201 Vid. Capítulo VI, pág. 89-94.
202 Cf. Rahner, Curso Fundamental sobre la fe, 60-62.
203 Ruiz de la Peña, Teología de la Creación, 127.
204 Cf. Ladaria, Introducción a la antropología teológica, 46.
205 Pannenberg, Teología Sistemática, Vol. 2, 21-22.
206 Señalamos que para la doctrina protestante no habrá diferencia entre ambos términos, pues tanto imago como similitudo harían referencia a la justicia originaria de la que gozaba el hombre.
207 Cf. Martín Gelabert Ballester, Jesús, revelación del misterio del hombre: ensayo de antropología teológica (Salamanca: San Esteban, 1997), 45-46.
208 Comisión Teológica Internacional, “Comunión y servicio: la persona humana creada a imagen de Dios, 11”, en Documentos 1969-2014 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2017), 686.
209 Cf. Gerhard von Rad, El libro del Génesis (Salamanca: Sígueme, 1982), 92.
210 Cf. Juan Luis Ruiz de la Peña, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental (Santander: Sal Terrae, 1988), 20-25.
211 Cf. Ibíd., 78.
212 Cf. Luis Ladaria, Antropología teológica (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1983), 87-88.
213 Cf. Ruiz de la Peña, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, 79.
214 Sobre el pecado vid. también capítulo V, pág. 78-79.
215 Cf. Sanz Giménez-Rico, 116.
216 Cf. Agustín de Hipona, “Confesiones”, libro VII, cap. XII, en Obras completas de San Agustín II (Biblioteca de Autores Cristianos: Madrid, 1946), 583-584.
217 Cf. Gisbert Greshake, ¿Por qué el Dios del amor permite que suframos? (Salamanca: Sígueme, 2008), 54.
218 Cf. Pannenberg, Teología Sistemática, Vol. 2, 183.
219 Adolphe Gesché, El mal (Salamanca: Sígueme, 2010), 86-87.
220 Cf. José Ignacio González Faus, Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre (Santander: Sal Terrae, 1987), 72-77.
221 Vid. Capítulo V, pág. 76-77.
222 Cf. Rahner, Curso Fundamental sobre la fe, 134.
223 Wolfhart Pannenberg, Antropología en perspectiva teológica (Salamanca: Sígueme, 1993), 118.
224 Cf. Juan Luis Ruiz de la Peña, El don de Dios. Antropología teológica especial (Santander: Sal Terrae, 1991), 47-108.
225 Cf. González Faus, 229-230.
226 Cf. Marciano Vidal, Pecado, en Conceptos fundamentales del cristianismo, ed. Casiano Floristán y Juan José Tamayo (Madrid: Trotta, 1993), 988-989.
227 Cf. Hans Walter Wolff, Antropología del Antiguo Testamento (Salamanca: Sígueme, 2017), 216-217.
228 Cf. Ruiz de la Peña, El don de Dios. Antropología teológica especial, 80.
229 Cf. Ibíd., 128-131.
230 DH 222-224.
231 DH 371-372.
232 Cf. Ruiz de la Peña, El don de Dios. Antropología teológica especial, 138-140.
233 Cf. Ibíd., 146-153.
234 Cf. DH 1510-1515.
235 Cf. Ruiz De La Peña, El don de Dios. Antropología teológica especial, 157-158.
236 Cf. Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 144-145.
237 Cf. Karl Rahner, “Consideraciones teológicas sobre el monogenismo” en Escritos de Teología I (Madrid: Taurus, 1967), 307.
238 Cf. Pannenberg, Antropología en perspectiva teológica, 131-133.
239 Sobre el comportamiento ético cristiano, vid. Capítulo V, pág. 72-77.
240 Cf. Marciano Vidal, Moral fundamental. Moral de actitudes I (Madrid: Perpetuo Socorro, 1990), 676- 677.
241 Cf. José Román Flecha, Teología moral fundamental (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001),163-164.
242 Cf. Andrés Torres Queiruga, Creo en Dios Padre. El Dios de Jesús como afirmación plena del hombre (Santander: Sal Terrae, 1986), 140.
243 Sobre el llamado dinamismo virtuoso, vid. Capítulo VI, pág. 87-88.
244 Ruiz De La Peña, El don de Dios. Antropología teológica especial, 316.
245 Agustín de Hipona, Sermón 169, 13, en Obras Completas de San Agustín XXIII (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1983), 660-661.
246 Cf. Luis Ladaria, Teología del pecado original y de la gracia (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1997), 268.
247 Gelabert Ballester, 230.
248 Cf. Ladaria, Teología del pecado original y de la gracia, 186-189.
249 Ibíd., 193.
250 Véase: Joseph A. Fitzmyer, “Teología de San Pablo”, en Comentario bíblico “San Jerónimo”, Tomo V, ed. Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, y R. E. Murphy (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1986), 805- 807.
251 Paul Tillich, Pensamiento cristiano y cultura en occidente. De los orígenes a la Reforma (Buenos Aires: La Aurora, 1976), 245.
252 Cf. Ruiz de La Peña, El don de Dios. Antropología teológica fundamental, 248-251.
253 Cf. Ibíd., 280.
254 Agustín de Hipona, “De natura et gratia”, en Obras de San Agustín VI (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1947).
255 Agustín de Hipona, “Sobre la gracia y el libre albedrío”, en Obras de San Agustín IV, cap. 5, 12 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1947), 239.
256 Cf. Theodor Schneider, Manual de Teología dogmática (Barcelona: Herder, 2005), 654.
257 Cf. Ladaria, Teología del pecado original y de la gracia, 200-206.
258 En la declaración conjunta de 1999 entre católicos y luteranos, se afirma finalmente que ambas confesiones mantienen la misma doctrina sobre la justificación, aunque con diferencias teológicas a la hora de explicarla, por lo que no son motivo de excomunión entre ambas iglesias.
259 En la bula Cum occasione, Inocencio X reafirma la postura de la fe de la Iglesia de que Cristo murió por todos.
260 Cf. Rahner, Curso Fundamental sobre la fe, 136-146.
261 Cf. Ibíd., 133.
262 Cf. Ibíd., 121-125.
263 Cf. Henri de Lubac, El misterio de lo sobrenatural (Madrid: Encuentro, 1991), 272.
264 Cf. Pannenberg, Teología sistemática, Vol. 2, 251-300.
265 Para un desarrollo sobre la actuación de la gracia en el hombre, vid. Capítulo VI, pág. 88-90.
266 Cf. Juan Luis Ruiz de la Peña, Creación, gracia y salvación (Santander: Sal Terrae, 1993), 88.
Carlos Diego Gutiérrez
II. Un Dios redentor
El Dios Uno se ha manifestado como Trinidad para mostrarse a los hombres y darles a conocer su voluntad amorosa y redentora [62]. Así pues, «la revelación y manifestación de Dios en la historia no es revelación de verdades ajenas o diferentes al ser de Dios, sino la historia de su autorevelación y autocomunicación» [63]; es decir, Dios se revela en la economía de la salvación y se da tal y como Él es en la vida divina, de tal forma que la Trinidad económica es la Trinidad inmanente y viceversa [64]. Por tanto, el misterio trinitario tiene un componente soteriológico, relevante para el ser humano, principal destinatario de esta salvación ofrecida por Dios. Por ello, es posible hablar de una trinidad salvífica, pues Dios se manifiesta en la economía de la salvación libre y graciosamente, sin que se agote su revelación en la historia [65].
Dios, desde la creación, ha decidido revelarse y autocomunicarse, a través de su Palabra, llegando a su culmen en la encarnación del Hijo, comunicándose plenamente y manifestando su voluntad redentora para con la humanidad. Así, el centro del misterio es Cristo, muerto y resucitado por la salvación de los hombres, verdadero Dios, junto al Padre, que lo envía a cumplir el misterio de su voluntad, y al Espíritu Santo que da a conocer el misterio en los corazones de los hombres [66]. Por consiguiente, el misterio es Dios y su plan de salvación mediante el acontecimiento redentor de Jesucristo, el Hijo. Afirmamos, pues, la centralidad de la segunda persona en la reflexión sobre el misterio de Dios, así como la conveniencia de comenzar nuestra reflexión sobre el Dios Uno y Trino, desde el tratado sobre Jesús de Nazaret, Hijo de Dios y Redentor de los hombres, revelador de la Trinidad. Al fin y al cabo, si tenemos acceso a Dios y conocimiento de Él es gracias a que Él mismo, con el envío de su Hijo, ha decidido formar parte de la historia para revelarse definitivamente (cf. Jn 1, 18). Así pues, en virtud que la Palabra de Dios se hizo carne, los hombres han sido capaces de comprender el misterio insondable de la Trinidad Inmanente en su despliegue económico: es gracias a Jesucristo que la humanidad ha logrado conocer el rostro de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
II.I. El Hijo redentor
Toda la vida de Jesucristo estará orientada a este fin: dar a conocer a los hombres a Dios y su plan de salvación. Mediante su predicación (en hechos y palabras) y sus acontecimientos pascuales (su muerte y resurrección), el ser humano ha recibido una revelación plena y definitiva no sólo de la vida intratrinitaria de Dios, sino también de su inserción en la historia de la humanidad. Desde ella, la reflexión teológica y la tradición comenzarán un largo camino de afianzamiento y confirmación de cuanto fue expresado por Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el Hijo del Padre, el Señor, el Redentor del género humano. Toda esta reflexión irá igualmente orientada a la repercusión que toda su persona tiene sobre los hombres, de tal manera que Jesucristo se convierte en modelo prototípico de toda la humanidad y anticipo escatológico de cuanto Dios ha prometido a los hombres desde el inicio de los tiempos.
El mensaje redentor de Jesús de Nazaret
El Reino de Dios fue el tema central de la predicación de Jesús (cf. Mc 1, 14-15), el eje primordial y articulador tanto de su mensaje como de su actuación, y, en definitiva, de su pretensión [67]. «Jesús concentra las múltiples esperanzas de la salvación en una sola, en la participación en el Reino de Dios» [68]. Así pues, es necesario atender a la praxis de Jesús de Nazaret durante su vida terrena, con vistas a su muerte redentora y su resurrección.
Comenzaremos constatando que, en el Antiguo Testamento, no es frecuente esta expresión (אדני מלכות); lo encontramos tal cual en Sb 10, 10 (Βασιλεία τοῦ Θεοῦ), con una gran impronta escatológica, si bien también hallamos referencias a él en otros textos, especialmente proféticos: Ex 15, 18; 1S 8, 7; Is 24, 23; Ez 20, 33; Sal 47, 9… Por tanto, aunque no se trate de un tema central veterotestamentario, muchos de sus temas pueden conectarse con la soberanía y el reinado de Yahveh. De ello se sirvió Jesús como caldo de cultivo para elaborar la misión y proclamación de éste en continuidad con la esperanza escatológica, basada en la congregación del pueblo por parte de Yahveh. Por consiguiente, Jesús predicó, desde la alegría y el optimismo de la salvación, un Reino, que se muestra a la vez futuro y presente (cf. Mc 1, 15), identificado con su persona y con la gracia y la bondad de un mensaje de redención.
A) Redención en palabras y hechos
Jesús es el mensajero del Reino y el revelador de su contenido: la salvación de los hombres por la conversión [69]. Por tanto, el Reino es una metáfora para expresar a Dios en su obrar y comunicarse con la humanidad, cuya base hermenéutica es Cristo como cumplidor de las promesas y esperanzas de Israel [70]. Si bien no es hasta su resurrección cuando su mensaje adquiere sentido y legitimación [71], podemos hablar de una cristología implícita [72] en su actuación como revelador y salvador escatológico enviado por Dios; al fin y al cabo «la soteriología va implícita en sus actos» [73]. Así pues, es a través de sus palabras y hechos como se nos revela la voluntad redentora de Dios por el Hijo (cf. DV 17).
Entre las palabras de Jesús podemos encontrar, principalmente, su oración, especialmente el Padrenuestro (cf. Mt 6, 9-13; Lc 11, 1-4), que expresa una visión futura escatológica, así como la inminente venida del Reino de Dios («Venga a nosotros tu reino»), vinculada estrechamente a la intimidad paternal con Dios (Abbá) [74]. De igual modo hablamos de las Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 3-11; Lc 6, 20-23), también unidas inseparablemente a la venida del Reino y al carácter misericordioso de Dios en su opción por los pobres y afligidos: Dios llegará en el día escatológico y actuará para restituir la justicia y el amor. Por su parte, las parábolas expresan con metáforas cómo será el Reino, cuya instauración ya ha comenzado, y el cual está desarrollándose hasta su manifestación definitiva [75].
Con respecto al modo de actuar de Jesús, podemos destacar, en primer lugar, sus milagros, como presentación de la irrupción del Reino de Dios asociada a su ministerio. Jesús es, el «realizador escatológico» (Peterson), ya que por sus obras tienen lugar los acontecimientos propios de los tiempos futuros y definitivos; dentro de ellos, los exorcismos y las curaciones dan cuenta del poder de Jesús y su autoridad sobre el mal [76], son, manifestación de la llegada del Reino que trae la liberación y la redención a los oprimidos, signos proféticos que muestran el poder de Dios [77], su presencia escatológica, prometida y esperada, que ya ha comenzado y empieza a darse en el presente, siendo Jesús el portador de esta Buena Noticia de redención. En segundo término, destaca su cercanía con los pecadores y marginados, con quienes comparte la mesa como signo de la participación de éstos en el banquete escatológico del Reino de Dios [78], que hace posible unas relaciones humanas alternativas de liberación a través de la justicia, la paz, la fraternidad y la solidaridad. En tercer lugar, mediante la llamada a los discípulos [79], Jesús se rodea de un grupo de seguidores que, más adelante, continuarán su labor; de entre ellos, elegirá un grupo de Doce como representación del Israel escatológico y renovado, manifestando así la voluntad de Dios de congregar definitiva y escatológicamente a su Pueblo [80]. Por último, Jesús trae consigo una ruptura de las tradiciones judías, que expresa una libertad y autoridad frente a las instituciones y grupos sociales de su época (Shabbat, Torah, templo, etc.) para anunciar la llegada de los tiempos mesiánicos.
Por consiguiente, su modo de obrar, como sus palabras, reflejan la autoridad de Jesús y su misión, así como su autoconciencia de saberse actuando en el puesto de Dios.
Todo ello manifiesta una identidad en la acción salvífica entre Dios y Jesús, que alcanzará su culmen en el Misterio Pascual mediante los acontecimientos redentores de su muerte y resurrección.
B) Su muerte redentora
Jesús de Nazaret se identifica con una figura mesiánica y proclama el acontecimiento de la llegada del Reino mesiánico a través de su persona, siendo a su vez figura escatológica: en Él acontece la salvación prometida por Dios por su muerte [81].
Para entender correctamente la muerte de Jesús, debemos tener en cuenta la perspectiva de su entrega, resultante de las libertades de los hombres, del mismo Jesús y del propio Dios [82]. Así pues, tanto el sistema político de su época, como el religioso, se sintieron amenazados por Él y su mensaje; la traición de Judas, la condena del pueblo, etc., son ejemplos en los que encontramos el sentido de esta entrega por parte de los hombres. A su vez, Jesús se entrega a sí mismo, pues, consciente de su muerte, la previó, la comprendió y, por consiguiente, fue libre ante ella para realizarla. Por último, podemos afirmar que el Padre entrega al Hijo y, por tanto, Él mismo se entrega con Él. El Padre se ofrece a sí mismo mediante el Hijo, implicándose, desde el don gratuito y el amor: «Das Kreuz des Sohnes ist Offenbarung der Liebe des Vaters (Rm 8, 32) und die blutige Ausschüttung dieser Liebe vollendet sich innerlich durch die Ausschüttung des gemeinsamen Geistes in die Herzen der Menschen (Rm 5, 5)» [83].
Centrándonos en la condena religiosa y política, vemos que en ésta intervienen primordialmente dos factores: su pretensión mesiánica y su crítica al templo [84]. En la primera (cf. Mc 14, 61; Mc 15, 17-20; Mc 15, 26…), Jesús es presentado a las autoridades romanas como un peligro político para los intereses del Imperio, ante la incapacidad legislativa judía de condenarlo a muerte. En la segunda, (cf. Mc 13, 1-2; Lc 21, 5-6), se deduce un disentimiento teológico: se rechaza la imagen de Dios que presenta su concepción escatológica y el puesto que éste ocupa en ella. Por todo ello, Jesús se sometió a una muerte propia de criminales sin derechos y de malditos (cf. Dt 21, 22-23). No obstante, la cruz es, precisamente, el lugar primordial donde acontece la redención de la humanidad, pues «la significación salvífica de Jesús experimenta en su muerte su claridad y definitividad» [85], al asumir esta última dimensión del hombre para su salvación. Por tanto, su muerte representa el último servicio al Reino de Dios [86] y supone la superación de nuestra muerte, y la redención de nuestros pecados.
Por su parte, Jesús aceptó esta condena voluntariamente como forma necesaria para garantizar la libertad del Hijo, pues, sin esta conciencia, la redención hubiera acontecido sin que él lo supiera [87]. Así pues, su muerte fue consecuencia de su modo de vida; Jesús tuvo que ser consciente muy pronto de que su fracaso era esperable en cuanto que su mensaje, fruto de su actitud pro-existente, chocaba con la mayoría de los grupos judíos contemporáneos [88]. Por tanto, no se puede entender su muerte como algo predeterminado, ni necesariamente consecuente a la Encarnación, sino que es efecto de su vida proexistente y su fidelidad al Reino.
Ahora bien, Jesús, consciente de la proximidad de su muerte, le da un sentido y una interpretación durante la Última Cena mediante palabras y gestos [89]. Así, ésta supone una condensación e interpretación de su vida y muerte expiatoria y redentora por nosotros, nuestros pecados y nuestra salvación [90].
En lo relativo a los gestos, Jesús toma el pan, que parte y entrega, identificándolo con su propia persona en su totalidad como su cuerpo. En la mentalidad judía, se entiende por cuerpo (בשר) la totalidad de la persona; de este modo, Jesús confirma que su persona se va a entregar conscientemente en favor de los hombres. A su vez, Jesús toma el vino, su sangre, dada y derramada, la cual es la vida, también para la concepción judía. Por tanto, beber de ella expresa comunión y participación en su vida, desde la unidad fraterna y el compromiso de unir su destino al de su Señor [91]. Con respecto a sus palabras, éstas manifiestan especialmente los destinatarios de esta acción salvífica y expiatoria de Jesús. Así pues, la redención de Jesús, hecha efectiva por su muerte, asumida libremente, se realiza en favor de [92] toda la humanidad, por todos los hombres: Jesús se entrega «por muchos», es decir, por la totalidad de Israel (cf. Is 52, 13-Is 53, 12), y «por vosotros», o sea, los presentes en la Última cena, los Doce, como símbolo del Israel renovado. Por consiguiente, la salvación de Jesús es una oferta de amor universal que a todos afecta, una Nueva Alianza [93] que se forjará con su muerte redentora e intercesora, mediante su entrega salvífica y expiatoria para el perdón de los pecados de una vez para siempre (cf. Hb 10, 12) [94].
C) La Resurrección, garante de la redención
La resurrección supone la ratificación de Jesús y todo su mensaje y pretensión [95]: el crucificado ha sido levantado de entre los muertos (ἀνίστημι/ἐγείρω) por obra del Padre. Así, la muerte y resurrección de Jesús están en intrínseca unidad: Cristo muere hacia la resurrección y ésta significa la permanencia salvífica de la única vida de Jesús, que precisamente por la muerte libre y obediente logró este permanente carácter definitivo de su vida [96].
El Resucitado es primicia (1Co 15, 20) y primogénito de entre los muertos (Rm 8, 29) [97], con Él se inicia una novedad radical que culmina con Él (resurrección universal), aunque no se ve finalizada con Él, pues, si bien es iniciador de la fe, también es consumador de ésta (Hb 12, 2), pues Él es el alfa y la omega (Ap 1, 8), todo ha sido creado en Él y para Él (Col 1, 1-20), llegando a ser el gran recapitulador de la historia (Ef 1, 10). Por ello, la resurrección da comienzo a un nuevo tiempo escatológico para los hombres, de tal manera que los cristianos se incorporan a la fe, a este modo de vida y relación íntima con Dios, gracias al resucitado, participando así de su filiación, de su Espíritu, de su vida. Desde ahora, para los cristianos la verdadera predicación es la confesión de fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por este motivo, a partir de la resurrección cobran nuevo sentido todos los títulos de majestad que se empiezan a predicar del resucitado para indicar la divinidad de Jesús, a la par que su soberanía escatológica sobre toda la historia: «Sin la resurrección, el cristianismo sería un noble moralismo, no la Buena Nueva para los hombres; Jesús sería uno de los más grandes genios de la humanidad y no “El Señor”» [98]. Gracias a la resurrección se concluye el proceso de revelación de Dios al ser humano; es decir, sólo desde el resucitado se revela definitivamente quién es Dios, el Dios uno y trino [99], por ello «en Jesús tenemos la revelación del misterio de Dios cuando contemplamos la gloria que le corresponde como unigénito del Padre» [100].
A la hora de hablar de la resurrección, son especialmente relevantes los testimonios del Nuevo Testamento [101]. Entre ellos, encontramos confesiones de fe, consideradas como los relatos más antiguos de la resurrección y que consisten, primordialmente, en fórmulas bautismales. Éstos afirman la resurrección de Jesús como una realidad que se transmite por el testimonio creyente, proclamando que el resucitado, cuya humanidad pasa a morar junto a Dios, sigue presente y actuando. A su vez encontramos himnos que expresan el kerigma cristiano a raíz de la resurrección de Jesucristo (por ejemplo, 1Co 15, 3-8). En ellos se recoge la transmisión apostólica, las apariciones, etc., así como que, con la resurrección de Jesucristo, comienza un nuevo tiempo escatológico [102], porque la resurrección, esperada para el final de los tiempos ya ha acontecido en Jesús tras vencer a la muerte. Ahora bien, siendo de por sí un hecho escatológico, perteneciente al futuro último, actúa, sin embargo, en la historia [103]: Por medio del Misterio Pascual de Jesús también ha muerto y resucitado la humanidad entera, lo que conlleva la redención definitiva del género humano y su salvación en Cristo [104].
Asimismo, gozan de especial importancia las narraciones sobre la resurrección que encontramos de modo singular en los Evangelios. Se trata de relatos post-pascuales, surgidos a partir de una reflexión más profunda teologizada, entre los que destacan los testimonios escritos del sepulcro vacío y las apariciones del resucitado [105]. El primero se trata de una tradición que remarca la historicidad de la muerte y sepultura de Jesús como apoyo a nuestra fe. Por su parte, las apariciones constituyen un elemento central de la experiencia de la resurrección y la fe que de ella se deriva, son la vivencia pascual de los discípulos, tras las cuales los discípulos se atreverán a creer y confesar su resurrección [106]. Tienen un carácter revelador, a modo de teofanía veterotestamentaria, en las que es importante la fe de aquellos ante quienes se aparece, pues el resucitado se hace visible ante sus ojos.
Dios se hace presente en Jesús resucitado y exaltado [107], se revela en su realidad humana, pero de forma espiritualizada (habitada y configurada por el Espíritu de Dios); es decir, hablamos de una corporalidad semejante a la nuestra, pero a la vez distinta, de forma que guarda y muestra la identidad del Crucificado en el Resucitado (cf. Jn 20, 20- 27). Jesús es el mismo, pero con un cuerpo glorioso (porque habita en la gloria de Dios y la difunde), sentado a la derecha del Padre, participando plenamente de su ser y de su gloria. Por ello, el modo de relacionarse con Jesús resucitado no es físico, sino entrando en comunión íntima con Él [108]. De esta forma, si la muerte de Jesús tuvo un carácter soteriológico y redentor para el género humano, y siendo la resurrección confirmación de todo cuanto llevó a cabo en su vida, la resurrección es el garante que acredita la redención definitiva de Cristo para la humanidad.
La divinidad y la humanidad de Jesucristo para nuestra salvación
Así, en el desarrollo de la confesión de fe cristiana, gozan de especial importancia los llamados títulos cristológicos atribuidos a Jesús como modo de afirmar su divinidad y, por tanto, la efectividad de su obra redentora [109]. La Iglesia primitiva comienza una reflexión sobre la persona de Jesús, tras la experiencia de la resurrección, con el fin de justificar toda su existencia [110]: Él es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. De igual modo, nos ofrecen una confesión de fe postpascual, fruto de una teología llevada a cabo por las primeras comunidades; sin embargo, éstos no abarcan la persona entera de Jesús, por lo que se hace necesario el recurso a multitud de términos complementarios, cada cual centrado en una perspectiva concreta. Jesús nunca los reclamó para sí, sino que surgieron de la conciencia de sus seguidores a raíz de las experiencias postpascuales, en continuidad con la mentalidad del Antiguo Testamento.
Jesús de Nazaret es el Cristo, el ungido por Dios (cf. Lc 4, 16), expresión que remite al Antiguo Testamento, en el que varios personajes (reyes, sacerdotes, profetas) son ungidos (משיה); sin embargo, Jesús entendió su mesianismo de manera totalmente novedosa con respecto a las expectativas del pueblo judío: desde la humildad sufriente. No obstante, tampoco se aparta de los parámetros de comprensión veterotestamentarios: ungido por Dios, hijo de David, congregador de Israel… (cf. Sal 17 y 18). Ahora bien, «Jesús tuvo una conciencia mesiánica, pero sin atribuirse el título de mesías. Después de la Pasión, los discípulos le atribuyeron la dignidad del mesías paciente cuya muerte tuvo una significación soteriológica» [111]. Así pues, en Jesús se da una pretensión mesiánica [112], no de orden político, sino escatológica y salvífica, redentora: murió por nosotros y por nuestros pecados (Rm 9, 6).
Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento este título se enmarca en la familiaridad y cercanía con Yahveh (cf. 2S 7, 14; Sal 2, 7…), a modo de filiación adoptiva; no obstante, para el cristianismo, dicha filiación es ontológica: Jesús es Dios desde siempre. Se trata de un título postpascual que expresa lo característico de la relación filial y divina de Jesús con Dios como Padre [113]: obediencia y fidelidad, para llevar a cabo la salvación como Hijo de Dios, como Dios mismo [114]. La teología primitiva entenderá que Jesús es el Hijo en sentido absoluto, el cual nos hace participar de su relación especial con Dios por filiación adoptiva, en el Espíritu Santo [115], acreditando su mediación en el plan de salvación definitivo de Dios en favor de los hombres [116].
Jesús de Nazaret es el Señor. En el Antiguo Testamento aparece Yahvé como Señor Dios, traducido al griego como Kyrios, de tal manera que el término hace referencia directa a Dios y a Jesús como tal; sin embargo, Jesús no hace uso de él para referirse a sí mismo, salvo en contadas ocasiones, especialmente en relación con la actitud discipular del seguimiento como muestra autoritativa del apostolado (cf. Lc 6, 46; Mt 8, 21; Mt 11, 1…) [117]. Mejor que cualquier otro, el título Señor expresa el hecho de que Cristo ha sido exaltado a la derecha de Dios y que, en su condición divina de glorificado, intercede actualmente por los hombres. Con él, los primeros cristianos proclamaban que no es sólo alguien del pasado de la historia de la salvación, ni un simple objeto de esperanza futura (cf. Marana tha, 1Co 16, 22), sino una realidad del presente, viva y vivificante para la salvación de todos los hombres [118].
De este modo, la Pascua se convierte en el catalizador de la vida de Jesús de Nazaret, confiriéndole autoridad y legitimidad a su obra redentora [119]. A su vez, se constata cómo el Padre es el centro del mensaje de Jesús, que identifica su modo de obrar con el de Dios, siendo el Hijo el verdadero revelador del rostro del Dios y su plan de salvación: «detrás de la autoentrega trinitaria de Dios en la historia de la salvación, una mirada de lejos es capaz de vislumbrar la autoentrega trinitaria intradivina» [120]. Así, estos títulos demuestran la necesidad de formular la identidad última de Jesús, dándose una apertura expresa de la cristología a la fe trinitaria, y la comprensión la singularidad única de Jesús de Nazaret, el Redentor.
La afirmación de la divinidad de Jesucristo a raíz de los acontecimientos pascuales trae consigo una preocupación y reflexión sobre el misterio de su persona: Jesucristo es Dios, pero a la vez hombre nacido de mujer (cf. Ga 4, 4) [121]. Los primeros siglos de vivencia y anuncio del kerigma no están exentos de controversias teológicas [122] para aclarar lo que sería este dilema sobre la convivencia de dos naturalezas en una única persona [123]. La definición de ésta será de capital importancia para salvaguardar la intercesión de Dios en la historia para redimir a los hombres por medio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como dice Gregorio Nacianceno, «lo que no es asumido, no es redimido» (Epist. 101, 87).
En un primer momento, frente a las afirmaciones arrianas, que niegan la divinidad plena de Jesús de Nazaret, el Concilio de Nicea (325 d.C.) defenderá en su símbolo la procedencia del Hijo del Padre, con quien guarda una misma naturaleza, y la preexistencia del Hijo, frente a los grupos adopcionistas, en virtud de su divinidad (DH 125). Ahora bien, la reflexión no pudo quedar en la plena divinidad de Jesucristo, dados especialmente los acontecimientos de su nacimiento, pasión y muerte. Se vio, por tanto, necesario aclarar la condición de Jesús de Nazaret como, a su vez, perfecto hombre, frente a los ataques docetistas y gnósticos, así como ante los partidarios del monofisismo (Apolinar entre ellos) [124]. El Concilio de Constantinopla (381 d.C.), en su símbolo, con la base de Nicea, aclarará al respecto la humanidad completa de Jesús de Nazaret, salvaguardando sus dos naturalezas y superando el peligro de subordinacionismo, a la vez que abre la puerta para la reflexión trinitaria (DH 150) [125]. Los siguientes concilios pondrán su atención en la ontología cristológica respecto de sus consecuencias para la encarnación, la soteriología y la antropología (cf. GS 22).
El concilio de Éfeso (431 d.C.), dadas las controversias entre Nestorio y Cirilo, supone un intento de conciliarismo y una afirmación de la plena unidad de las dos naturalezas (cf. DH 250). Por tanto, la unión no es por amor, ni por asunción, sino en el ser [126]. El Logos toma la carne y deviene dos naturalezas: «porque no nació primeramente un hombre cualquiera y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unida desde el seno materno se sometió a nacimiento carnal» (DH 251). El Concilio de Calcedonia I (451 d.C.), remarca con más insistencia la distinción de las dos naturalezas en la unidad, frente a quienes afirman monofisistamente la absorción o superposición de una por otra (Eutiques), salvaguardando las propiedades que le son de suyo en virtud de la unidad del sujeto y la comunicación de idiomas, «sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación» (DH 302) [127].
Por su parte, el Concilio de Constantinopla II (553 d.C.) ratifica la reflexión teológica interconciliar hasta el momento: la unión no se da en la naturaleza divina, sino en «en-hipóstasis» [128], de tal manera que la hipóstasis divina del Hijo es compuesta (a diferencia de la del Padre y el Espíritu que es simple), cuya separación sólo se puede hacer en el entendimiento. A su vez, afirma la fórmula teopascita: «uno de la Santísima Trinidad ha padecido» (DH 432), de modo que es posible concluir que la redención fue llevada a cabo por el mismo Dios, a través de Cristo en la cruz, para la salvación de los hombres. El Concilio de Constantinopla III (681 d.C.) responderá a nuevas formas de monofisismo, especialmente en lo concerniente a la voluntad [129]. Así pues, basándose en la teología de Máximo el Confesor, concluye que en Cristo se dan dos voluntades: la divina y la humana, que quieren lo mismo. De esta manera salvaguarda la voluntad humana de Jesús y se le da peso a su obediencia redentora: nuestra salvación fue querida humanamente por una persona divina, porque el querer del Salvador, no se contrarió a Dios, pues todo en Él está divinizado (cf. DH 556-559).
Las afirmaciones neotestamentarias, la tradición y la consolidación del dogma cristológico recogen la singularidad de Jesús, el Redentor y Salvador de los hombres [130]. En Jesucristo se da una humanidad nueva y verdadera, que se perfecciona en su devenir histórico, donde, a través de la unción del Espíritu Santo, Jesús toma conciencia de su filiación y misión [131], que ya se inició con la encarnación. Tras la resurrección, la humanidad de Jesús ha quedado glorificada, mostrándonos a los hombres su destino y esclareciendo, así, el misterio del ser humano en su persona (cf. GS 22). Jesucristo, desde su libertad y obediencia [132], abiertas al Padre e impulsadas por el Espíritu, fue semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, venciendo las tentaciones, sin que su voluntad divina anulara la humana, pues es necesaria la voluntad humana libre para que la obra redentora sea meritoria. Así, Jesucristo se convierte en piedra angular de toda la historia de la salvación, y su obra redentora nos abre directamente al misterio del Dios trinitario como revelación del Padre y del Espíritu Santo [133].
II.II. Dios Uno, Trino y Redentor
Como afirma Hans Urs von Balthasar, «no existe otro acceso al misterio trinitario que el de la revelación en Jesucristo y en el Espíritu Santo, y ninguna afirmación sobre la Trinidad inmanente se puede alejar ni siquiera un ápice de la base de las afirmaciones neotestamentarias, si no quiere caer en el vacío de las frases abstractas e irrelevantes desde el punto de vista histórico-salvífico» [134]. Dado que no hallamos textos en la Sagrada Escritura que nos expresen clara y explícitamente el misterio de la trinidad, es preciso atender a la revelación manifestada en ellos para desarrollar la revelación del Hijo con respecto a las otras dos personas, ya que «a Dios nadie lo ha visto, es el Hijo, Palabra Encarnada, quien lo ha revelado» (Jn 1, 18).
La revelación del Hijo es «intrínsecamente trinitaria en su contenido, movimiento y estructura» [135], por eso Jesucristo nos revela por completo a Dios, pues «la historia personal de Jesús es la transposición, a nivel humano, de la vida interpersonal del Dios Uno y Trino» [136]. Por consiguiente, nos situamos en la Trinidad Económica como punto de partida para llegar a la Trinidad Inmanente, pues: «sólo puede ser revelador absoluto de Dios quien con él comparte ser, conocimiento y voluntad. Sólo puede ser Salvador absoluto quien comparte la vida con Dios, porque la salvación es Dios y no otra cosa» [137].
Dios revela su redención en la Sagrada Escritura
La revelación del Dios cristiano comienza ya en el Antiguo Testamento [138]. A Israel, Dios se ha revelado como su único Señor (cf. Dt 6, 4-6), Yahvéh, el cual confiere al pueblo identidad frente a otras naciones, subrayando su presencia en medio de ellos y la continuidad con sus antepasados y sus promesas. Es el Dios que crea (ברא), promete (בטח), libera )ישע), ordena (צוה), y guía (נחה), él es el terrible (נורא), el poderoso (עזוז), rey (מלך), padre (אב), madre (אם), misericordioso (חסד רב)... pero, sobre todo, es el Dios que salva, que redime (גאל) [139] (cf. Ex 15, 13; Ex 20, 20-3). La concepción de la paternidad de Dios por parte de Israel se centra más en una perspectiva soteriológica de elección y liberación/redención divina (cf. Ex 20, 2-3; Dt 4, 7-8; Dt 5, 6-7), desde la autoridad y la bondad que le son propias a Yahveh [140]. Así pues, Yahveh manifiesta y revela su nombre (a sí mismo) progresiva y paulatinamente en la acción salvífica por su pueblo, alcanzando su plenitud en el envío del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta entonces, como preparación, y en vistas a la salvación, Dios se ha servido de diferentes mediaciones. En primer lugar, por la Palabra de Dios, creadora, eficaz, perdurable, performativa..., Dios mismo se hace presente y anuncia su voluntad a su pueblo: es palabra de salvación para Israel [141], su intervención en la historia. En segundo, la Sabiduría se concreta en el conocimiento de Dios para comprender y llevar a cabo su voluntad. Por último, el Espíritu es la fuerza de vida, el poder de Dios, presente en el ser humano y en la historia de la humanidad. Por tanto, en la revelación que Dios hace de sí mismo a Israel, se conjugan su transcendencia, mostrándose siempre superior, inalcanzable e inefable, y su imnanencia en la historia, insertándose en ella y comprometiéndose en favor de los hombres y su salvación.
Por su parte, el Nuevo Testamento recogerá y mantendrá ambas concepciones, pues mantendrá firmemente la fe monoteísta de Israel, en la que Dios sigue siendo el único, y el Hijo participa de este misterio, siendo el Espíritu Santo el envidado desde el Padre por Jesús Resucitado [142]. No obstante, comenzará una nueva comprensión de la total trascendencia de Dios, y de su total inmanencia con los hombres, a partir de la encarnación. El conjunto de la vida de Cristo, recogida en el Nuevo Testamento, nos ofrece una novedad radical en la forma de entender a este Dios, ya que toda la persona de Cristo es reveladora del misterio de Dios y el misterio del ser humano (cf. GS 22). Así pues, la revelación del Dios trinitario en el Nuevo Testamento muestra que ésta se lleva a cabo a través de la economía salvífica, presente en el Antiguo Testamento pues «el AT prepara y anuncia proféticamente la venida de Cristo, así como Cristo culmina y lleva a su consumación la revelación que se inició en el AT» (DV 3).
A) Redención por voluntad del Padre
El Hijo nos revela al Padre. Jesús establece una relación con Dios, Yahveh, que se manifiesta en su mensaje. Vivió una inmediatez divina, un sentimiento de fraternidad y confianza en Dios, con una naturalidad expresada con el término Abbá, expresión que denota, pues, esta clara transcendencia, pero, más aun, una absoluta inmanencia con él. En este sentido encontramos cierta continuidad con el Antiguo Testamento, dado que Jesús de Nazaret era judío y, por tanto, no se puede desligar su humanidad de este modo de piedad, expresión, comprensión de Dios, etc., el cual no es otro que el Dios de Israel, el Dios de los Padres (cf. Mt 22, 36-40); sin embargo, lo novedoso del cristianismo no se encuentra tanto en la utilización del vocablo Abbá (o Padre [143]), sino en su significación, función y trasfondo para la comprensión de Dios, es decir, para la revelación de la relación con Dios, la cual nos dice no qué es Dios, sino quién es Dios tal cual nos lo ha revelado Jesucristo.
Jesús habla de Dios como Abbá. Para algunos autores, como J. Jeremías, es uno de los rasgos decisivos y propios que mejor dan a entender su autoconciencia de filiación y su identidad [144]. Algunos autores, como Schlosser, contradirán esta teoría, presentando las siguientes connotaciones para entender la paternidad de Dios: obediencia, inmediatez y cercanía familiar, sin que ello suponga un uso problemático por parte de Jesús. Por consiguiente, «la inmediatez es también una de las características de esta relación que afirman esta filiación de manera única» [145], dando un indicio de la conciencia de Jesús sobre su proximidad única a Dios en el plano existencial [146]. Al fin y al cabo, la intimidad con la que Jesús se dirige a Dios con la palabra Abbá, es lo más característico de su relación con Él [147].
A su vez, para mejor comprender al Padre revelado en Jesús de Nazaret, es necesario atender a los hechos y palabras que éste llevó a cabo y pronunció, pues tanto unos como otros dan cuenta de sí recíprocamente, a la vez que proclaman el Reino de Dios, inseparable, por su parte, del término Abbá, ofreciendo, así, una conjunción vertical y horizontal de la vida proexistente de Jesús. Así pues, nos podemos fijar en las parábolas, las cuales muestran el rostro del Padre, la justificación del obrar y ser de Dios, infinitamente bondadoso y misericordioso, que ofrece salvación a quienes se dirigen a él; los dichos, los cuales revelan la actitud de Dios que acoge y busca a los pecadores, siendo revelación de Dios y Cristo; y los hechos, que hacen presente y eficaz la salvación de Dios y el inicio de una nueva creación redimida. Todos ellos nos dicen quién es Dios a la luz del estilo de vida de Jesús [148]. Así pues, Cristo es la clave y el mediador del misterio de Amor, la puerta para acceder al Padre, de manera que nosotros, en Cristo, a través del Espíritu, bendigamos al Padre (cf. Ef 1, 3-14).
B) El Espíritu redentor
El Hijo nos revela al Espíritu Santo; gracias a Él se revela la estructura trinitaria de Dios en el Nuevo Testamento. Con Él se establece una relación de dependencia como la fuerza e impulso para el ejercicio de su misión, y como aliento y don del Resucitado a los discípulos. «El Espíritu forja la entraña de Jesús y lo acompaña en su misión. El don del Espíritu a Jesús es permanente y constituyente. Sobre Él viene y permanece (Jn 1, 33)» [149].
El Espíritu Santo tiene una función determinante en la filiación de Jesús con el Padre, pues esta acontece en el Espíritu por propia decisión voluntaria y libre del Padre de convertir a los hombres en hijos de Dios. Jesús de Nazaret ha sido Hijo de Dios por el Espíritu Santo; es el ungido por el Espíritu (cf. Lc 4, 16), que le dota de identidad y autoridad para desempeñar su misión. De ahí que, siguiendo el testimonio sinóptico, Jesús es portador del Espíritu, es decir, desde una cristología pneumatológica, ha descendido sobre Él y le mueve a cumplir con el plan de redención para los hombres. Asimismo, desde una pneumatología cristológica, Jesús es el Señor y dador del Espíritu, dado que Él lo posee por su glorificación en virtud de los acontecimientos redentores acaecidos en su Misterio Pascual [150]. Gracias a su relación con el Espíritu, Jesús es fuente de vida y salvación, aliento y don (Jn 20, 22), una nueva creación que se manifiesta en una nueva vida de redención, de participación en la vida del resucitado (cf. 1Co 15, 45). Cristo es, pues, «el hombre del Espíritu, que aparece en la historia ungido y sale de la historia dándonos su espíritu y enviándonos el Espíritu» [151]. Por tanto, el Espíritu es memoria viva de Jesús, el cual actualiza, interioriza, guía hacia la verdad y da testimonio de la redención el mundo. La idea central viene dada por la adopción filial, por la cual el Espíritu nos capacita para escuchar el evangelio de la verdad desde la fe, de manera que nos sepamos destinatarios y receptores de la promesa de salvación de Dios (cf. Ef. 1, 3-14) convirtiéndose en principio constituyente de la Iglesia [152]. Así pues, «el Espíritu actúa en la glorificación del Hijo por el Padre, y del Padre por el Hijo, a la vez que actúa y obra en la transformación del hombre a imagen de Cristo y de la creación en su consumación definitiva» [153].
C) El Misterio Pascual como condensación y culmen de esta revelación
En la muerte y resurrección de Cristo, la relación del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo llega a su plenitud. Por tanto, el Misterio Pascual es el acontecimiento trinitario por el cual se manifiesta plenamente el misterio de Dios como un misterio de comunión trinitaria, el cual abarca y toma en su ser la historia del ser humano, tanto en su debilidad como en su pecado, para llevarlo, por la redención obrada en Cristo, a la salvación prometida por Dios [154].
Desde la Trinidad se contempla el misterio mismo del abajamiento del Hijo, en el cual participan plenamente el Padre y el Espíritu, tanto en la muerte, como en su resurrección, pues, si en la muerte es el Hijo el que por obediencia se entrega al Padre en el Espíritu (cf. Hb 9, 14), en la resurrección es el Padre quien responde a esa obediencia y fidelidad del Hijo, resucitándolo por la fuerza del Espíritu Santo (cf. Rm 1, 3-4) y exaltándolo a su derecha [155]. Por su parte, en la resurrección, está presente, de igual modo, toda la Trinidad: «La resurrección del Hijo muerto se ve como la obra del Padre. Y en estrecha relación con la resurrección está la infusión del Espíritu divino» [156].
Con ello, se hace evidente al hombre el amor intrínseco e incondicional de Dios por la humanidad y su deseo de salvación para toda ella: «la crucifixión, muerte y resurrección constituyen el “sacramento de la salvación humana”», según Tertuliano (Adv. Marc, II, 27). Es en el misterio pascual donde se obra la liberación de toda la creación y llegamos a la plena revelación de la Trinidad [157]; es en él donde llegamos a comprender que la teología trinitaria es un despliegue y desarrollo de la afirmación «Dios es amor» (1Jn 4, 8) [158].
La tradición consolida la revelación trinitaria de la Redención
De igual manera que la revelación del Dios Trino en la historia es progresiva y ha quedado plasmada en la Escritura, así también ha tenido que ser aclarada y concretizada por la reflexión teológica cristiana, con el fin de mantener la fidelidad al monoteísmo desde la manifestación trinitaria en la historia de la salvación. Así pues, desde los primeros siglos se reconoce la unicidad de Dios, presentando unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en los acontecimientos redentores y salvíficos (cf. Mt 28, 19).
De esta manera, los padres apostólicos (Clemente el Romano, Ignacio de Antioquía, la Didajé...), reflexionan especialmente sobre la relación Padre-Hijo, afirmando la preexistencia de Cristo, al que califican como Dios. Por su parte, los padres apologetas (Justino, Taciano, Atenágoras, Teófilo de Alejandría, etc.) comienzan propiamente la reflexión trinitaria, desde la teología del Logos encarnado, dando razón de la verdadera filiación divina de Jesús, explicando su «generación» desde el engendramiento por el Padre, con quien guarda una misma naturaleza espiritual divina. Asimismo, la Teología prenicena (Ireneo, Tertuliano, Orígenes, et al.) estudiará más profundamente la unidad y distinción en Dios, a la vez que se impulsa la teología del Espíritu Santo, consolidando la fe trinitaria inmanente, siempre en vistas a la salvación del hombre. Así, Ireneo ahonda en la historia de la salvación y el valor de ésta en la carne humana, estableciendo una vinculación estrecha entre la Trinidad Económica y la Trinidad Inmanente [159]; Tertuliano afirmará que Padre, Hijo y Espíritu Santo son diversos entre sí, a la vez que inseparables, sin haber entre ellos división, aunque sí distinción (Adv. Prax.); Orígenes manifestará la posición relevante del Padre, que es el único que es Dios en sí, pues sólo Dios Padre es principio, es decir, superior al Hijo y al Espíritu Santo [160].
Con todo, el conjunto de estas reflexiones traerá consigo concepciones erróneas tales como el monarquianismo, modalismo, adopcionismo, subordinacionismo, triteísmo, etc., que harán necesario un Concilio que delimite la ortodoxia. El más reseñable de todos ellos será Arrio [161], quien sostendrá que el Padre es el principio, ἀρχή, el origen único, que excluye toda dualidad (Hijo y Espíritu Santo), por tanto, sólo la primera persona es Dios en sentido pleno. Por tanto, el Hijo sólo existió a partir de ser engendrado; sin embargo, no procede del Padre, sino que es creado de la nada, de modo que no pertenece a la esencia del Padre, sino que es un acto de la voluntad de éste. Cristo, pues, no sería Dios por esencia (origen), sino por participación (divinización en un momento dado).
Debido a esta crisis arriana, amén de otras, el Concilio de Nicea (325 d.C) tuvo que aclarar la doctrina sobre la unidad de Dios desde la revelación trinitaria para afirmar la divinidad plena del Hijo y, consecuentemente, su papel efectivo en la redención del género humano. Para ello, se sirve de un antiguo credo bautismal con el fin de mantenerse fiel a la Escritura y a lo transmitido por la Iglesia [162], sin añadir nada nuevo, sino interpretando lo ya existente [163]. De este modo, desarrolla un símbolo trinitario que reafirma la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo [164]. En cuanto a las dos primeras personas, la referencia al Padre recoge la herencia veterotestamentaria, afirmando que éste es origen y fuente de todo. Con más relevancia aclarará la persona del Hijo, de quien afirma que es el Unigénito (cf. Jn 1, 18), de la misma sustancia/realidad (οὐσία) del Padre, de la cual participa plenamente, siendo Dios como el Padre, de quien procede por generación. Así pues, el Hijo ha sido engendrado por el Padre, no siendo una criatura más, sino que guarda una consubstancialidad (ὁμοούσιος) e identidad. Por ende, sólo porque el Hijo es verdadero Dios, ha sido posible y efectiva su redención dando a los hombres la salvación [165].
Con todo, Nicea deja abiertas un par de cuestiones (divinidad del Espíritu Santo, relación entre las tres personas, la generación eterna...), que traerán consigo nuevas formas de herejías: pneumatómacos, macedonianos, neoarrianos, etc. Éstos, desde lo manifestado en dicho concilio, acabarán por negar la divinidad del Espíritu y del Hijo y, por consiguiente, su participación en la economía de la salvación.
Serán los padres capadocios (Basilio de Cesaréa, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa), quienes darán respuesta a estos posicionamientos heréticos. Por un lado, Basilio de Cesaréa, en sus obras «Contra Eunomio» y «Sobre el Espíritu», comenzará una reflexión sobre el Espíritu Santo, que sentará las bases para el desarrollo ulterior de la teología trinitaria desde la unidad sustancial de las personas. Su reflexión no se apoyará en la consubstancialidad, sino sobre la homotimía (misma adoración, distinguiendo entre procedencias y sucesión cronológica, para acabar afirmando que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, aunque de forma diferente): Padre, de quien todo procede, que crea mediante el Hijo y perfecciona la creación por el Espíritu Santo, remarcando así el papel activo de las tres personas en la economía salvífica. Por otro, Gregorio Nacianceno, en sus cinco discursos teológicos, será el primero en recoger la expresión «procesión» (ekporeumenon) del Espíritu Santo basándose en Jn 15, 26, para indicar su origen, poniendo así el acento soteriológico desde la cristología y la pneumatología. Por último, Gregorio de Nisa [166], continua su reflexión sobre la unidad de la esencia y el ser increado con orden intradivino, de tal forma que, continúa subrayando, sin subordinaciones, la plena divinidad del Hijo y el Espíritu.
Aun así, dadas las controversias suscitadas, se vio precisa la convocatoria del Concilio de Constantinopla I (381 d.C.), el cual supone una aclaración de las dos primeras personas, pero, especialmente, un desarrollo del artículo sobre el Espíritu Santo (Cf. DH 150); en él se confiere al Espíritu Santo un carácter personal, afirmando su señorío [167] y su carácter santificador y vivificador, así como su procedencia del Padre por «ekporeuesis». De igual manera se dice que es co-adorado y conglorificado con las otras dos personas (estando la homotimía en sinonimia con el homoousios niceno). Así pues, el Espíritu es don del Padre y el Hijo, Dios junto a ellos, y, por tanto, agente efectivo de la salvación de los hombres.
En conclusión, todas estas reflexiones y determinaciones de los primeros siglos guardan una especial relevancia vital pues la salvación del hombre sólo puede garantizarse desde la confesión de fe en el Dios Uno y Trino. De esta forma, se muestra la conexión entre Trinidad y soteoriología, y su relevancia para la vida de los seres humanos.
La vida interna de Dios por la redención
Tras la consolidación y aclaración de la realidad del misterio de Dios revelado en la economía de la salvación, comienza en la reflexión teológica un intento de comprender mejor la realidad inmanente de éste, tanto por deseo de búsqueda de la verdad, como por dar razón de la fe (cf. 1P 3, 15). De este modo, se pretende justificar la pretensión de verdad salvífica para los hombres desde la vida interna divina, partiendo del hecho de que el acceso al misterio de Dios y su redención sólo es posible a través de la economía de la salvación.
Para ello, en primer lugar, hay que afirmar que Dios es capaz de salir de sí (como muestran la creación y la encarnación) y de enviar [168]. Por este motivo, podemos hablar de la categoría de misión como categoría trinitaria y fundamento por el cual se presupone un origen (el Padre) y un fin (el Hijo y el Espíritu en la historia). En este origen común se basa la unidad de ambas misiones: el Hijo es enviado del Padre (Ga 4, 4; Jn 3, 17; Jn 5, 23) y el Espíritu es enviado del Padre (Ga 4, 6; Jn 14, 26) y por el Hijo de parte del Padre (Lc 4, 29; Jn 15, 26). Aunque relacionadas, sendas misiones son distintas, pues presentan dos formas diferentes de aparecer: la primera, de modo visible (por la encarnación), exterior, histórica...; la segunda, de manera inmanente, conformando e inhabitando a la persona, y trascendente, manifestada en la comunión de la presencia de Dios en la historia. Ambas son inseparables pues forman parte del único proyecto salvífico de Dios: la voluntad redentora del Padre.
A su vez, de estas dos misiones, se deducen dos procesiones en su ser más íntimo [169]. Así pues, en la relación personal que Jesús instaura con Dios y en su misión temporal, se revela la relación eterna del Hijo con el Padre y con el Espíritu: el Padre es origen y fuente de la historia de la salvación y, por consiguiente, de las otras dos personas y su divinidad, pues la esencia unitaria de Dios es el amor. A raíz de esto, podemos hablar de una procesión ad extra (la creación) [170] y una procesión ad intra para referirse al movimiento interno de Dios. Éste no necesita de la procesión ad extra para su plenitud, pues la completitud de su existencia es su vida ad intra, la cual puede comunicar con absoluta gratuidad y libertad desde el amor interpersonal [171]. Es decir, el Padre es el origen del amor intradivino (donación), es amor que se da; el Hijo es el amor que recibe y a la vez da y entrega (donación y recepción); el Espíritu Santo es el puro amor que sólo recibe (recepción). En virtud de esta donación y recepción gratuita, afirmamos la voluntad salvífica del Padre por pura gratuidad desde la entrega redentora del Hijo y la donación del Espíritu a la humanidad [172].
Por su parte, las procesiones dan lugar a la reflexión sobre las relaciones divinas [173]. Así pues, podemos hablar de paternidad (relación del Padre con el Hijo), filiación (del Hijo con el Padre), de espiración activa (del Padre y el Hijo) y espiración pasiva (del Espíritu con el Padre y el Hijo). De estas cuatro, sólo tres son, en Dios, relaciones distintas entre sí: la paternidad, la filiación y la espiración pasiva. Por ello, las diferencias en Dios no se dan en el ámbito de la sustancia, sino en el de las relaciones:
«En Dios nada se afirma según el accidente, porque nada hay mudable en Él; no obstante, no todo cuanto hay en Él se anuncia y se dice según la sustancia, se habla a veces de Dios según la relación» [174]. Las relaciones son, pues, la esencia misma de Dios, Dios es relación, su esencia es la relación, lo que significa que Él es amor y comunicación, por eso se comunica y ama para llevar a cabo su plan salvífico para el género humano.
Las tres relaciones opuestas entre sí nos conducen hacia la reflexión sobre las personas. Se trata de un término introducido por Tertuliano (Adv. Prax.), para designar lo plural y distinto en el ser mismo de Dios, con varios intentos de definición en la historia: «sustancia individual de naturaleza racional» (Boecio, Contra Eutychen et Nestorium 3), «existencia incomunicable de naturaleza intelectual» (Ricardo de San Víctor, De Trinitate, IV, 21) o «la persona divina significa la relación en cuanto subsistente» (cf. STh 1, 29, 4) [175]. Desde la época moderna, dadas las connotaciones sociales y psicológicas que adquiere el término, surgen diferentes propuestas para hablar de la persona divina: relación (Gunton), reciprocidad (Pannenberg, Greshake), donación (Balthasar, Ladaria) y comunión (Zizioulas). Actualmente podemos decir que persona sería un ser autónomo, dialógico, relacional, dependiente de las otras dos personas en un «serse dándose» [176]. Lo que Dios vive en su vida interna acaba manifestándose en la economía de la salvación: creación, redención, amor. Así pues, no podemos dejar de lado que los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen su origen en la experiencia histórico-salvífica con Dios y pasan a ser nombres de la Trinidad económica [177]
Con todo, el conjunto de las categorías descritas podría resumirse con el término englobante «perijóresis»: la «presencia mutua permanente de inhabitación recíproca entre las personas divinas» [178]. Es decir, no sólo se relacionan entre sí, sino que existen en y desde las otras: la esencia de Dios son las personas en comunión [179]. Así, «el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo; el Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo; el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo; ninguno precede al otro en eternidad o lo supera en grandeza o le excede en poder» (Concilio de Florencia, DH 1331). Por tanto, Dios es comunión e integración, por eso puede entrar en comunión con la historia, integrarla y llevarla a la plenitud de la vida divina desde el amor hacia la salvación prometida. Por consiguiente, la reflexión sobre la vida interna de Dios sirve para volver a nuestro punto de partida: la economía de la salvación, y justificarla desde la trinidad inmanente y constatar su eficacia y significación para los hombres.
Así pues, podemos hablar de que en Dios hay diferencia, cuyo contenido es la relación, la donación y la comunión [180]. Dado que en Dios hay unidad y diferencia, puede integrar el mundo en unión con Él gracias a la encarnación y a la redención traída por Cristo. Esto se debe a que Dios se hace historia, se introduce en ella sin dejar de ser Dios y sin que la creación deje de ser lo que es [181]. Dios se convierte en un «Dios con nosotros» que lleva a plenitud la obra de la creación pues, gracias a que Dios ha compartido nuestra condición humana, podemos los hombres llegar a compartir su vida divina en el Espíritu y entrar en comunión con Él y los hombres [182] en espera de la consumación por la gracia.
Carlos Diego Gutiérrez, repositorio.comillas.edu
Notas:
62 Karl Rahner, «Grado IV: manera de entender la doctrina trinitaria», en Curso fundamental sobre la fe (Barcelona: Herder, 2007), 169-171.
63 Ángel Cordovilla, “El misterio de Dios”, en La lógica de la fe, ed. Ángel Cordovilla, (Madrid: Universidad Pontifica Comillas, 2013), 94.
64 Karl Rahner, «Advertencias sobre el tratado dogmático De Trinitate», en Escritos de Teología IV (Madrid: Taurus, 1964), 110.
65 Comisión Teológica Internacional, “Teología, cristología, antropología”, punto 2, en Documentos 1969- 2014 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos: 2017).
66 Karl Rahner, «Sobre el concepto de Misterio en la teología católica», en Escritos de Teología IV (Madrid: Taurus, 1964), 53-104.
67 Joachim Gnilka, «El mensaje del reinado de Dios», en Jesús de Nazareth. Mensaje e historia (Barcelona: Herder, 1993), 109-201.
68 Walter Kasper, Jesús, el Cristo (Salamanca: Sígueme, 1998), 105.
69 Kasper, 102-107.
70 Vid. Capítulo VI, pág. 85-86.
71 Olegario González de Cardedal, Cristología (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001), 146.
72 González de Cardedal, Cristología, 64-65.
73 Ibíd., 85.
74 Heinz Schürmann, El destino de Jesús: su vida y su muerte (Salamanca: Sígueme, 2003), 28-35.
75 Joachim Jeremías, Las parábolas de Jesús (Estella: Verbo Divino, 1970), 143-152.
76 Joachim Gnilka, «Curaciones y milagros», en Jesús de Nazaret. Mensaje e historia (Barcelona: Herder, 1993), 145-171.
77 Gabino Uríbarri, «Habitar el tiempo escatológico», en Fundamentos de Teología sistemática (Bilbao, 2005), 253-281.
78 Rafael Aguirre Monasterio, «Jesús y las comidas en el evangelio de Lucas», en La mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias sociales (Santander: Sal Terrae, 1994), 17-133.
79 Manuel Gesteira Garza, «La llamada y el seguimiento de Jesucristo», en El seguimiento de Cristo, ed. Juan Manuel García-Lomas y José Ramón García-Murga, (Madrid: PPC, 1997), 33-72.
80 Vid. Capítulo IV, pág. 56-60.
81 José Vidal Talens, “Mirar a Jesús y “ver” al Hijo de Dios hecho hombre para nuestra Redención. Aportación de J. Ratzinger a la Cristología contemporánea”, en El pensamiento de Joseph Ratzinger, teólogo y papa, ed. Santiago Madrigal (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2009), 100.
82 González de Cardedal, 111-115.
83 Hans Urs von Balthasar, Theologie der drei Tage (Freiburg: Johannes, 1990), 137.
84 José Ignacio González Faus, La humanidad nueva. Ensayo de Cristología (Santander: Sal Terrae, 1991), 55-82.
85 Kasper, 150.
86 González de Cardedal, Cristología, 90-91.
87 Íbid., 113.
88 Schürmann, 117-124.
89 Gesteira, La eucaristía, misterio de comunión (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1983), 43-47.
90 Bernard Sesboüé, «Preludio, “por nosotros”, “por nuestros pecados”, “por nuestra salvación”», en Jesucristo, el único mediador. Ensayo sobre la redención y la salvación 1, 127-133.
91 Sobre la Eucaristía vid. Capítulo IV, pág. 66-68.
92 Sesboüé, «Preludio, “por nosotros”, “por nuestros pecados”, “por nuestra salvación”», 127-134.
93 Gesteira, 45-46.
94 Albert Vanhoye, La lettre aux hébreux. Jésus-Christ, médiateur d’une nouvelle alliance (Paris : Desclée, 2002), 83-108
95 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 327-329.
96 Rahner, Curso fundamenta sobre la fe, 313.
97 González de Cardedal, Cristología, 149-150.
98 Jacques Dupuis, Introducción a la cristología, (Estella: Verbo Divino, 1994).
99 Gisbert Greshake, Creer en el Dios uno y trino (Santander: Sal Terrae, 2000), 13-15.
100 Ladaria, 9.
101 González de Cardedal, Cristología, 127-133.
102 Vid. Capítulo VI, pág. 89-94.
103 Greshake, Creer en el Dios uno y trino, 17-23.
104 Rahner, Curso fundamenta sobre la fe, 313-315.
105 Gesteira, 33-50.
106 Íbid., 20.
107 Kasper, 175-177.
108 González de Cardedal, Cristología, 152-158.
109 González de Cardedal, Cristología, 363-365.
110 Pannenberg, 392-396.
111 Gerd Theissen, El Jesús histórico (Salamanca: Sígueme, 1999), 588-589.
112 Pannenberg, 394-395.
113 Jacques Schlosser, El Dios de Jesús (Salamanca: Sígueme, 1995), 147-149.
114 González de Cardedal, Cristología, 372-375.
115 González de Cardedal, Cristología, 363-364.
116 Pannenberg, 396-397.
117 Theissen, 244-256.
118 Vidal Talens, 67-69.
119 González de Cardedal, Cristología, 20-21.
120 Schürmann, 354.
121 Sobre la Mariología, véase Capítulo VI, pág. 95-97.
122 Antonio Orbe, “Sobre los inicios de la Teología”, Estudios Eclesiásticos 56,2 (1981): 689-704.
123 Gabino Uríbarri, “La gramática de los seis primeros concilios”, Gregorianum 91, 2 (2010): 240-254.
124 González Faus, 398-399.
125 Ibíd., 400-404.
126 Pannenberg, 409-420.
127 González de Cardedal, Cristología, 266-268.
128 Ibíd., 275-278.
129 González Faus, 423-426.
130 Gabino Uríbarri, La singular humanidad de Jesucristo (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2008), 394-411.
131 González de Cardedal, Cristología, 477-479.
132 Ibíd., 472-476.
133 Gabino Uríbarri, “La elaboración de la doctrina trinitaria a la luz de los concilios de Nicea y I Constantinopla”, Proyección 50, nº. 211 (2003): 389-405.
134 Hans Urs von Balthasar, Teológica 2, la verdad de Dios (Madrid: Encuentro, 1998), 125.
135 Thomas F. Torrance, The Christian Doctrine of God. One being three persons (Edinburgh: T&T Clark, 1996), 32.
136 Gerald O'Collins, The tripersonal God. Understanding and Interpreting the Trinity (London: Geoffrey Chapman, 1999), 35.
137 González de Cardedal, Cristología, 70.
138 Luis Ladaria, El Dios vivo y verdadero (Salamanca: Secretariado Trinitario, 1998), 115-125.
139 Ángel Cordovilla, “El Dios Goel”, Sal Terrae 93/5 (2005): 411-421.
140 Schlosser, 206-213.
141 Vid. Capítulo I, pág. 12-15.
142 Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus escritos sagrados en la Biblia cristiana (Madrid: PPC, 2002).
143 Aclaramos esta distinción no tanto por temas de traducción, cuanto más por recoger lo expresado por Schlosser (íbid.) cuando afirma que el término Abbá no estaría detrás de todas las expresiones de paternidad del Nuevo Testamento.
144 Joachim Jeremías, Abbá, El mensaje central del Nuevo Testamento (Salamanca: Sígueme, 1972), 17-90.
145 González de Cardedal, Cristología, 69.
146 Schlosser, 207.
147 Pannenberg, 284.
148 González de Cardedal, Cristología, 69.
149 Olegario González de Cardedal, La entraña del cristianismo (Salamanca: Secretariado Trinitario, 1997), 405.
150 González de Cardedal, Cristología, 41.
151 Íbid., 42.
152 Vid. Capítulo IV, pág. 59-60.
153 Pannenberg, 648-654.
154 Cf. Balthasar, Theologie der drei Tage, 78-81.
155 Hans Kessler, La resurrección de Jesús. Aspecto bíblico, histórico y sistemático (Salamanca: Sígueme, 1989), 234-343.
156 Hans Urs von Balthasar, “El misterio pascual”, en Mysterium Salutis, vol. 3, ed. Johannes Feiner y Magnus Löhrer (Madrid: Cristiandad, 1980), 771.
157 Cf. Balthasar, Theologie der drei Tage, 47-81.
158 Ladaria, El Dios vivo y verdadero, 27.
159 Ireneo de Lyon, Contra las herejías (Sevilla: Apostolado Mariano, 1999).
160 Orígenes, Sobre los principios (Madrid: Ciudad Nueva, 2015).
161 El conjunto del pensamiento arriano puede encontrarse en la obra de Atanasio, Discurso contra los arrianos.
162 González de Cardedal, Cristología, 230.
163 El adverbio τουέστιν del Símbolo Niceno da cuenta de esta voluntad de los padres conciliares.
164 Cf. DH 125.
165 Atanasio de Alejandría, Discurso contra los arrianos (Madrid: Ciudad Nueva, 2010), 103-104.
166 Gregorio de Nisa, La gran catequesis (Madrid: Ciudad Nueva, 1994).
167 Destacar que el original griego utiliza el género neutro (τό Κύριον) para expresar dicho señorío, de modo que no se identifique plenamente con Jesucristo, Ὁ Κύριος.
168 Greshake, El Dios uno y trino, 371-372.
169 Ladaria, El Dios vivo y verdadero, 242-253.
170 Cf. Cordovilla, El misterio de Dios trinitario, 448-450.
171 Cf. Cordovilla, El misterio de Dios trinitario, 448-450.
172 Gisbert Greshake, El Dios uno y trino, 256-263.
173 Ladaria, El Dios vivo y verdadero, 254-261.
174 Agustín de Hipona, Tratado sobre la Santísima Trinidad V, 5, 6 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1948).
175 Cf. Cordovilla, El misterio de Dios trinitario, 460-466.
176 Ibíd., 478.
177 Greshake, El Dios uno y trino, 248.
178 Cordovilla, El misterio de Dios trinitario, 479
179 Ioannis Zizioulas, El ser eclesial (Salamanca: Sígueme, 2003), 41-62.
180 Greshake, El Dios uno y trino, 85.
181 Ibíd., 380-389.
182 Ibíd., 402-405.
Carlos Diego Gutiérrez
Introducción
«La doctrina de la redención se refiere a lo que Dios ha realizado por nosotros en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, a saber, la remoción de los obstáculos que se interponían entre Dios y nosotros, y el ofrecimiento que nos hace de participar en la vida de Dios» [1]
La noción de redención se encuentra íntimamente relacionada con nuestra fe, siendo uno de los términos claves para su comprensión. Si bien es verdad que, fuera de ámbitos académico-teológicos y litúrgicos, es un concepto que no se encuentra en boca del creyente, ni entra en su reflexión u oración cotidiana (quizá incluso ni siquiera en sus pensamientos o interrogantes cristianos), la redención goza de un lugar preminente en la fe que profesamos, a la vez que toca todos y cada uno de los aspectos vitales de la existencia humana: personal, social, relacional, creacional, trascendental…
Esta relevancia se debe a que el ser humano está llamado a la plena comunión con Dios, imposibilitada por el mal que se halla presente en la creación y le afecta. Dado que la redención es el perdón de los pecados (Ef 1, 3-10; Col 1, 12-20), es gracias a ella que alcanzamos esta meta salvífica de Dios. Por este motivo, no debemos confundir redención con salvación, pues esta primera es el medio que Dios ha elegido a lo largo de la historia (hasta su realización definitiva por el Hijo), para que el hombre alcance su destino querido por Dios: la salvación. No obstante, por esta relación efectivo-causal, estos términos se encuentran intrínsecamente relacionados entre sí: sin redención, no hay salvación.
Por tanto, por salvación [2] entendemos el estado de realización plena y definitiva de todas las aspiraciones del corazón del hombre en las diversas dimensiones de su existencia [3]. La Iglesia ha ido describiendo y explicitando esta salvación en términos como justificación, expiación, satisfacción…, presentes ya desde el Antiguo Testamento, pero que, de igual modo, se encuentran recogidos en la concepción de redención.
En el Antiguo Testamento hablamos de salvación en dos dimensiones [4]: la primera es liberación; Israel tiene la experiencia de la salvación como pueblo liberado de la esclavitud para ser introducido en la tierra prometida (el Éxodo es prototipo de la redención veterotestamentaria). La segunda, expiación: el pueblo elegido experimenta el pecado, el cual sólo Dios puede sanar. En el Nuevo Testamento [5] se subraya principalmente la salvación del pecado y de la muerte (en sentido escatológico), gracias a la muerte y resurrección redentoras de Cristo. Esto trae consigo una nueva forma de relación con Dios y con las personas, a la espera de una salvación última y definitiva.
De igual modo, el Nuevo Testamento y la Tradición han empleado diversidad de categorías para nombrar la salvación reconociendo siempre que ésta viene, en primer lugar, por iniciativa de Dios (cf. 2Co 5, 18): la salvación nos alcanza porque Cristo nos la ha traído a los hombres por su redención. De esta manera, se aúna la identidad ontológica de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, manifestando el significado redentor de la encarnación (no se redime lo que no se asume) con su consecuente despliegue histórico, hasta su muerte, consumación de la encarnación [6].
El presente trabajo pretende, por una parte, realizar una síntesis de los contenidos teológicos adquiridos durante los cursos pasados; y, por otra, mostrar la interrelación de éstos desde la perspectiva de la redención. De esta manera, el objetivo de las siguientes páginas consiste en aclarar la importancia de este término en relación con las disciplinas teológicas, a la vez que subrayar, por tanto, su importancia para la vida de los hombres, pues, en definitiva, desde su relevancia en el presente, nos proyecta hacia el futuro de sentido pleno al que se orientan el creyente: la vida eterna, la comunión con Dios.
Así pues, tras esta breve introducción, comenzamos con el desarrollo del trabajo con la siguiente estructura: Dado que la salvación es un don del Dios que se ha manifestado a los hombres por iniciativa propia, es necesario comenzar con esta autorrevelación (capítulo I), para continuar con una reflexión sobre el Dios que nos ha traído a los hombres la redención mediante Jesucristo (capítulo II). Tras ello, nos centramos en los destinatarios de esta salvación: la creación y, en ella, primordialmente el ser humano (capítulo III). A continuación, abordamos la forma de vivir esta redención: en la Iglesia, donde experimentar la gracia redentora a través de los sacramentos (capítulo IV), y en las acciones humanas (capítulo V). Finalizamos con el tratado sobre la existencia cristiana en su devenir hacia la consumación plena escatológica, para concluir con un breve apartado sobre María como aquella en quien la redención marcó toda su vida, y la de la humanidad (capítulo VI). Asimismo, se incluye un pequeño apartado conclusivo y personal sobre cómo acercarnos a la redención en la reflexión y pensamiento actuales.
Por consiguiente, desde la iniciativa de la revelación de Dios, pasamos a la realidad del ser humano, para analizarla desde la realidad de Cristo, iluminadora de la nuestra por su vida, muerte y resurrección redentoras. El Misterio Pascual, pues, dota de sentido a la naturaleza del hombre desde el amor intradivino, y sólo desde ahí es posible hablar del retorno del hombre redimido a Dios a partir de su vida en actos personales y sociales, guiado y auxiliado por la gracia de Dios. Asumida libremente, la redención se va acrecentando en la persona hasta llegar a la recapitulación de toda la creación y manifestación plena de la redención, que traerá consigo la salvación, es decir, la comunión plena con Dios en el Amor.
I. La redención revelada
El cristianismo se entiende como una religión de redención [7]. Por este motivo, es necesario comenzar centrando nuestra mirada en el concepto fenomenológico de religión, que se enmarca dentro de la complejidad de la naturaleza humana, y que lo acompaña desde el inicio de su existencia hasta el final de sus días, sin que el ser humano pueda desligarse de esta realidad.
A la hora de abordar dicho concepto, es conveniente prestar atención a la definición propuesta por Martín Velasco: «La religión es un hecho humano presente en la historia de la humanidad» [8]. Con ella, remarcamos que nos encontramos ante un hecho humano y, por consiguiente, ante una realidad que no ha sido hecha por Dios, sino por los hombres, los cuales han sido creados por el Amor incondicional de Dios, quien los ha dotado de una dimensión trascendental que los transforma en seres religiosos. En virtud de este don del Creador, el hombre, tras haber experimentado en su interior una carencia y una incapacidad de dar solución a sus interrogantes existenciales, es capaz de salir de sí mismo para encontrarse con las respuestas a las preguntas que agitan su ser más íntimo, para encontrarse con el Misterio que lo ha capacitado para ello como homo capax Dei.
Así pues, al tratarse de un hecho humano, la experiencia religiosa hunde sus raíces en lo íntimo de nuestra existencia. Blondel en la Lettre [9], hablará del «indicio originario», como esa huella que la transcendencia ha dejado en el hombre para posibilitar su apertura a la revelación y conocimiento de ella. Por consiguiente, tras esta primera condición, el ser humano constata una desproporción existente con respecto a lo Otro; a este respecto, el mismo autor, en su obra l’Action [10], denomina dicho desacuerdo bajo los términos volonté voulante y volonté voulue, que manifiestan, respectivamente, la distancia existente entre lo que uno hace y es en su devenir histórico, y entre aquello que quiere o está llamado a ser, o, en otras palabras, la tensión existente entre la resistencia que uno ejerce y el impulso propio hacia la transcendencia. Esto provoca, según este pensador francés, una herida ontológica en el ser humano, haciéndolo consciente de la incompletitud de su ser y de su ansia de plenificación y salvación. De igual manera, se manifiesta en su condición huidiza, es decir, en su incapacidad de adquirir la esencia última de uno mismo (y de los demás); así como en su condición absoluta, como ser que encuentra su plenitud en la alteridad. Asimismo, de modo englobante, la experiencia religiosa como hecho humano se halla presente en la condición trascendente del hombre, en su posibilidad de salir de su propia existencia como modo, a su vez, de entrar en sí mismo. Karl Rahner hablará de «experiencia transcendental» [11] como algo estructural y constitutivo, que no se remite a lo categorial (lo cual abarca y supera), sino que muestra el horizonte del hombre, cuya apertura lo capacita para esta experiencia [12].
En este sentido, visto que el fenómeno religioso está vinculado a la naturaleza humana, la cual es temporal (contingente), dinámica y abierta, el hecho religioso se manifiesta de diferentes maneras a lo largo del tiempo, del espacio y de las culturas; no obstante, pese a esta diversidad manifiesta, es posible afirmar que entre todas ellas existe una unidad incuestionable e intrínseca. El filósofo alemán K. Jaspers [13], establece una división respecto a esta pluralidad de manifestaciones religiosas a lo largo de la historia; en ella, sitúa el S. VI a.C. como un punto clave en el surgimiento de las grandes transformaciones en las creencias de la humanidad, considerando las anteriores a esa fecha como «pre-axiales» (nacionales, politeístas, temporalmente circulares…), y las posteriores como «post-axiales» (lo absoluto se entiende desde la relación personal con la divinidad y la identificación con ella…) [14].
Esta pluralidad del fenómeno religioso en diferentes épocas y culturas ha traído consigo una serie de intentos de reduccionismos de éste a hechos también finitos: de carácter antropológico, en cuyo centro sitúa el hombre mismo y sus cualidades (cf. Feuerbach), olvidándose de las realidades divinas que lo superan y de la misma esperanza salvífica; o psicológico, que ve la religión como un mecanismo potenciador del bienestar en el hombre (cf. Freud), sin tener en cuenta que la experiencia no procede de la propia mente, sino de una realidad distinta y trascendente que le lleva a la plenitud; o de corte moralista, que la considera como actuación moral del hombre, como un simple ethos (cf. Kant), que no considera que la religión no es un constructo social fruto del consenso; o racionalista, que ve este hecho desde el conocimiento racional (cf. Spinoza, Hegel…), sin tener presentes otras dimensiones humanas implicadas; o sociológico, que ve la religión como una sacralización de las relaciones sociales (cf. Marx, Durkheim…), desestimando todo acontecimiento anterior, existencial, transcendente y soteriológico.
No obstante, pese a esta evidenciada pluralidad, hemos señalado el nexo común que aúna a todas estas manifestaciones: el Misterio, es decir, la transcendencia absoluta, lo Otro. El ser humano se halla orientado hacia él como meta de su realización existencial, como aquello totalmente ajeno a él, pero que se presenta íntimamente unido a él; o sea, «el hombre se relaciona con el Misterio respondiendo a una previa llamada suya y esta respuesta reviste la forma de la entrega incondicional en él mismo» [15]. Podríamos definir Misterio como aquella “realidad invisible, inefable, sumamente transcendente, que afecta al hombre íntima e incondicionalmente” [16]. Así pues, nos hallamos en un plano de realidad distinto que, al menos para el ser humano, se torna inaccesible, de tal forma que éste no puede acceder por propia voluntad, de manera directa, desde su plano espacio-temporal, al Misterio, si no es porque éste decide previamente manifestarse (revelarse) al hombre a través de mediaciones [17], denominadas mediaciones o misteriofanías. Por tanto, la religión es el conjunto de mediaciones de las que el hombre se sirve para manifestar lo propio de la fe: la relación recíproca con el Dios revelado.
I.I. Relación de redención con el misterio
La experiencia religiosa se halla íntimamente referida al Misterio, al cual el hombre se entrega en una relación existencial. Según R. Otto, en la religión se pone de manifiesto este vínculo entre el ser humano y lo Santo, que se presenta en su vida como lo «numinoso», como «misterium tremendum et fascinans» [18]. En dicha relación entre el hombre y lo Absoluto, se da un reconocimiento por parte de éste hacia la divinidad en clave de sobrecogimiento y aceptación de una realidad totalmente desbordante para él y distinta a él, ante el cual sólo puede expresar, maravillado y admirado, su total entrega en clave de adoración. Por tanto, la experiencia religiosa supone un descentramiento del hombre en pos de la divinidad mediante la trascendencia personal [19].
Así pues, con el término Misterio se pretende dar cuenta de una realidad que precede y supera al hombre, la cual aparece en su ámbito de existencia y que, consecuentemente, lo reestructura en todas sus dimensiones. No obstante, cabe señalar que no se trata de una realidad inaccesible y oculta para el ser humano, sino más bien una presencia inobjetiva en lo íntimo del sujeto [20], que presupone la acción previa del Misterio en él. El hombre, por su parte, reconoce la realidad desbordante ante la que se encuentra, de tal modo que asume su limitación a la hora de calificarla, nombrarla e, incluso, acceder a ella; no obstante, podemos recurrir a tres términos englobantes para describir la ya mencionada relación del hombre con lo Absoluto: transcendencia, inmanencia y presencia [21]. El primero de ellos remarcaría la incapacidad del ser humano para objetivar el Misterio en categorías, las cuales siempre sobrepasa; el segundo, indicaría la actuación simultánea de éste en el interior del hombre, de tal manera que el Misterio guarda una cercanía con el ser humano. Por último, el tercero, expresa la capacidad del Misterio para hacerse presente en la realidad del sujeto, de tal forma que éste se sienta llamado a una respuesta que desemboque en una relación personal de entrega existencial.
Ahora bien, esta presencia y actuación de la divinidad en la vida de los hombres no guarda sólo un carácter de mero reconocimiento por parte del ser humano (del hombre a Dios), sino también, en mayor medida, un componente voluntario por parte de Dios al hombre: la revelación. La divinidad decide presentarse al ser humano, para que éste pueda conocerlo y orientar su vida hacia él, mostrándole su ser y su voluntad para con él. Es por este motivo que la revelación se constituye como elemento fundamental para la reflexión teológica, a partir de la cual es posible el acceso a otras categorías, especialmente la de la salvación redentora, manifestada en la Palabra de Dios, la cual, hecha carne, alcanza su plenitud reveladora soteriológica. Así pues, la actuación y presencia de la divinidad en la historia de la humanidad guarda un carácter salvífico: el ser humano pone su entera confianza en Dios, pues ve en él la capacidad y el deseo de salvarlo y de conferir sentido a toda su realidad negativa y dotarla de plenitud. Por tanto, este componente redentor del fenómeno religioso adquiere un puesto central, de tal forma que la salvación del hombre es el significado último y capital de la experiencia religiosa, así como la razón primordial de la presencia del Misterio en su vida. Hablamos, pues, de una salvación definitiva, otorgada al hombre por la intervención del Misterio, como esperanza para alcanzar la perfección y plenificación de su existencia tras haber constatado la presencia del mal en su vida [22].
De manera más concreta, la religión católica persigue a su vez este fin, pretendiendo, de igual manera, desde la reflexión teológica, dar cuenta de quién es el Misterio (Dios) y cómo se posiciona el hombre ante Él. Dios se manifiesta en su plenitud como una realidad que excede y desborda nuestras capacidades [23], que se revela en la realidad humana de manera personal y singular, permaneciendo siempre incomprensible. Dios, pues, se revela en lo oculto, siendo Jesucristo quien se convierte en culmen de esta revelación de Dios (Padre) [24]. Así pues, Dios es un misterio de relación con el hombre, de quien debe surgir una respuesta hacia la divinidad. Es por eso que, sin embargo, no se puede hablar de religión por el hecho de que Dios participe en la vida del hombre, sino que es necesaria la ordo ad Deum (S. Th. II-II, 81,1.), es decir, la orientación del hombre a Dios, quien ha querido iniciarla por propia voluntad para salvar al hombre.
De esta manera, la teología católica ve en la revelación no sólo un elemento de utilidad para reflexionar sobre la propia fe y dar razón de ella (cf. 1P 3, 15), sino también como la oportunidad de entablar un diálogo y una relación con el mundo [25], de manera que pueda, mediante ella, ofrecer respuestas a los interrogantes de salvación y búsqueda de sentido que acusan a la humanidad. Esto se debe al hecho de que la revelación, entendida de un modo amplio, afecta directamente a la condición humana pues la revelación es «un principio de irrupción mediante el cual podemos percibir lo visible en lo invisible» [26]; es decir, la revelación hace visible al Otro, es la apertura hacia la trascendencia a través de mediaciones que, manteniendo intacta esta transcendencia y su iniciativa, se manifiesta en lo cotidiano del ser, en la creación, en la belleza que sobrecoge, interpela, sobrepasa nuestro entendimiento y lo transforma.
Consecuentemente, la revelación, a su vez, forma parte esencial de todas las religiones, pues la divinidad, experimentada como presente desde siempre y con anterioridad a todo, se da a conocer a los hombres y los hace partícipes de su plan de salvación para con ellos. Por tanto, toda relación con el Misterio tiene su origen en la iniciativa de Dios que se manifiesta y actúa en la historia de la humanidad como acontecimiento redentor para los hombres, quienes están «radicalmente abiertos al trascendente y a su posible manifestación reveladora» [27]. En este sentido, podemos afirmar que Dios, a través de manifestaciones (plenamente en Jesucristo) se revela a los hombres para transmitirles su plan de redención para el mundo entero, y cuyo efecto es la salvación universal.
I.II. Revelación de la redención en Cristo
Para el cristianismo, la revelación es la autocomunicación del Dios Uno y Trino en el Verbo encarnado, pues «el destino humano de Cristo es la revelación absoluta y pura de Dios» [28]; es decir, la Palabra redentora que Dios ha revelado de manera definitiva y última en Jesucristo [29], «exegeta del Padre» (Jn 1, 18; Hb 1, 1), de tal manera que la revelación es la autocomunicación libre y amorosa de Dios en Jesús de Nazaret, que supone la relación definitiva entre el hombre y el Absoluto (Padre), por su filiación. Por consiguiente, podemos entender la revelación como iniciativa de Dios en la manifestación de su poder salvador en los hechos y, especialmente en su Palabra (en la Sagrada Escritura), a lo largo de la Historia, alcanzando su culmen con el envío del Hijo, que es revelación del Padre, siendo, pues, una experiencia vital del hombre que lo acoge dentro de sí para llegar a la plenitud de toda la revelación: la redención, es decir, la comunión con Dios y la liberación del pecado y de la muerte (cf. DV 4). No obstante, a su vez, siguiendo las afirmaciones del CVI en su Constitución Dogmática Dei Filius (DH 3004) también podemos considerar la revelación como meta y objetivo de un esfuerzo reflexivo del hombre por el uso de la razón, mediante la cual podemos llegar a Dios, sin que por ello se vea aminorada su iniciativa voluntaria y amorosa, pues, al fin y al cabo, la revelación es donación de Dios que sale al encuentro de los hombres y hace presente su realidad redentora para conducirlos a la comunión salvífica con Dios. Se trata de autocomunicación, en la que «lo comunicado es Dios en su propio ser para aprehender y tener a Dios en una visión y un amor inmediatos» [30]; es decir, Dios puede comunicarse a sí mismo por entero a lo que es distinto de sí, sin por ello perder su realidad infinita y absoluta, y sin que el hombre deje de ser finito y relativo.
Con todo, queda puesto de manifiesto que la revelación cristiana es un acto de libertad, de iniciativa divina y es, por tanto, la condición de posibilidad de la fe, a la vez que de la teología. Asimismo, puede considerarse también el fundamento del cristianismo, de tal manera que es posible afirmar que la teología es un saber humano que procede de la revelación, que encuentra en ella su origen y no en las realidades constatables del mundo que le rodea [31] (cf. Ga 1, 12). En palabras del Concilio Vaticano II, Dios quiso revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, para que los hombres puedan llegar hasta el Padre y participar de la vida divina. Esta revelación acaece con obras y palabras en la historia de los hombres, siendo Cristo el que transmite la verdad profunda de Dios y su salvación, pues Él es mediador y plenitud de toda revelación (DV 2). Es, por tanto, gracias a Cristo que tenemos acceso a Dios, pues Él es la vía elegida por él para (auto)comunicarse (cf. Mt 11, 27), estando presente en este acontecimiento toda la Trinidad. De igual modo, en Jesús de Nazaret coinciden tanto el autor (Dios) de la revelación, como sus destinatarios (hombres), de tal forma que en Él se hace manifiesto el culmen de la revelación, como una relación redentora perfecta que se presenta en la comunión plena entre Dios y los hombres.
Ahora bien, en cuanto que la revelación acontece de igual manera a lo largo de la Historia de la Salvación, siendo, eso sí, Jesucristo, el culmen de ella, ésta se hace ya patente en el Antiguo Testamento, en el que Dios, creador de todo, manifiesto en todas las cosas creadas, se presenta al hombre, actuando en él para hablarle y comunicarle su promesa de redención, sirviéndose de mediadores como Abraham, la elección de un pueblo, Moisés, los profetas, etc. (cf. DV 3). Así pues, el testimonio de la revelación dado antes de la encarnación del Verbo prepara la revelación en Cristo. El ser humano desde el principio es el beneficiario de esta revelación cósmica por estar llamado radicalmente a la comunión con su creador; sin embargo, no pudiendo responder a esta llamada de plenitud, Dios decide revelar a la humanidad su plan de redención a través de la gracia [32], que se derrama sobre la historia de los hombres, pues Dios se da a conocer en una historia significativa [33]. Desde entonces, se puede considerar la Historia desde el inicio hasta el nacimiento del Hijo de Dios como una pedagogía de la salvación, en la que Dios mismo va guiando a los hombres, mediante su Palabra, por sus caminos de redención para preparar la llegada del Redentor y conocer la verdad de su salvación (1Tm 2, 4). Así pues, dado que Jesucristo es Palabra de Dios hecha carne para nuestra salvación, la Sagrada Escritura, Palabra de Dios a los hombres, es ya sujeto redentor en cuanto que encierra esta voluntad que alcanzará su culmen en la Encarnación del Verbo.
El culmen de la revelación de Dios al mundo se da en el envío de su propio Hijo, quien se convierte en mediación visible de la revelación, mediante palabras y obras, señales y milagros (cf. DV 4) [34]. La Palabra de Dios se hace carne (Jn 1, 1), «hombre enviado a los hombres», para llevarlos a la comunión con Dios, realizando la obra salvífica del Padre, que trae consigo nuestra redención. Jesucristo es la Palabra de Dios y la acción de Dios reveladas en el mundo que se orienta performativamente a la redención que el Padre le confió, llevada a cabo en su vida pro-existente [35], por su muerte y por resurrección, que se perpetua y mantiene por el envío del Espíritu Santo.
A partir de entonces, como afirma el Concilio Vaticano II, no cabe esperar ninguna revelación pública más, hasta la venida gloriosa del Hijo de Dios (cf. DV 4). No obstante, por el envío del Espíritu Santo, la revelación continúa dándosenos a conocer, las palabras de Jesús siguen vivas y actuantes en nosotros. Por el Espíritu, se universaliza la revelación de la salvación en Cristo, y la redención para todos los hombres, independientemente de su cultura y religión (GS 22e). De igual modo, se personaliza la revelación, haciendo efectiva la salvación, desde la libre aceptación humana, como un ser en Cristo, actuando en el interior de cada hombre, sobre el que ha sido derramado (Rm 5, 5), para obrar en él el misterio de la redención del Padre a través del Hijo en el devenir de la historia.
I.III. Palabra redentora perpetuada en la tradición
Si bien es verdad que la revelación de la Palabra de Dios se cierra con los Apóstoles, no así su comprensión, lo que constituye misión de la Iglesia, como aquella encargada de conservar fidedignamente su contenido (cf. Mt 28, 18-20), gracias a la presencia y asistencia del Espíritu Santo (cf. Jn 14, 16). En este contexto, afirmamos que, tras los acontecimientos redentores de Jesucristo, la revelación cristiana (la forma en la que Dios se autocomunica en el Hijo) se lleva a cabo por la obra del Espíritu Santo a través de la Tradición y la Sagrada Escritura. Ambas son medios a través de los cuales se transmite la revelación del plan salvífico de Dios en la Iglesia [36], de manera que se perpetúe a lo largo de la historia para que la voluntad del Padre, llevada a término por el Hijo, alcance a todas las generaciones y lugares del orbe gracias al Espíritu Santo.
Así pues, podemos establecer una correlación entre Tradición y Sagrada Escritura, no sólo como garantes de la salvación querida por Dios, sino también como los sujetos operantes de ésta redención. Como afirma el Concilio Vaticano II (cf. DV 9), ambas están unidas y compenetradas, pues, por una parte, tienen un mismo origen y manifiestan un mismo fin (Dios), mientras que, por otra, son mediaciones de la redención acaecida con Cristo, así como la posibilidad de tener acceso a esa redención, de la cual, a su vez, también son operantes. Por consiguiente, las dos son testigos del sobreabundante acontecimiento redentor de Dios en favor de la humanidad, por eso deben tenerse ambas en cuenta y recibirse por igual con «espíritu de piedad», siendo consciente de su carácter diferenciado: si bien en la Sagrada Escritura la revelación permanece invariable a lo largo de la historia, estructurándose en libros concretos, la Tradición mantiene rasgos de continuidad como un proceso de transmisión de la fe tras la previa recepción de ésta.
Conforme a lo expresado en la misma Constitución Dogmática (cf. DV 10), Sagrada Escritura y Tradición constituyen un único depósito de la Palabra de Dios por el Espíritu (cf. 1Tm 6, 20; 2Tm 1, 14), porque vienen de una misma fuente: la revelación. De éste, «se saca todo lo que se propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer». Así pues, unidas, dan cuenta del misterio único que es Cristo. Consecuentemente, el mismo Concilio afirma la fontalidad compartida entre ambas en el acontecimiento de Jesucristo, pero con sus propias especificidades (cf. DV 7), estableciéndose, así, una relación interdependiente entre ambas por la cual se puede llegar a decir que la Sagrada Escritura sostiene la Tradición, mientras que es la Tradición la que hace válida y comprensible la Sagrada Escritura. Nos encontramos, pues, ante la unidad que guardan dos realidades diferentes que persiguen un mismo fin (el anuncio del amor salvífico de Dios), cada una desde su propia idiosincrasia. Si bien Jesucristo es la Palabra redentora de Dios hecha carne, la tradición es la perpetuación de esta encarnación en la historia para obrar la redención en la humanidad, orientando sus actos en conformidad a este fin soteriológico [37], y conducirla a su consumación [38].
La continua autocomunicación de Dios a los hombres desde antiguo ha quedado plasmada por escrito en la Sagrada Escritura, como el conjunto de los libros que transmiten verdades reveladas y fundamentales de la fe. Así pues, nos encontramos ante la Palabra que Dios dirige al ser humano, la cual, en virtud de la fe, se considera de origen divino, al ser Dios mismo comunicándose, debido a su santidad (pues participa inseparablemente de la santidad de Dios, al tener en Él su origen) y por su inspiración [39] (dado que se origina por la acción del Espíritu Santo sobre personas determinadas). La Iglesia, por consiguiente, reconoce que la Palabra de Dios se plasma siempre en palabras de hombres (cf. DV 12), de ahí que sea necesario su estudio desde el conocimiento de la intencionalidad de sus autores y la voluntad de Dios al transmitir su verdad mediante el uso de esas palabras, prestando igual atención a uno y otro Testamento, pues «sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sería un libro indescifrable, una planta privada de sus raíces y destinada a secarse» [40].
Si nos remontamos al Antiguo Testamento, la expresión «Palabra de Dios» (יהוה דבר), acentúa la iniciativa de Dios en la comunicación de su Palabra y de su voluntad, anticipando la encarnación y redención en Cristo como la misma Palabra de Dios hecha a los hombres para su salvación. Así pues, el pueblo de Israel recogió el mensaje que Yahvé les comunicaba (cf. DV 14) en la TaNaKe, formada por la Torah (תורה), como parte de la Alianza entre Dios y el pueblo y las promesas de vida a él dirigidas (Lv 18,5); los Neviim (נביאים), como intermediarios elegidos por Dios para transmitir a los hombres su voluntad y mensaje; y los Ketuvim (כתובים), como escritos que orientan para la vida según los designios de Dios. Por su parte, el Nuevo Testamento supone una continuidad con la Ley judía [41], pero, al mismo tiempo, una discontinuidad provocada por el acontecimiento de Jesús de Nazaret quien, reconociendo la Escritura, se sitúa por encima de ella para llevarla a su culminación y plenitud, mediante palabras de autoridad que le sitúan por encima de Moisés y los profetas, pues no se trata de un intermediario más, sino del mismo Dios, su Palabra, que viene a comunicarse. Tras los acontecimientos pascuales, la comunidad de los creyentes comprende a Jesús como dicha Palabra de Dios última dirigida a los hombres (Hb 1, 1-12), encarnada en el mundo (Jn 1, 14). Así pues, los apóstoles, imbuidos de Espíritu Santo, reciben la misión de llevar esta Palabra del Resucitado, a Dios mismo, y anunciar el Evangelio de la salvación como mediadores de la Palabra de Dios definitiva a la humanidad. Así, la Iglesia será la continuadora de la tarea de llevar al mundo, de manera inteligible en cada época y lugar, el mensaje de redención, garantizando la presencia de Cristo y el Espíritu en su misión; en otros términos, está encargada de llevar la Palabra de Dios, que, de manera epexegética, podría considerarse como Dios mismo.
Por tanto, la Sagrada Escritura forma parte esencial de la comunicación de Dios con el ser humano. De igual manera, es Dios mismo dándose a conocer de un modo progresivo hasta su plena y definitiva manifestación en Cristo. Así pues, podemos afirmar que la Escritura conduce a Cristo, Verbo hecho carne, y Cristo explica las Escrituras, las cumple, las lleva a plenitud y las dota de sentido (cf. DV 16). La Iglesia, por su parte, ve en la Sagrada Escritura el modo más sobresaliente de transmitir la revelación de Dios; sin embargo, es consciente de que los textos sagrados no abarcan la totalidad de la revelación, sino que la atestiguan en todos sus libros. Por este motivo, se permite afirmar que cada uno de los libros, en todas sus partes, son testimonio de la revelación del mensaje redentor de Dios al mundo (cf. DV 11); por ello deben considerarse sagrados y canónicos, pues la Iglesia ha constatado en ellos la Palabra de salvación de Dios para el género humano. Es por ello que muchos de los escritos (considerados apócrifos) no entraron en el canon, ya que se no reconocía en ellos la verdad revelada por Dios, según los criterios de canonicidad. No fue hasta mitades del siglo XVI, tras numerosos sínodos y concilios (Laodicea; 360 d.C.; Roma, 382 d.C.; Florencia, 1442 d.C., etc.), que se fijó y cerró total y definitivamente el canon bíblico en el Concilio de Trento [42].
En este sentido, cabe señalar que la formación del canon también debe considerarse como inspiración, pues, de alguna manera, debe estar revelado, puesto que no depende de factores externos, sino de la guía divina del Espíritu Santo, que acompaña ese discernimiento; en otras palabras, es en esos libros como Dios decide autocomunicarse para dar a conocer su plan de salvación (cf. DV 11): «La Sagrada Escritura es palabra que viene de Dios y habla de Dios para salvar al mundo» [43]. Así pues, la inspiración de la Sagrada Escritura debe abordarse dentro del ámbito de la economía de la salvación y, por tanto, debe tener en cuenta a la vez a los autores, sus libros y su contexto, pues es un proceso englobante, que va desde la tradición oral, hasta su plasmación por escrito, así como las diferentes copias y recensiones. Ahora bien, es verdad que a lo largo de todo este proceso puede surgir algún tipo de error histórico contrastable; sin embargo, no por ello queda eliminada la verdad única que reflejan todas sus páginas, pues la verdad no debe ser considerada de orden científico, sino soteriológico, de tal manera que, de igual manera que Jesús se hace hombre menos en el pecado, la Sagrada Escritura se hace palabra humana menos en el error [44]. Por tanto, en los textos sagrados se halla una Verdad Salvífica, que debe ser leída a la luz del acontecimiento redentor de Cristo, e iluminada por la Tradición de la Iglesia, la cual basa su reflexión en la Sagrada Escritura.
Por consiguiente, Tradición y Escritura se encuentran íntimamente unidas (cf. DV 9); en primer lugar, porque la Tradición se encuentra al servicio de la Escritura, mediante la justificación de sus afirmaciones con referencias más o menos directas a ésta; en segundo, por el apoyo que la Escritura ha encontrado en la tradición para verse salvaguardada, pues el Espíritu Santo ha actuado en la fijación del canon y su conservación a lo largo de los siglos; en tercero, por su propio carácter, pues, según Pottmeyer, podría definirse la Tradición como «la constante autotransmisión de la Palabra de Dios en virtud del Espíritu Santo mediante el ministerio de la Iglesia para la salvación de todos los hombres» [45]. Desde esta óptica cobra sentido el significado etimológico de la palabra griega usada para hablar de tradición: παρἀδοσις, es decir, aquello que se entrega, que se da y se transmite de una persona a otra; así pues, en el Nuevo Testamento es usada para referirse al contenido de la fe (cf. 1Co 11, 23), si bien se emplea especialmente para hablar de la entrega de Jesús en su pasión para la salvación del género humano [46].
Por tanto, la tradición es entrega, es transmisión de la fe, es revelación de la redención operante de Dios. Dicha transmisión se realiza a través de la doctrina, el culto y la vida de la Iglesia [47]. Por una parte, la doctrina se centra en el ministerio magisterial (concilios, símbolos, sínodos, documentos…), siendo la labor del magisterio la interpretación auténtica de la Palabra de Dios, presente en la Sagrada Escritura y transmitida en la Tradición (cf. DV 10b); por otra, el culto (la liturgia), es actualización de este misterio salvador de Cristo, manifestado y confesado públicamente como la fe de la Iglesia; de igual modo, la vida de la Iglesia, la vida de los fieles, es prefiguración histórica de la comunión definitiva por Dios a la que estamos llamados y conducidos en virtud de la redención obrada en Cristo.
Ya desde el Antiguo Testamento, encontramos el mandato de recordar y hacer memoria de los acontecimientos salvadores (cf. Dt 6, 4-9); de igual manera lo hallamos en el Nuevo Testamento como continuidad con la tradición anterior, pero en discontinuidad en cuanto al modo de interpretarla, dotándola de nuevo sentido (cf. Lc 22, 19-20; 1Co 11, 23-27). Durante el periodo apostólico, se da un desarrollo oral del kerygma, cuyo testimonio encontramos con Pablo de Tarso, mediante himnos, profesiones de fe, etc., como expresión de la vida de las primeras comunidades, interpretando los acontecimientos a la luz del misterio de Cristo redentor; más tarde, con la muerte de los apóstoles y de la primera generación cristiana, comenzará a plasmarse por escrito esta tradición, quedando reflejada en cartas, evangelios… Por consiguiente, el testimonio de los apóstoles es el fundamento de la tradición cristiana por su autoridad, de manera que las siguientes generaciones y culturas pudiesen comprender, interpretar y desarrollar su fe bajo la guía del Espíritu Santo (cf. DV 8b). Más adelante, la patrística será la encargada de la conservación de la tradición recibida, defendiéndola y aclarándola frente a los herejes y cismáticos. Con ello queda evidenciado que era necesario algo más que la Sagrada Escritura para preservar los contenidos de la revelación y salvaguardarlos de malinterpretaciones; entra en juego el discernimiento y la custodia de la Iglesia como garantes de la recta interpretación de la Sagrada Escritura y de la custodia de la Tradición. Así pues, el conjunto de los concilios posteriores surgirá con motivo de la defensa de la fe recibida, desembocando, recientemente, en el CVII, que verá la Tradición como algo más que un cúmulo de verdad, sino como la propia vida de los fieles en la Iglesia para la mejor comprensión de la verdad (cf. DV 7-8).
Así pues, la Tradición es un acto de transmisión, como comunicación de una generación a otra gracias al Espíritu Santo que la actualiza en la historia, siendo éste quien confiere dinamismo a la Tradición, la cual progresa en la Iglesia bajo su dirección, sin añadir nada nuevo, pero otorgando una mayor profundidad al reinterpretar los fundamentos de la fe y adecuarlos al contexto correspondiente; con un contenido específico: la voluntad universal salvífica de Dios a través de la escucha de la palabra, la participación en los sacramentos [48]y la vivencia de la fe en la caridad y la esperanza [49]; transmitida a través de los siglos y siendo el sujeto de ella la Iglesia [50] como receptora y transmisora de la Tradición. Por tanto, es posible afirmar que la Tradición comienza con la Iglesia, y la Iglesia comienza con la Tradición.
En conclusión, Sagrada Escritura y Tradición son presencia del mismo Dios en la historia humana y su redención, y transmiten de dos modos diversos (unidos y compenetrados), la única y misma revelación (cf. DV 9), a saber, el amor de Dios comunicado a los hombres para su salvación, lo cual sólo es posible por la capacidad encarnatoria de la Palabra de Dios, que posibilita la revelación en la Escritura como palabra divina en palabras humanas. Ambas, por consiguiente, son formas muy relacionadas de manifestación del Misterio y de la voluntad de Dios, que sólo puede ser revelado por su propia Palabra, plenificada en Cristo, en virtud de su iniciativa de autocomunicación a la humanidad para reconducirlos, por la redención en Jesús de Nazaret, de la que da testimonio verdadero, a la comunión con Él en el amor.
I.IV. La revelacion del misterio redentor
Con todo, el Dios revelado a los cristianos es un misterio; su ser permanece inagotable aun cuando ha decidido revelarse plenamente en la historia de la humanidad a través de su Palabra, la Encarnación y la Tradición. Así pues, con Pannenberg, podemos afirmar que la pregunta por la realidad de Dios responde a «quién es el Dios revelado en Jesucristo» [51]. El misterio guarda un sentido de revelación, en tanto que Dios se revela de manera salvífica durante toda la historia, y de manera plena en Cristo. No obstante, pese a esta iniciativa de revelación a los hombres, Dios continúa siendo un misterio incomprensible. Con todo, el ser humano se interroga acerca de Dios con la certeza de que se halla presente en su existencia y que la sobrepasa: «El hombre es el ser con un misterio en su corazón que es mayor que sí mismo» [52]. Dicha certeza le viene dada por la revelación que Dios hace de sí mismo a través del don de la fe y de las experiencias que surgen de ella, las cuales, desde un punto de vista filosófico, se caracterizan por la inmediatez, la mediación a través de un contexto socio-cultural, y la apertura a nuevas formas de constatar esta presencia [53].
La experiencia del misterio es encuentro personal redentor que afecta a la existencia del hombre para transformarlo y descentrarlo de sí mismo para centrarlo en Jesucristo [54]. Dicho conocimiento supone, pues, entrar en relación con aquel a quien el hombre experimenta superior y distinto de sí mismo [55], y con quien sabe que está llamado a la comunión. Este modo relacional de conocer a Dios y su plan de salvación, se encuentra accesible al ser humano desde la misma creación, donde el propio Creador ha dejado huella de sí (cf. Sb 13, 1-5), de tal forma que, dada esta iniciativa y voluntad divina, se pueda llegar a un conocimiento de Él a partir de la sabiduría creadora (cf. Rm 1, 19-23) [56]. Entonces, la creación es querida por Dios como modo de hacer posible su autocomunicación y la libertad de sus criaturas en vistas a la salvación bajo la promesa de la redención [57].
Esta experiencia y conocimiento de Dios mueven al hombre a pensar y a hablar de Dios; sin embargo, «la supreminencia de la divinidad excede todos los recursos del lenguaje ordinario. Dios es pensado con más verdad de lo que es dicho, y Él es más verdad de lo que es pensado» [58]. Por ello, al ser humano le es necesario recurrir a la analogía [59], como lo más originario y radical del pensamiento humano, como experiencia de transcendencia que trata de combinar dos realidades (inmanencia y trascendencia) [60]. Entre lo divino y lo humano, hay una desemejanza mayor que la semejanza que se puede encontrar en ellos (Concilio Lateranense IV, DH 806); así pues, la analogía nos permite un acceso a Dios a través del conocimiento natural (Cf. Dei Filius, DH 3016), estableciendo así una vía intermedia entre la inmediatez de Dios y su trascendencia [61]. De este modo, la voluntad de Dios de revelarse plenamente supone un misterio dialéctico entre trascendencia e inmanencia, sólo accesible mediante la revelación trinitaria que Él mismo hace de sí en la historia, y que abordaremos en el siguiente capítulo.
Carlos Diego Gutiérrez, repositorio.comillas.edu
Notas:
1 Comisión Teológica Internacional, “Cuestiones selectas sobre Dios redentor”, en Documentos 1969- 2014 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2017), 407.
2 La raíz latina salvus (estar sano, sentirse realizado) ha servido a la teología para hablar de la salvación añadiéndole la perspectiva espiritual y escatológica proveniente de Dios. El hebreo (ישע) utiliza el hiphil de dicho verbo para indica la acción de Dios que libera de los enemigos. Por su parte, el griego (σῲζῶ, σοτηρία) mantiene significados análogos.
3 Giovanni Iammarrone, “Redención Salvación”, Diccionario Teológico enciclopédico, ed. Álvaro Lorenzo et al. (Estella: Verbo Divino, 1995), 879-880.
4 Bernard Sesboüé, Jesucristo, el único mediador. Ensayo sobre la redención y la salvación (Salamanca: Secretariado Trinitario, 1990), 283-284.
5 Olegario González de Cardedal, Cristología (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2001), 528-530.
6 González de Cardedal, Cristología, 116.
7 Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe (Barcelona: Herder, 1998), 117.
8 Juan Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión (Madrid: Cristiandad, 1982), 57.
9 Maurice Blondel, Carta sobre las exigencias del pensamiento contemporáneo en materia de apologética y sobre el método de la filosofía en el estudio del problema religioso (Bilbao: Universidad de Deusto, 1990).
10 Maurice Blondel, La acción (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1996).
11 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 54.
12 Víd. también: Mircea Elíade, Lo sagrado y lo profano (Barcelona: Paidós, 1998), sobre el homo religiousus; y Rudolf Otto, Lo santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios (Madrid: Alianza, 2005), sobre la apertura a lo totalmente Otro.
13 Karl Jaspers, Origen y meta de la Historia (Madrid: Alianza, 1985).
14 Vid. también, Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, 300.
15 Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, 129.
16 Íbid., 310.
17 Íbid., 130-202.
18 Otto, 21-44 y 49-63.
19 Martín Velasco, 140-146.
20 Martin Buber, Yo y tú (Madrid: Caparrós, 1993), 7-101.
21 Juan Martín Velasco, El encuentro con Dios (Madrid: Caparrós, 1995), 19-27.
22 Víd. Capítulo III, pág. 46-55.
23 Gisbert Greshake, El Dios uno y trino (Barcelona: Herder, 2000), 38.
24 Víd. Capítulo II, pág. 31-32.
25 Peter Eicher, Offenbarung. Prinzip neuzeitlicher Theologie (München: Kösel, 1997), 49‐57, en Pedro Rodríguez Panizo, “Teología Fundamental”, en La lógica de la fe, ed. Ángel Cordovilla, (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2013), 54.
26 Adolphe Gesché, Jesucristo (Salamanca: Sígueme, 2013), 166.
27 Salvador Pie-Ninot, La teología fundamental (Salamanca: Secretariado Trinitario, 2001), 93.
28 Karl Rahner, «Problemas actuales de cristología», en Escritos de teología I (Madrid: Taurus, 1961), 169- 223.
29 Víd. Capítulo II, para mayor profundización en la revelación de Dios en Cristo (en especial pág. 20-29)
30 Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 149-152.
31 Pio XII, Humani Generis (Valladolid: Universidad, 1950).
32 Víd. Capítulo III sobre el pecado y la gracia (pág. 46-55).
33 Pie-Ninot., 149.
34 Víd. Capítulo II, sobre palabras y obras de Jesús (pág. 20-23).
35 Heinz Schürmann, El destino de Jesús: su vida y su muerte (Salamanca: Sígueme, 2003).
36 Rodríguez Panizo, «Teología Fundamental», en La lógica de la fe, 77-80.
37 Vid. Capítulo V, pág. 72-82.
38 Vid. Capítulo VI, pág. 84-94.
39 Concilio Vaticano I, Dei Filius (DH 3006).
40 Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus escritos sagrados en la Biblia cristiana (Madrid: PPC, 2002).
41 El cristianismo asumió como canónica la Septuaginta, leída a la luz de Cristo, a quien anuncia y en quien encuentra su cumplimiento. La patrística acuñará desde bien pronto el adagio «In Vetero Testamento latet, quod in Novo patet».
42 Concilio de Trento, sesión IV (1546 d.C.), Decreto sobre la aceptación de los libros sagrados y tradiciones (DH. 1502-1503).
43 Pontificia Comisión Bíblica, La inspiración y la verdad en la Sagrada Escritura (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2014).
44 Pio XII, Divino afflante Spiritu 24 (Madrid: A.C.N. de Propagandistas, 1943).
45 Rodríguez Panizo, 74.
46 Vid. Capítulo II, pág. 23-24.
47 Ángel Cordovilla, El ejercicio de la Teología. Introducción al pensar teológico y a sus principales figuras (Salamanca: Sígueme, 2007).
48 Vid. Capítulo IV, pág. 65-70.
49 Vid. Capítulo VI, pág. 84-88.
50 Vid. Capítulo IV, pág. 56-64.
51 Wolfhart Pannenberg, Teología Sistemática, Vol. 2, (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1996), 306.
52 Hans Urs von Balthasar, La oración contemplativa (Madrid: Encuentro, 2007), 16.
53 Ángel Cordovilla, El misterio de Dios Trinitario (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012), 56-58
54 Wolfhart Pannenberg, 428.
55 Ángel Cordovilla, El ejercicio de la teología, 107-109.
56 Afirmación también del CVI, en Dei Filius (DH 3004-3005) y el CVII, Dei Verbum 3, así como el documento Fides et Ratio de Juan Pablo II, por la capacidad del hombre para la verdad (“homo capax veritas»).
57 Vid. Capítulo III, pág. 40-46.
58 Agustín de Hipona, Tratado sobre la Santísima Trinidad, VII, 4, 7, (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1948).
59 Gisbert Greshake, El Dios uno y Trino (Barcelona: Herder, 2000), 38.
60 Karl Rahner, «Grado IV: el hombre, evento de comunicación con Dios», en Curso fundamental sobre la fe (Barcelona: Herder, 2007), 169-171.
61 Hablamos de analogía entis, término criticado por K. Barth, para quien toda analogía debe ser analogía fidei, ya que sólo es posible conocer a Dios si éste se da a conocer. La teología católica responderá con el concepto analogía entis concreta, afirmando la posibilidad de que entre Dios y el hombre se dé una relación en la creación y que ésta llegue a su consumación.
Colabora con Almudi
-
Henrique MeierDerechos humanos y regímenes totalitarios -
Adrián Sosa NuezLa espiritualidad de Jean Pierre de Caussade en las raíces de la «oración del abandono» de San Carlos de Foucauld -
José MoralesLa formación espiritual e intelectual de Tomás Moro y sus contactos con la doctrina y obras de santo Tomás de Aquino II -
José MoralesLa formación espiritual e intelectual de Tomás Moro y sus contactos con la doctrina y obras de santo Tomás de Aquino I -
Cruz Martínez EsteruelasEl perfil humano de Santo Tomás Moro y sus obras desde la torre -
Concepción NavalLa confianza (exigencia de la libertad personal) -
Trinidad León“Experiencias de Dios” en la vida cotidiana -
Trinidad León“Experiencias de Dios” en la vida cotidiana -
Enrique MolinaSantidad -
José Granados"La caridad edifica" (1Cr 8:1). ¿Pero qué caridad?. Sobre la propuesta teológica de Víctor Manuel Fernández -
José Ramón VillarAutoridad y obediencia en la Iglesia -
Hugo S. RamírezHumanidad, libertad y perdón en Hannah Arendt: realidades básicas para la razón práctica en el marco de la diversidad cultural II -
Hugo S. RamírezHumanidad, libertad y perdón en Hannah Arendt: realidades básicas para la razón práctica en el marco de la diversidad cultural I -
Víctor García TomaLa dignidad humana y los derechos fundamentales II -
Víctor García TomaLa dignidad humana y los derechos fundamentales I