Artículos
José Antonio Calvo Gracia
II. Filosofía y cristianismo a la vez: un imposible real
La expresión «un imposible real» [75] pertenece al pensar de María Zambrano y se refiere a la unidad que puede darse entre experiencia religiosa y experiencia filosófica. Aunque ella la dirige primariamente a los planteamientos de Platón y de Plotino, encontrando en ellos su justificación, un examen detenido de la obra de Zambrano muestra que esta expresión conviene perfectamente a la esencia de su propio quehacer filosófico, es más, a su propio itinerario vital.
Tras haber encontrado y mostrado en el capítulo I el quicio de su pensamiento, identificándolo con la relación que se establece entre el hombre y la divinidad y, más concretamente, con su misión filosófica de poner el logos humano creado y creador –composición de pasividad y actividad– en el Logos divino y trascendente, increado y creador –puramente activo–; una vez revivida en los capítulos II y III la experiencia de destierro provocada por el doloroso desgarramiento inicial entre razón humana y razón divina, un itinerario muchas veces penoso a través de los grandes hitos del pensamiento occidental; y después de haber descrito en el capítulo IV su noción de racionalidad inclusiva dependiente de la realidad de lo sagrado; el último capítulo de esta investigación doctoral tiene como finalidad mostrar si, dentro de esta propuesta de razón, el desempeño filosófico de María Zambrano puede ser calificado como filosofía cristiana.
Para ello, en un primer momento, se analizará la relación que existe entre razón y salvación, recuperando un fragmento de la ya citada Carta a Dieste. En segundo lugar, tomando como base una de sus últimas obras, Los bienaventurados, intentará responderse a la pregunta sobre la razón de ser y la necesidad de la filosofía si, como ella confiesa, el Logos divino se hizo carne. La respuesta, como podrá verse, está en la esperanza como energía que alienta la búsqueda vital de la verdad. Por último, ya de modo marcadamente conclusivo, se presentará la reciprocidad que existe entre Dios y el ser humano, la fe y la razón, la filosofía y la teología, en la propuesta filosófica de María Zambrano. Una relación que justificaría plenamente la calificación de filosofía cristiana.
1. «Lo que ha de Salvarnos»
La filosofía de María Zambrano es una filosofía de luz, como el cristianismo es una religión de luz. No en vano, en el ir y venir de las reflexiones acerca de la razón, Zambrano recurre al prólogo del Evangelio según san Juan, para mostrar cómo el pensamiento es «luz que se enciende en la oscuridad hasta que la claridad del verbo aparece como una aurora consurgens» [76]. Luz y logos son conceptos clave de ese canto que inaugura el evangelio joánico y que, en línea complementaria a la metafísica del ser, constituyen la también clásica –y, por qué no, neoplatónica y cristiana– metafísica del logos [77]. Este carácter iluminativo es el que alienta a Zambrano a soñar y a buscar una forma de racionalidad que tenga como ámbito lo universal, lo necesario y lo evidente y que, rompiendo la frecuente reducción a una racionalidad instrumental y desde un carácter frecuentemente fronterizo, se inserte en la tradición filosófica y se abra al mismo tiempo a la dimensión práctica del ser humano en su sentido más clásico.
Esta constatación tan amplia hace que la utilización indiscriminada de la locución razón poética [78] tenga el riesgo de ser reductiva, hasta el punto de poder considerarse «un icono en el que María Zambrano ha quedado prisionera» [79]. Pero si se trata de un concepto tan asentado y representativo que aparece en seguida que se menciona a Zambrano, ¿cómo salvar esta dificultad terminológica?
Una de las caracterizaciones más tempranas y más detalladas de la razón que ofrece María Zambrano es la que aparece en 1945 en la correspondencia con el poeta Rafael Dieste y, en ella, se encuentra claramente la fórmula razón poética. Podría pensarse legítimamente que, si se trata de la conversación epistolar entre un poeta y una filósofa, el adjetivo poética es una referencia inequívoca a la poesía. Sin embargo, hay que ir más allá. Nuevamente la cuestión zambraniana exige arriesgar y dar el salto al relato bíblico y teológico: razón poética es razón creadora; o, con la precisión de la síntesis teológica de los padres de la Iglesia y de los escritores eclesiásticos, Logos creador. Se trata ni más ni menos que del momento inicial en el que, según la teología joánica, «por medio de él (=el Logos) se hizo todo» (Jn 1, 3). Solo puede entenderse adecuadamente la expresión razón poética –en el sentido en el que la usa María Zambrano–, si se sitúa en el contexto creador y si se refiere a la totalidad de la creación, no solo a determinados productos literarios capaces de transmitir sentido, a los que genéricamente se denomina poesía. Del mismo modo que en el cántico se exalta al Logos que, por atribución divina, se encarna, toma carne humana, la razón poética toma carne en los saberes de sentido –filosofía, poesía y religión–, sin que ninguno de ellos pueda arrogarse en exclusividad esta presencia creadora.
En la misma clave joánica es necesario introducir otra de las llamadas atribuciones divinas, en este caso, la redención. Solo de esta manera puede justificarse y entenderse en toda su extensión la misión filosófica de Zambrano de devolver el logos al Logos. Así la razón poética se convierte en «lo que ha de salvarnos» [80]. No se trata de reformular principios ni siquiera del intento de Ortega de una reforma de la razón, sino de un logos que llegue al interior, que sea alma, incluso espíritu. Una razón que no se reduzca a logicismo, sino que sea vivificante, capaz de conjugar [81] los diferentes aspectos de la vida. Y esta razón –marcadamente espiritual– no será como «la otra», que puede caracterizarse como superficial, externa, beligerante, ácida, triste, sino que logrará conectar y cohesionar toda experiencia de lo real, incluso las que más tengan que ver con el misterio, ya que procede de él y a él tiende, en cuanto experiencia de lo sagrado. Estas sencillas acotaciones hacen que surja una pregunta que, al menos formalmente, no se ha planteado nunca: ¿Por qué la historia del logos que propone María Zambrano se parece tanto a la historia de la salvación? Parece que el itinerario es el mismo: un momento originario en el que el increado crea; el desgarramiento que sitúa a lo creado en soledad y, al mismo tiempo, en una dinámica de exilio; el tiempo de una encarnación en la que lo desprendido vuelve a reconciliarse con clara preeminencia del trascendente –activo y encarnado– que viene en ayuda del transcendido –pasivo y elevado–; un momento extático de bienaventuranza, de la que también participa lo corporal transido de espíritu. Así, la razón, en cuanto fuerza armonizadora, redime al ser humano de «una especie de imperativo de la filosofía, desde su origen mismo, el presentarse sola, prescindiendo de todo cuanto en verdad ha necesitado para ser» [82]. En efecto, esta nueva razón libera de los ínferos o de la cárcel de las sombras a todo lo que pertenece al misterio de lo sagrado y a todas aquellas disciplinas que se acercan a él con la humildad y la reverencia debidas, librando, al mismo tiempo, al sujeto del ya comentado individualismo de corazón, propio del ser que ha olvidado la unidad originaria que brota de la dependencia universal de lo sagrado y de su lugar en ella.
A este logos buscado por María Zambrano que cumple una misión salvadora, se le atribuye otra de revelación o desvelación. Así, uno de los focos de su pensamiento consistirá en la recuperación de todo lo que supone pasividad y receptividad en el conocer y vivir humanos. En este sentido juega un importante papel un determinado saber sobre el alma, que, en primer lugar, supone reconocerla y reconocerla como dada. Sirva como ilustración una de las conversaciones con su maestro ortega recreadas en su obra autobiográfica Delirio y destino, donde escribe: «el alma existe. ¿Tú sabes? Y nos la dan impresa» [83]. Esta alma dada es, además, un alma religiosa [84]. Junto al alma, cobran una importancia excepcional los sueños, no en clave freudiana –como instancia predictiva o reveladora que manifiesta los deseos reprimidos de la persona–, sino como epifanía de la propia identidad de cada alma, de cada ser humano, que se corresponde con una vida al margen del tiempo o atemporal. En su obra El sueño creador, escribe:
La situación inicial del hombre es, pues, la de pasividad; estar enclaustrado, entrañado, con el ser recibido que tiende irreprimiblemente a desentrañarse, a manifestarse. Es decir, el estado de sueño, sea dormido o despierto [85].
La lectura de este fragmento evoca la definición de lo sagrado como placenta a la que ya se ha aludido en el capítulo anterior y que conlleva el depender como fuente de la existencia; y, al mismo tiempo, la libertad como signo de un despertar que se convierte en una sucesión de despertares, pues ni la dependencia se agota ni la libertad es absoluta. Es, en definitiva, una «escala» [86] por la que el alma –y, por tanto, la persona humana– transita y asciende hasta el lugar fuera de todo lugar y el tiempo sobre todo tiempo que es la bienaventuranza.
Vista la relación que existe entre el logos buscado por María Zambrano y el dogma cristiano en lo que refiere a creación, encarnación y redención, surge una pregunta muy importante y que ella misma formula en su obra Los bienaventurados, publicada poco antes de su muerte: si la historia del Logos cristiano está cumplida universalmente, ¿qué papel puede jugar una filosofía que tenga el mismo objeto? Una virtud sobrenatural asentada sobre una experiencia humana fundamental, como es la esperanza, ofrece la respuesta.
2. «y si el verbo se hizo carne, ¿a qué la Filosofía?»
Los bienaventurados es el último libro que María Zambrano publica en vida. Comenzó a preparar su edición en 1989, ayudada por Rosa Mascarell –su secretaria en los últimos años–, y salió a la luz en 1990. Esta obra puede considerarse como el clímax de la explanación mística de su planteamiento filosófico, que ya había iniciado en la década de 1970 con Claros de bosque. Es cierto que, como se ha visto en el capítulo IV, María Zambrano ofrece una definición de filosofía desde sus obras más tempranas y que va planteándola en su relación con los demás saberes de sentido y con la fuente misma de la racionalidad; sin embargo, es en su madurez cuando se decide a verbalizar lo que ya iba precipitándose como la quintaesencia de sus reflexiones: «Y si el verbo se hizo carne, ¿a qué la filosofía?» [87]. Esta es una pregunta radical. Radical para el filósofo y radical para el teólogo. Radical, en definitiva, para el cristiano filósofo que comprende que no puede diseccionar su vida en dos compartimentos estancos: el de la teoría y el de la vida o, por qué no, el de la razón y el de la fe.
Máximamente radical, en una cultura en que realidad y verdad se han confinado a los más o menos escasos resultados de las ciencias experimentales, que dan para ir viviendo, pero no para vivir [88]. La pregunta de Zambrano es una pregunta de creyente y de pensante, que aúna la convicción personal de la fe profesada con la de la racionalidad humanamente ejercida. Por supuesto no es una pregunta escéptica que niegue la posibilidad de uno de los términos o de los dos, como tampoco suspende el juicio. María Zambrano responde y esta respuesta es su contribución final a la misión filosófica aceptada de resituar el logos en el origen del cual nunca ha dejado de sentir nostalgia, aunque haya renegado de él.
En primer lugar, y como bien señala José Miguel Ullán [89], hay que hacer una precisión. El pensar de María Zambrano destaca el momento ‘y’ o, en latín, ‘et’. La respuesta va a ser un sí rotundo tanto a la fe, como a la filosofía, y a las dos, en su relación. La clave nuevamente está en el dogma cristiano: si la anunciación es el momento que une la actividad divina ‘y’ la pasividad humana; si la encarnación une la naturaleza divina ‘y’ la naturaleza humana –uniendo al Logos divino con un logos humano–, ¿por qué va a haber un abismo infranqueable entre ambas orillas? ¿Un abismo tan infranqueable que hasta haga dudar de la existencia de la otra orilla?
La primera respuesta es una confesión –ese género tan apreciado por Zambrano–: «No hay filosofía propiamente si en ella no se da algo que sostiene y abandona al par a la arquitectura de la razón» [90]. Y a esta respuesta sigue –paradójicamente– una pregunta: ¿en qué consiste ese algo? Parece que es un movimiento del espíritu que invita a transitar de un lado a otro, algo que es necesario para cubrir un camino y, sin embargo, al llegar a cierto punto, resulta incapaz por innecesario. Este algo tiene nombre de virtud teologal: es, y Zambrano lo plantea sin ningún tipo de prevención, la esperanza. No obstante, antes de llegar a esta respuesta definitiva, María Zambrano propone un meta-discurso acerca del ser de la filosofía, que poco a poco se va acercando a «las raíces de la esperanza» [91].
2.1. Filosofía tras la creación y la encarnación
La encarnación representa para Zambrano el primer paso de la salvación del logos desprendido por violento desgarro de su origen sagrado. En cierto modo y parafraseando a Steiner, puede afirmarse que toda creación humana tiene como razón y condición necesaria la creación [92]. Pero ¿cómo hacerla categoría filosófica aceptable para una cultura que sospecha de lo religioso o, incluso, lo elimina en aras de una racionalidad positivista autosuficiente que solo aspira a «ceñirse a los hechos»? [93].
Para dar respuesta a este desafío, María Zambrano propone una filosofía que se ocupe de lo que está por debajo de los hechos. Así la define como «la visibilidad de segundo grado» [94]. Esta visión no solo es la propia del pensamiento filosófico, sino que además es un peldaño indispensable para que el místico o el iniciado puedan experimentar la visibilidad fundamental que es contemplación y éxtasis en la esfera de los misterios. La filosofía entonces no es que posea, sino que es poseída por lo más universal, el «Todo y el Uno» [95]. Postular la universalidad como nota esencial choca de lleno con la idea moderna de una filosofía reducida a su forma discursiva: una filosofía de coordenadas, marcada por el cartesianismo y «nacida de una respuesta evidente, concluyente, imperante, pues, en grado sumo» [96].
Así pues, es vital romper con la idea de una filosofía que tenga como finalidad principal «sujetar el pensamiento» [97], en lugar de plantear en esperanza el escatológico ya pero todavía no. Esta expresión ya clásica en la teología expresa la tensión entre la posesión en arras y la posesión completa de una vida en la gloria, la tensión entre la llegada y la consumación del reino; de ahí que María Zambrano se sirva de ella –o al menos de su sentido– para introducir en su planteamiento otra expresión netamente cristiana, llegando a afirmar que la filosofía es «la manifestación no de Dios sino de su reino», culminando inmediatamente con la segunda petición del padrenuestro: «Adveniat regnum tuum» [98]. Es el deseo místico de quien ha gustado la presencia y la figura de la realidad misteriosa y que ha comprendido su carácter de don.
La única filosofía posible tras la encarnación no renuncia a la herencia de Heráclito. María Zambrano, de modo recurrente, señala como imagen de la continuidad anhelada el «fuego incesantemente encendido» y un «torpe arroyo». No son dos metáforas aisladas, sino que en el colmo de la visión zambraniana resulta necesario que el fuego «encienda el agua». En este sentido, la filosofía, al mismo tiempo que supera las reducciones cartesiana y positivista, que explican los hechos como «inercia y obstinación», las cosas, como «hechos condensados, fijados», que subyugan «irremediablemente» tanto al sujeto, como al objeto, debe abrirse a la «posibilidad de desbordamiento» [99].
Este desbordamiento sirve a María Zambrano para introducir otras dimensiones esenciales de una filosofía adecuada a una racionalidad ensanchada. Por ejemplo, el ser expresión de libertad, el conllevar abandono y obediencia, determinada violencia y, finalmente, la felicidad y la bendición. Cualquier lector familiarizado con los itinerarios espirituales y las vías que conducen a la intimidad con el Absoluto notará que son nociones que forman parte del vocabulario de la ascética o de la teología espiritual.
En primer lugar, la libertad. No el sentimiento fingido de libertad que brota de la cosificación de lo real. María Zambrano entiende que la libertad es romper con un «universo fatalmente conformado», fruto de la cristalización de los hallazgos filosóficos en sistemas en los que, para que todo encaje y para que nada se escape, exigen del ser humano la renuncia a pensar a lo grande, «obligándolo a servir y a dejarse usar», sacrificando la experiencia del alma en favor de la experiencia de lo materialmente sensible o de lo lógicamente coherente. Zambrano entiende la libertad propia de la actitud filosófica como la sorpresa, muchas veces padecida, ante el «encuentro con la realidad prometida que al fin accede a hacerse presente» [100]. En este contexto de libertad como ausencia de prejuicios negativos es en donde lo buscado se revela. Por esta razón, la libertad supone para el filósofo entrar en la noche oscura. Esta expresión originaria de la mística española del Siglo de oro es empleada recurrentemente por Zambrano, quien entiende y explica «que la actitud filosófica es lo más parecido a un abandono» [101], a un entrar en estado de contemplación, sintiendo cómo la propia vida forma parte de un plan más amplio, en el que el azar es solo la noción de la que se sirven tanto racionalistas, como vitalistas para evitar penetrar en el ámbito del misterio y de la transcendencia, omitiendo que la pasividad es dimensión fundamental del conocimiento humano.
A partir de este momento, en menos de veinte páginas, María Zambrano va enlazando notas –siempre en sentido musical [102]– que permiten progresar en la caracterización de una filosofía adecuada a la razón que ha de salvarnos. Notas que, como ya se advirtió, forman parte del dominio de la lengua referido a la ascética, tanto la propia de la comunidad pitagórica –religiosa y pagana–, como la cristiana. El siguiente paso en esta concatenación es la obediencia, entendida en acuerdo con su etimología: la filosofía sabe escuchar y pasar a la acción. La actitud filosófica es obediente cuando no rehúye su dimensión de receptividad, cuando no deja de ser «una pasión que conduce a la muerte, a una vida, a un conocimiento» [103]. De una forma más clásica, Zambrano combinará la noción aristotélica de apetito con las platónicas de inspiración y de delirio. De hecho, se servirá del discurso de Diotima, con el mito de la concepción y el alumbramiento del amor (El Banquete, 203b-204b), para mostrar el verdadero sentido de una filosofía mediadora entre el movimiento y la quietud, «abierta a la circulación sin trabas de la luz» [104], donde el mayor enemigo es el yo cartesiano, metódico y moderno, que ha crecido a costa del logos y que «en su obstinación» tapa el horizonte y anega el camino, «ensanchándose, creciendo, representándose hasta convertirse en un verdadero personaje» [105].
La filosofía de la libertad y de la obediencia –del abandono– se presenta finalmente como una misión que compromete toda la vida, una especie de sacerdocio a mitad de camino entre lo místico y lo ritual, donde «pensar propiamente es arrancar algo de las entrañas a la realidad en cualquiera de sus aspectos y modalidades» [106]. Parece que esta expresión sirve para explicar en qué consiste la filosofía y, en particular, la metafísica. No es una ciencia fenomenológica que vea desde lejos los objetos o sus representaciones, sino que penetra hasta lo más hondo de los seres –de todos y cada uno– no para incluirlos en catálogos ontológicos, sino para poseer algo de ellos. Este trabajo metafísico se presenta como costoso, no en vano el verbo empleado es «arrancar» y el lugar en el que tiene lugar esta acción es la «entraña» de los seres, no las apariencias, sino su fondo más profundo. ¿Hasta dónde llega esta razón? Su objeto es el todo, toda la realidad, añadiendo «en cualquiera de sus aspectos y modalidades». Este objeto universal asimila a la filosofía con sus hermanas en el saber de sentido, la religión y la poesía.
Contrasta este «arrancar de las entrañas» con la recapitulación final en la que, utilizando la expresión de Hegel «lo que se busca», muestra cómo solo una filosofía de este tipo tiene sentido tras la encarnación del verbo, porque lo que aporta es «acción y saber, razón de nuevo, nuevamente quiciada, lo que desde la filosofía y la poesía se busca, la respuesta de la filosofía con la acción de la poesía» [107]. La filosofía tendrá que cuidar de quedarse en enquistar respuestas, porque lo suyo es enquiciar preguntas, sin separarse del logos originario. Esta situación de hermanamiento racional de filosofía, poesía y religión es la insinuación de un logos de la bienaventuranza, «lo cual sería ya más que la felicidad como respuesta, sería la bendición» [108].
2.2. «Las raíces de la esperanza»
En el capítulo IV de esta investigación doctoral, se ha mostrado cómo la filosofía anhela cubrir una nostalgia: la nostalgia del ser. Zambrano entiende al filósofo verdadero como una persona que camina en pos de una unidad deseada, como un buscador del locus en el que todo es uno y no necesita de más explicaciones, sino de contemplación. Esta búsqueda tiene tanto que ver con el origen como con el porvenir, por eso es al mismo tiempo nostalgia y esperanza, y no, progreso –esperanza secularizada–. La zambraniana nostalgia del ser está muy cerca de la política platónica que muestra al ser humano siempre en comercio con lo divino, anhelando un orden primigenio [109].
En ese orden original, originario y originante, está la razón de todo. María Zambrano, en claro ejercicio sapiencial, afirma que:
es la esperanza que crece en el desierto que se libra de esperarnos por no esperar nada a tiempo fijo, la esperanza librada de la infinitud sin término que abarca y atraviesa toda la longitud de las edades [110].
La esperanza es presentada no solo como una realidad esencial del ser humano, constitutiva de su ser y, por tanto, esencial, sino también como propia de las experiencias sociales que se han configurado a lo largo de la historia. Este convencimiento de Zambrano se ve refrendado por otro de sus textos esenciales y que conviene tener muy en cuenta:
Si la filosofía existe como algo propio del hombre, ha de poder franquear distancias históricas, ha de viajar a través de la historia; y aun por encima de ellas, en una suerte de supra-temporalidad, sin la cual, por lo demás, el ser humano no sería uno, ni en sí mismo... ni en la unidad de la especie [111].
Estas palabras han sido magistralmente comentadas por Joaquina Labajo, al afirmar que «a través de la defensa de la autonomía y extra-temporalidad de la filosofía, concebida como capacidad inherente al hombre, María Zambrano firmaba su adhesión a la unidad del género humano» [112]. No obstante, es necesario hacer dos precisiones respecto a la expresión unidad de la especie: la primera consiste en reafirmar la distancia que existe entre María Zambrano y el marxismo, tal y como confesó a su amiga Elena Croce [113]. La segunda es que esta distancia que existe entre filosofía y tiempo no supone una separación absoluta entre ambas experiencias, sino más bien, y como ya se ha referido, la consideración del logos humano como una puerta al presente divino, en el que cobra sentido la pregunta por el ser humano y su actividad.
Una vez introducida la problemática en torno a la relación entre filosofía, esperanza y tiempo, puede accederse a lo que María Zambrano denomina «las raíces de la esperanza» y que se correspondería con una tercera serie de respuestas a la pregunta por ese quejido esperanzado de «¿a qué la filosofía?».
Si María Zambrano afirma en El hombre y lo divino que el fondo de lo real es lo sagrado, ahora precisa que el ser humano tiene como fondo último de la vida la esperanza, ya que «la vida del ser humano se dirige inexorablemente a una finalidad» [114]. Esta afirmación es enormemente relevante para calificar la propuesta filosófica de María Zambrano, por si no fuera suficiente con la claridad con la que reclama la existencia de un origen real común para todos los órdenes de la existencia, ahora postula inequívocamente la existencia de una finalidad. Sin ella, es inexplicable la vida humana y su fondo último que, como se ha señalado anteriormente, es la esperanza. Al polinomio filosofía/esperanza/vida, se añade ahora el convencimiento de la existencia de una finalidad necesaria para superar los prejuicios de la razón moderna que, poco a poco, se redujo a una razón que solo entiende con seguridad de procesos materiales y de causas eficientes con referencia empírica.
El lugar donde bulle la esperanza –donde llama con verdadera auctoritas– es el corazón. No el de una hermenéutica trivial de las razones del corazón de Pascal, sino más bien el de san Agustín, aquel corazón en el que tienen lugar sus confesiones, una interioridad que tiene la virtualidad de la intensión y de la intensidad. El corazón-interioridad de Agustín y Zambrano es el lugar donde la memoria va rescatando lo primero y descubriendo en ello lo último. Se trata de sucesivos niveles de profundidad, en los que acontecen no solo sucesos psicológicos –no es una interioridad meramente natural–, sino el encuentro con Dios ante quien se realiza la confesión y que posibilita la apertura a los demás seres humanos [115] en la historia. Es en el corazón, donde Agustín, rompiendo con la pretensión platónica de inmortalidad, se abre al deseo de eternidad de carácter netamente cristiano [116]. En la misma clave, María Zambrano recela de las propuestas parciales de futuro y se inclina por las onmiabarcantes de eternidad, no sin denunciar que a lo largo de su historia «la filosofía [...] ha descuidado esa intimidad del ser oscura y palpitante» [117]. El ser oscura y palpitante, en coherencia con los textos y con la lectura que se está proponiendo, puede entenderse como ser profunda y viva.
Si lo anterior tiene que ver con el tiempo y la eternidad, puede darse un paso adelante, afirmando que la esperanza, en su lugar del corazón, es de por sí «un puente entre la pasividad [...] y la acción» [118]. María Zambrano entiende que la esperanza, como posibilidad para la filosofía, constituye el nexo de unión –la razón zambraniana es razón mediadora– entre origen y fin, entre pasión y acción. La Zambrano que critica abiertamente a Aristóteles, tendrá que concederle en este momento que la esperanza como puente se asemeja casi hasta la identidad con la más alta actividad del ser humano que es el acto de la contemplación, propio de lo divino que hay en él. Este acto es de por sí el único que puede mantenerse en mayor continuidad y el que otorga la felicidad más perfecta (Ética a Nicómaco, X, 7, 1177a). Para Zambrano esta esperanza conlleva la desaparición del sujeto como invento moderno y, al mismo tiempo, la actualización de la finalidad propia de la persona humana [119].
Como la esperanza tiene lugar en la intimidad-corazón y esta es siempre susceptible de mayor profundización y crecimiento, debido a su carácter esencial de apertura, al fondo podrá encontrarse «algo que la sostiene: la confianza» [120]. Si la esperanza sostiene la vida, la esperanza es sostenida por la confianza. Este necesario y fundamental cimiento –Zambrano nunca se referirá a la esperanza y a la confianza como virtudes– posibilita el crecimiento: acrecentamiento, ahondamiento, vivificación son los términos que utiliza [121].
El puente de la esperanza tiene unos arcos, que pueden ser calificados como etapas de un itinerario o pasos de un caminar. Estos arcos son fáciles de nombrar y, nuevamente, se corresponden con estados de la ascética cristiana: aceptación, llamada, don. La aceptación tiene que ver con la realidad y supone el ineludible trato del ser humano y la obligación de una mirada en verdad [122]. La llamada también tiene su lugar en el corazón y presupone el estado previo de relación verdadera con la realidad. Esta llamada-vocación es el arco central del puente y tiene que ver con la presencia del otro envuelta en el silencio y que necesita ser expresada en la voz y la palabra del ser humano en el que alienta. Esta es la caracterización más fina del logos creado y creador: la creación humana es respuesta a lo previamente dado. Sin la continua referencia del logos al Logos es imposible que exista o se ejercite algo tal como la razón poética. El tercero de los arcos es el del don: «ofrenda y, si llega el caso, sacrificio» [123]. La esperanza se dirige a ofrecer, tiende irremediablemente a lo que no es la propia persona, aunque la comprometa totalmente. María Zambrano concluye esta reflexión afirmando que:
cuando de verdad la esperanza se dirige a ofrecer, puede ir más allá de lo que la razón común presenta, mas sin crear espejismos porque o va en la oscuridad –en la noche oscura– o en la luz directa de la verdad no aparente [124].
Búsqueda y unión son los caminos sobre los que deambula la filosofía tras la encarnación del Logos, rutas verdaderas sólo cuando lo que se busca es ofrecer. Si lo que se pretende es recibir, si cae en la avidez y la impaciencia, se convierte en ilusión, «esclava de la luz refleja» [125].
3. La reciprocidad y la «unidad superior».
La vida y la obra de María Zambrano son consciencia y conciencia del exilio. No la resignación ni la aceptación de un exilio forzado por razones ideológicas –que, indudablemente, existen–, sino el exilio que toda persona apasionadamente reflexiva puede descubrir en los itinerarios de su alma: del hogar, a la sociedad; de la intimidad, a la comunidad; del sosiego, al vértigo de la cultura contemporánea. Exilio es la realidad trágica del logos humano desprendido –desgarrado– de su origen sagrado. Dramático exilio es cumplir la voluntad paterna del Logos divino sometido a la carne y a la muerte. Y en el drama y la tragedia se experimenta la conexión creadora. Zambrano lo aprende con sacrificio y por eso puede decir que:
en mi exilio, como en todos los exilios de verdad, hay algo sacro e inefable [...]. Son más grandes las raíces que las ramas que ven la luz. Es la hora del amanecer, trágico y de aurora, en que las sombras de la noche comienzan a mostrar su sentido y las figuras inciertas comienzan a desvelarse ante la luz, la hora de la luz en que se congregan pasado y porvenir [126].
Congregación, sacro, inefable... son palabras que Zambrano utiliza para confesar –confesar, según el intento agustiniano– su experiencia vital, que sin duda ha marcado también su misión y propuesta filosófica. Este momento de unidad auroral es un momento de comunión. hablando de Rafael Dieste y de un artículo suyo publicado en Ínsula sobre su Galicia natal, María Zambrano da con una clave que se aplica perfectamente a la culminación de su exilio vital y a la del exilio filosófico de la razón: «Se trataba, pues de la Eucaristía, no de la comunidad, sino de la comunión, que es lo que se busca en toda peregrinación y en toda romería» [127]. En la comunión, el exilio se transforma en peregrinación y romería. Quizá sea este el verdadero sentido de cualquier existencia humana y, al mismo tiempo, el del itinerario de la razón que María Zambrano describe en toda su obra.
Los compases finales de esta investigación tienen como título reciprocidad y «unidad superior». La reciprocidad ha quedado suficientemente fundamentada en el capítulo IV, al presentar exigentemente la necesidad de que los saberes de sentido reconozcan la deuda que tienen contraída los unos con los otros. Por otra parte, la «unidad superior» que añora María Zambrano queda descrita en un artículo suyo publicado en la revista Educación, que lleva como título «La unificación del conocimiento y las fronteras de lo humano en la unidad» [128]. En estas páginas vuelve a denunciar la especialización, así como los límites insostenibles que supone, llamando a la misión acuciante de «establecer nexos entre las diversas disciplinas» [129].
La especialización que olvida y recela de la unidad conlleva para María Zambrano el riesgo de caer en una «verdadera barbarie, en un nuevo paganismo en el sentido peyorativo de la palabra» [130]. Pocas líneas después explica en qué consiste la barbarie a la que se está refiriendo:
Barbarie es vivir como extranjero a las grandes preocupaciones de la época, ignorar las leyes que están rigiendo la vida más cotidiana, usar de los productos de la técnica más refinada sin la menor idea del saber que los hace posibles; vivir, ir viviendo sin darse cuenta, como un objeto entre los objetos; seguir el camino trazado sin la menor intervención personal, propia, al modo de un autómata [131].
Barbarie es el hábitat en el que camina el exiliado. Barbarie es la situación del logos desasido de su origen. Sin embargo –todavía queda en el terreno de la denuncia fenomenológica–, es necesario que exponga la razón por la que la barbarie se impone como forma de la sociedad contemporánea. Zambrano no lo atribuye, por supuesto, a la falta de datos científicos ni a la falta de noticias, sino a la «falta de unidad superior que integra ciencia y ciencias, filosofía, historia, poesía, arte. Por falta de reflexión» [132].
«Por falta de reflexión». El último párrafo de este artículo que se viene citando explica en qué consiste esta reflexión, como elemento constitutivo e inexcusable del saber. En primer lugar, la consideración cuantitativa de los saberes, aunque sean grandes, es definitivamente infecunda. Saber sin reflexión se «disgrega, se desgrana como arena del desierto, es decir: es estéril». En segundo lugar, la reflexión es necesaria porque cumple una misión unificadora de los saberes que conlleva tres ganancias: «los hace asimilables», los hace visibles «para que aparezcan conjuntamente» y «los hace íntimos». La suma de ganancias es que el conocimiento vivido en un medio reflexivo se hace vivificante. «Y solo el conocimiento que se hace vida merece su nombre; solo él está a la altura de la condición humana» [133]. Solo en el conocimiento que pasa de ser apropiación intelectual a ser apropiación cordial, saber de experiencia, vida.
En las próximas páginas, la investigación se dirige a valorar si la propuesta de circulación-reciprocidad-perichóresis de los saberes, ensanchamiento de la consciencia por la reflexión, unidad superior lograda que busca, investiga y propone María Zambrano puede recibir el calificativo de filosofía cristiana y por qué.
3.1. ¿O lo uno o lo otro?
Una de las preguntas que más azota la sensibilidad filosófica y humana de María Zambrano es aquella que le obliga a escoger de modo excluyente entre un saber y otro saber, escoger un determinado ejercicio de la razón que se sitúa frente a los demás, despreciándolos. Esa razón beligerante y ácida que, a fuerza de ir recortándose, ha autocensurado su capacidad de transcender y volar hasta su origen sagrado, se ha recluido en la tristeza y en el inmovilismo más recalcitrante. La razón buscada por Zambrano no obliga a elegir entre saberes, sino que permite abrirse a todos, poniéndolos en su lugar, en circulación y dependencia, es la gota de aceite que suaviza y permite abrir una cerradura deformada por la herrumbre, causada por haber estado inutilizada durante siglos de racionalismo. Como ella misma escribe, utilizando de nuevo la imagen que había presentado en la ya citada Carta a Dieste, se tenía que sentir la gota de aceite llena de sabiduría que evita, dada a tiempo, la cerrazón de las entrañas, su petrificación. Y el hombre, ser de interioridad, no puede permanecer mucho tiempo con ellas cerradas o vacías [134].
La anchura de la razón humana tiene las mismas dimensiones que la vida y, en el caso de María Zambrano, también quiere manifestarse en el lugar que habita –en su habitación–, tal como lo ha descrito Ullán, refiriéndose a la casita de La Pièce, junto al monte Jura: «Sea como fuere a aquel hogar María Zambrano llegó a llamarle de todo. Cierro los ojos: convento abandonado, choza, nido, cenobio, granja, catacumba, gruta, cámara de tortura, jaula, madriguera... Cielos e infiernos; islas movedizas, con el anhelo compartido de conformar un solo espacio donde volviera a ser pensable aquello que de suyo no es: redimirse en esta vida por amor a lo uno y a lo otro, por hermanar eso que no se alcanza, con lo que no se deja de padecer. Integridad de los espíritus: penas y gozos del alma» [135]. Un solo espacio, amor a lo uno y lo otro, hermanamiento... son expresiones que denotan el deseo de unidad que bulle en la experiencia de Zambrano. Como ya se apuntó al principio de este capítulo, la conjunción –la conjunción ‘y’– requiere hacer una pausa reflexiva y valorar su alcance. Uno de los síntomas de la modernidad es el haber roto con la unidad de los saberes y, por tanto, con la realidad que la sustenta. Este síntoma es quizá más notorio en la filosofía y en la teología. En primer lugar, con la inauguración de dos itinerarios excluyentes: razón o revelación; ciencia o fe; pensamiento crítico o pensamiento dogmático; ciencias experimentales o especulativas. En segundo lugar, con la ruptura de la continuidad entre filosofía y teología, recelando de la metafísica o de una disciplina clásica como es la teología natural. En tercer lugar, con la reducción de la filosofía a determinado análisis de los enunciados que busca la referencialidad indexical y empírica como garantía de existencia y, por tanto, de significatividad. rota la conjunción, se instala la disyunción –la disyunción ‘o’–: primero como planteamiento de dos rutas inconmensurables entre sí, segundo como elección de una de ellas, tercero como negación de la otra o, en el mejor de los casos, como ficción de una posibilidad de relación, que permita dotar de sentido fingido al ser humano y su experiencia.
Este planteamiento de oposición no es ajeno a la posibilidad de una filosofía cristiana y tiene un origen fehaciente en la reforma emprendida por Lutero. La célebre afirmación del cardenal Willebrands de que el cristianismo solo tendrá futuro en la comunión [136] puede aplicarse perfectamente, en clave zambraniana, a la razón: solo en la comunión de saberes la razón es razón, la razón tiene futuro; y, por qué no, solo en la comunión de saberes la universidad tiene futuro. El envés de esta afirmación es el desencuentro, consecuencia del racionalismo esencial.
El pensamiento del encuentro y el ejercicio de la comunión –de la conjunción ‘y’– en el pensamiento cristiano católico es más o menos claro y en él se injerta la propuesta de racionalidad de María Zambrano.
Como ha señalado Blaumeiser [137], para el católico la realidad está atravesada por el sentido vertebrador de una metafísica de la creación, que se ve reforzado por el misterio de la encarnación. Estos dos misterios no solo articulan la teología, sino que permiten una contemplación armoniosa de la realidad y de los acercamientos a ella. Si Tales pudo afirmar en razón que todo está lleno de dioses, el cristiano católico puede acercarse a la realidad sabiendo en razón que todo está dotado de un logos conciliador. Sin embargo, Lutero no comenzó por la creación y el «vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno» (Gn 1, 31), sino por el pecado como potencia dialéctica que solo tiene solución en el misterio del Crucificado, «escándalo para los judíos, necedad para los gentiles» (1Co 1, 23). Desde esta perspectiva, fe y razón son ejercicios antitéticos. Es más, Dios mismo es la antítesis del ser humano. No es este el lugar para seguir ahondando en el análisis de cómo el pensamiento cristiano católico ha conservado una visión de la realidad afianzada en la conjunción et, mientras que los reformados han optado por un pensamiento desde el aut; sin embargo es preciso notar que la filosofía de María Zambrano en su pars destruens es la crítica de una razón edificada en la oposición, en la dialéctica negativa y en la condenación, mientras que en su pars construens es la afirmación de la reciprocidad, tal y como queda señalada en su obra fundamental El hombre y lo divino –nuevamente la conjunción ‘y’–, en su planteamiento de razón inclusiva, con su intento de reintegración del ser humano, que tanto tiene que ver con la creación, la anunciación-encarnación y la redención –momentos ‘y’ de la experiencia judeocristiana–, constituyentes de su saber de reconciliación.
3.2. La razón es posible
Esta afirmación es clara para cualquier pensamiento de corte realista. Es verdad que se puede enunciar con multitud de matices, igual que María Zambrano matiza la afirmación de la filosofía, al reconocer que solo puede mantenerse desde un «voto de pobreza virginal» [138]. Esta pobreza es el sello de autenticidad del logos que no renuncia a su misión, aun viéndose hoy en una época pos-filosófica, marcada por la destrucción de la ontología invocada por Heidegger y por la deconstrucción del lenguaje propuesta por Derrida. Pero no es cualquier pobreza, es una «pobreza virginal», la propia de una virgen. Tampoco es cualquier virgen, sino aquella que en su regazo va más allá del éxtasis, va y viene de lo sagrado, concibiendo, sabiendo que lo concebido es obra no del espíritu absoluto –«fantasma que absorbe» [139]–, sino del concurso entre el Logos divino y el logos humano, que es carne y entrañas. De esta pobreza, también escriben Inciarte y Llano, contraponiendo el desasosegado interés sofístico de la conquista, a la tranquila espera/búsqueda de quienes creen en el don de la verdad [140].
María Zambrano confía en la razón que se despoja de afanes de control, que es apertura a lo divino y a lo humano, que funda, media y establece relaciones de adecuación, que cree en la intencionalidad y la justifica. Por esta razón –aquí ‘razón’ significa al mismo tiempo causa y racionalidad–, su pensamiento puede ser contemplado como una propuesta filosófica cristiana. Una al lado de otras. Si la exclusividad no es propia de la razón, tampoco puede serlo de una filosofía frente a otras. Las palabras de Schimidinger ayudan a entender la situación: «Una ‘filosofía cristiana’, por su misma identidad, debe estar al lado de los que defienden la posibilidad de la razón» [141]. Esta afirmación sería suficiente para considerar cristiana la propuesta filosófica de María Zambrano, sin embargo, teniendo en cuenta alguna de las consideraciones iniciales de la magna obra Filosofía cristiana [142], es necesario hacer alguna reflexión más, aun a sabiendas de que está escrita antes de la publicación de Fides et Ratio, a la que también será necesario acudir.
3.2.1. El hábitat de la filosofía cristiana
En primer lugar, es necesario constatar que en un paradigma filosófico, científico o racional moderno e ilustrado es imposible hablar de filosofía cristiana: es el hierro de madera, el equívoco al que se refería Heidegger [143]. Este paradigma es para Zambrano causa de la agonía de occidente, por eso no se cansa de denunciar la piqueta –es expresión suya– que destruye a Europa. Es el devenir de este continente el que «ha tenido la virtud de producir solapados enemigos, de engendrar el rencor en las oscuras cavernas en que se cría» [144]. La siembra de la enemistad y del solipsismo proviene de una auto-comprensión cada vez más sesgada de su cristianismo: del olvido de la creación [145] como momento originario, a favor de la creación como actividad humana escindida de lo que es dado; del olvido de la resurrección como momento de recuperación de la unidad originaria, a favor de la lucha por la pervivencia; del olvido de la esperanza como anhelo de plenitud y cumplimiento, a favor del progreso entendido como proceso secularizado. Ante esta amnesia europea, visible ostensiblemente en el itinerario filosófico occidental, María Zambrano postula otra versión del cristianismo y junto a ella, otra forma de pensar y hacer filosofía.
Tal y como propone Zambrano, el principio de la resurrección de Europa está en su esencia, en «eso que por nada aceptamos» [146]. En efecto, se está refiriendo a su alma cristiana. Un alma puesta en tela de juicio por los grandes totalitarismos del siglo XX –por cierto, María Zambrano escribe esta serie de artículos titulados La agonía de Europa entre los años 1940 y 1944, en el París ocupado– y por el auge de las ideologías que permanece en pleno siglo XXI.
Como ya se ha señalado, el destino de la filosofía corre parejo al destino de Europa. Si Europa agoniza, agoniza la filosofía. Si la posibilidad de resurrección para Europa es la afirmación de su alma cristiana, la posibilidad de la filosofía occidental tendrá que aceptar una forma de razón tan ancha como para que tengan lugar la experiencia religiosa, la fe de la que brota, el lenguaje en que se expresa y su fondo cristiano.
Se trata de emprender la vuelta al Paraíso, a través de un mundo creado por el ser humano en estado de caída y soledad [147]. El a través es entendido, de acuerdo con la propuesta agustiniana, como un proceso de ahondamiento en la interioridad humana, que, según Zambrano, traspone, transciende y atormenta, es inagotable e infinita y «está en el fondo, tiene fondo. Por eso, necesita revelarse, confesarse» [148], dando así el importante paso del yo oscuro al yo uno en su transparencia: una conversión del ser humano que tiene como signo la «aceptación de la realidad en forma reveladora» [149].
Para María Zambrano, esta conversión es previa al nacimiento de «una nueva filosofía, en esta tradición europea» [150], nacida «bajo su Dios» [151]. Una nueva filosofía, que supere el desatado culto al éxito, el idealismo, el naturalismo, el liberalismo [152]; que salga del «fangoso escepticismo» que había quedado de la fe en la razón [153] –en la razón escindida y autosuficiente, indigna de ser creída, esperada, amada–, perdida «por sus dones, más que por sus defectos» [154]. Es decir, por ocultar el «saberse lo más valioso del mundo, [...] bajo la hinchazón, bajo la soberbia» [155], por olvidar que «es imagen de alguien que al mismo tiempo le ampara y le limita» [156]. Este alguien es un ser real, es el otro, el Absoluto, la Divinidad o, más concretamente, Dios mismo, el Dios de la Biblia, que se auto-revela y que hace partícipe de sus perfecciones y de sus predilecciones al ser humano. La unidad superior a la que se viene aludiendo viene dada por este origen, tiene lugar en el alma, la única dimensión del ser humano en la que cabe la reciprocidad propia de la razón ensanchada, donde cabe –inhabita– Dios.
Uno de los mayores enemigos de la filosofía, al que ya se ha hecho alusión, es esa oposición entre Dios y ser humano, entre fe y razón/filosofía, que renace con Lutero: Dios regresa a su infinitud, se desecha la razón/filosofía como instancia mediadora, el ser humano queda en soledad frente a un abismo que no podrá salvar con razón pura, sino con fe pura. Al desaparecer esta conexión, ante el Dios impenetrable solo cabe la combinación de agnosticismo y fideísmo. La razón se ve confinada en el ámbito de las ciencias naturales; la razón queda agnóstica, incapaz de proferir palabra sobre aquel que no solo es semper maior, sino semper terribilis; al ser humano le queda la sola fides, que fácilmente deriva en fideísmo. Será necesaria, afirma Zambrano, la mediación católica, de la Iglesia que confía en la creación divina, en «la hermosa realidad sacada por Dios de la nada» [157]. Realidad que no solo es afirmación de lo creado, sino del Creador, bajo una designación filosófica y más que filosófica: «Logos, principio del Universo; Logos encarnado» [158].
3.2.2. Itinerarios de una filosofía cristiana
La filosofía no es teología y la filosofía cristiana, por ser verdadera filosofía, tampoco puede serlo. otra cosa es que la teología requiera fundamentos filosóficos, lenguajes filosóficos, razonamientos filosóficos. Esto es especialmente claro, por ejemplo, en la teología fundamental [159]. No es el caso de María Zambrano que, como la rica variedad de filósofos cristianos y más concretamente católicos, no se mueven por presupuestos teológicos, sino por un interés filosófico, de acuerdo con el método y los temas propios de este saber de sentido. Entonces, ¿qué es el filósofo cristiano o la filosofía cristiana? Aquella que vive en la revelación cristiana, teniéndola como horizonte y como medio ambiente donde desarrollarse [160]. El concepto de filosofía cristiana puede entenderse como aquella forma de pensamiento especulativo propio de un filósofo que, en su actividad, no pone entre paréntesis su concepción cristiana de la realidad.
Aunque toda la discusión en torno a la historia del concepto de filosofía cristiana es de un profundo valor, no es este el lugar para acometerla, sino para examinar el hecho de que María Zambrano es un ejemplo de filósofa cristiana que piensa de acuerdo con su propuesta de razón ensanchada: su pensamiento es verdadera filosofía en deuda con la fe –la fe cristiana y católica– y con la poesía. ¿Qué supone este acuerdo?
Para Zambrano, en primer lugar, no existe una vida humana que no esté cobijada en el misterio absoluto [161]. Este misterio es luz que aclara y luz que ciega, realidad auroral, y aquí radica el incesante padecer en las entrañas propio del ser humano. Su filosofía está también al amparo de este misterio que es lo sagrado: misterio absoluto, sagrado absoluto.
En segundo lugar, como quedó patente en el capítulo I, María Zambrano utiliza en su pensamiento el dato bíblico, no tanto como revelación en sentido teológico –dispuesta por Dios para comunicarse con el ser humano (cfr. Dei Verbum, 2)–, sino como relato revelador con una significación universal y real para la vida [162]. Y, por supuesto, para el pensamiento filosófico. El culmen de la revelación, tanto en clave teológica pura, como en clave zambraniana, está en la encarnación del Logos.
Por último, desde un punto de vista fenomenológico, en el pensamiento de María Zambrano queda suficientemente probado el convencimiento de que aunque las religiones no proceden de las metafísicas, estas últimas sí que están en indiscutible dependencia de determinadas categorías religiosas fundamentales [163]. No será necesario aludir nuevamente al uso que María Zambrano realiza de las nociones teológicas de creación, encarnación, redención para explicar su misión filosófica y su propuesta de razón inclusiva, ensanchada.
3.3.3. La fe y la razón
La discusión intra-eclesial sobre las relaciones entre la fe y la razón quedó definitivamente orientada por la encíclica Fides et ratio (1998), de san Juan Pablo II. En este documento magisterial se ofrece un marco que regula las relaciones entre revelación, teología y filosofía, salvaguardando la identidad de cada una de ellas. La teología realiza un doble movimiento: en primer lugar, recibe y acepta la revelación –explicitada por la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio–. A este movimiento se le denomina auditus fidei; en segundo lugar, quiere dar razón ante los requerimientos del pensar humano, ofreciendo un desarrollo especulativo. A este segundo movimiento se le denomina intellectus fidei. Es en el intellectus fidei cuando la filosofía puede aportar a la teología conceptos, argumentos que reflejen la inteligibilidad y coherencia de la revelación (Fr, 65 y 66). Sin embargo, no es este el aspecto de mayor relevancia para esta investigación doctoral, sino la determinación del estado de la filosofía de María Zambrano en relación con la fe cristiana. Fides et ratio señala tres posibilidades distintas: una «filosofía totalmente independiente de la revelación evangélica» (Fr, 75); una «filosofía cristiana» (Fr, 76); y una tercera posición en que «la teología misma recurre a la filosofía» (Fr, 77).
La primera de estas posibilidades es claramente inaplicable a María Zambrano: su contexto es indudablemente cristiano, una constatación que no resta un ápice de interés filosófico a su propuesta.
respecto a la segunda, conviene comenzar resaltando que la denominación de filosofía cristiana «es en sí misma aceptable, pero [...] con ella no se pretende aludir a una filosofía oficial de la Iglesia» (Fr, 76). Por tanto, afirmar que la propuesta de María Zambrano puede calificarse como filosofía cristiana no significa darle carta de oficialidad, sino más bien que su modo de filosofar es el de una cristiana que no renuncia a la unión vital entre el pensar y el creer (cfr. Fr, 76). Fides et ratio señala en el mismo número que se viene citando dos constataciones importantes sobre el filosofar cristiano –que no es evidentemente un cambio de estado: un pasar de ser filósofo a ser teólogo–: un aspecto subjetivo, «la fe libera la razón de la presunción», y otro objetivo, «la revelación propone claramente algunas verdades que, aun no siendo por naturaleza inaccesible a la razón, tal vez no hubieran sido nunca descubiertas por ella, si se la hubiera dejado sola». El caso de Zambrano es paradigmático: su interés filosófico es poner a la filosofía en su sitio, buscando que renuncie a la soberbia de la razón, aceptando que toda experiencia humana y todo saber de sentido está interrelacionado y es dependiente. No es una renuncia a la razón, sino la afirmación de una razón más ancha. Al mismo tiempo, y desde el punto de vista objetivo, es evidente que María Zambrano tematiza filosóficamente contenidos revelados, sin renunciar a un método puramente racional ni a la búsqueda de la verdad.
El tercero de los estados es aquel en el que la teología acude a la filosofía para mostrarse como «obra de la razón crítica a la luz de la fe» (Fr, 77). ¿Puede la propuesta de Zambrano cumplir esta misión?
La respuesta definitiva le corresponde a la autoridad y examen del magisterio eclesiástico, sin embargo, puede afirmarse a la luz de la presente investigación doctoral que la filosofía de María Zambrano cumple al menos tres exigencias indispensables para encontrarse de un modo fecundo con la teología: posee una clara dimensión sapiencial (cfr. Fr, 81); evidencia la capacidad del conocimiento humano para llegar a la verdad, a través de una relación adecuada –adaequatio– con la realidad, aunque esta sea mayor que el pensamiento y que la expresión (cfr. Fr, 82); a pesar de su límites metodológicos y de una buscada falta de precisión, tiene un «alcance auténticamente metafísico» (Fr, 83).
Puede defenderse que el pensamiento de María Zambrano es «una filosofía en consonancia con la Palabra de Dios», un «punto de encuentro entre las culturas y la fe cristiana», que sirve de ayuda «para que los creyentes se convenzan de que la profundidad y autenticidad de la fe se favorece cuando está unida al pensamiento y no renuncia a él» (Fr, 79).
* * *
Siempre quedará como una esperanza en la naciente luz auroral la palabra definitiva de María Zambrano sobre filosofía y cristianismo [164]. Tan solo quedan a disposición del lector/pensador sus obras completas, que no terminadas [165]; el deseo truncado de impartir tres clases sobre filosofía y cristianismo en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de valencia, durante el curso 1975-1976 [166]; y la intuición más hermosa de que es la belleza quien hace de la filosofía y el cristianismo una verdadera comunión.
José Antonio Calvo Gracia en dadun.unav.edu
Notas:
75 Zambrano, M., LB, p. 46.
76 Zambrano, M., LP, p. 37.
77 Los conceptos luz y logos no pueden considerarse privativos de una línea metafísica como la neoplatónica, aunque sea neoplatónica y cristiana. Su presencia está ligada a la categoría de creación, que para santo Tomás de Aquino se realiza por el Logos (=verbum), otorgándole la inteligibilidad luminosa necesaria para que haya conocimiento filosófico del ente y de Dios. Además, esa luz está participada en el ser humano, como ser capax Dei. Cfr. raMoS, A. (2014): «A Metaphysics of the Logos in St. Thomas Aquinas: Creation and Knowledge», en Cauriensia, vol. IX, pp. 95-111, ed. electrónica (03/03/2018): <goo.gl/sEgv5S>. Para entender el alcance de la ‘metafísica del logos’ resulta imprescindible la línea de investigación desarrollada en la Universidad de Navarra por el grupo de trabajo Hermenéutica patrística y medieval (Logos), coordinado por la profesora María Jesús Soto Bruna, editora a su vez del número IX de la revista Cauriensia al que se acaba de referir.
78 La más sintética y precisa aproximación al término razón poética –en Zambrano y en otros autores– en su sentido de facultad creadora es la que se ofrece en labrada, M. A. (1992): Sobre la razón poética, Pamplona, Eunsa.
79 Revilla, C. (2004): «Sobre el ámbito de la razón poética», en Revista de la Asociación de Hispanismo Filosófico, nº 9, p. 1, ed. electrónica (03/03/2018): <goo.gl/1cQueW>.
80 Zambrano, M. (7 de noviembre de 1944), Carta a Dieste, en Boletín Galego de Literatura, nº 6, noviembre, 1991, p. 103. En Moreno Sanz, J., LO, p. 102.
81 Zambrano, M., LP, p. 195.
82 Zambrano, M., NM, p. 65.
83 Zambrano, M. (1952): «Delirio y destino. Los veinte años de una española», en OC, vI, p. 958.
84 Cfr. Zambrano, M., OC, VI, p. 958.
85 Zambrano, M. (1970): «El sueño creador», en Obras Reunidas. Primera entrega, Madrid, Aguilar, p. 30. (En adelante OR).
86 Cfr. Zambrano, M., OR, p. 30.
87 Zambrano, M., LB, p. 56.
88 Cfr. Zambrano, M. (1971): «La unificación del conocimiento y las fronteras de lo humano en la unidad», en Educación (33), p. 91.
89 Cfr. Ullán, J. M., «relato prologal», en Zambrano, M. (2010): Esencia y hermosura. Antología, Barcelona, galaxia Gutenberg, p. 36. Desde este relato «relato prologal» podría calificarse a María Zambrano de una mujer ‘y’. El propio Ullán lo ratifica al describirla como conversadora: «Era un placer, no exento de inquietud reconfortante, oír su entremezclar en armonía las rotundas y las medias palabras, la premonición y la huella, la confidencia personal y el alarido en nombre de los muertos, las toses y las risas, la plegaria y el refunfuño, el sermón y la travesura, la religión y la filosofía, la poesía y la historia, la amistad y el escarmiento».
90 Zambrano, M., LB, p. 76.
91 Ibíd., p. 100.
92 Cfr. Steiner, g. (2017): Presencias reales, Madrid, Siruela, p. 206. También Steiner se pregunta en la tercera parte de esta obra la razón de la creación estética y de la belleza, concluyendo, con una tesis fuerte de carácter metafísico y religioso a la par: la única garantía de la inteligibilidad de lo real es la Transcendencia. Al mismo tiempo que reconoce que solo desde la aceptación del origen, el ser humano puede ser considerado creador y «anfitrión de la belleza». Steiner dirige este convencimiento a la comprensión de la creación estética, Zambrano, en la misma tónica, lo traslada a todo quehacer de sentido.
93 Zambrano, M., LB, p. 77.
94 Ibídem.
95 Ibíd., p. 78.
96 Ibíd., p. 82.
97 Ibídem.
98 Ibíd., p. 78.
99 Ibíd., p. 82.
100 Ibíd., p. 83.
101 Ibíd., p. 84.
102 Zambrano, M., NM, p. 62.
103 Zambrano, M., LB, p. 87.
104 Ibídem.
105 Ibíd., p. 88.
106 Ibíd., p. 91.
107 Ibíd., p. 96.
108 Ibídem.
109 Muy interesante, relacionar el proyecto filosófico de María Zambrano de poner el logos en el Logos, con el ideal de sociedad perfecta de Platón. En ambos casos, la nostalgia funciona como motor capaz de resituar la experiencia humana en su origen divino e ideal. Esta comparación desde la clave de la nostalgia se apoya en García Gual, C. (1985): «Platón, nostalgia, historia, utopía», en Revista de Filosofía Taula, nº 3 (mayo), pp. 27-37, ed. electrónica (03/03/2018): <goo.gl/TJ7fQJ>.
110 Zambrano, M., LB, p. 112.
111 Zambrano, M., NM, p. 66.
112 Labajo, J. (2011): Sin contar la música, Madrid, Endymion, p. 29.
113 Cfr. ibíd., p. 273. Esta conversación está referida de buenas fuentes en la obra de Labajo.
114 Zambrano, M., LB, p. 100.
115 Cfr. Guardini, r. (2013): La conversión de Aurelio Agustín. El proceso interior en sus Confesiones. Bilbao: Desclée de Brouwer, pp. 23, 41 y ss. Esta obrita de Guardini ofrece algunas claves sobre el concepto de alma en san Agustín que permiten iniciar un estudio comparado con la idea de alma en María Zambrano, doctrina que le acarreó la ruptura con su maestro Ortega.
116 Cfr. Zambrano, M. (2011): Confesiones y guías, Madrid, Eutelequia, p. 59. Por otra parte, para completar esta cuestión es necesario acudir a Zambrano, M. (2016): «La Confesión: género literario y método», en OC II. En estas obras, la autora muestra como vías universales para transmitir, parafraseando su propia obra, un saber acerca del alma las confesiones, de corte agustiniano, y las guías, de corte molinista.
117 Zambrano, M., LB, p. 101.
118 Ibíd., p. 103.
119 Ibídem.
120 Ibíd., p. 101.
121 Cfr. ibídem.
122 Cfr. ibíd., p. 108.
123 Ibíd., p. 111.
124 Ibíd., p. 112.
125 Ibídem.
126 Zambrano, M. (2014): El exilio como patria, Barcelona, Anthropos, p. 59.
127 Zambrano, M., Esencia y hermosura. Antología, p. 588.
128 Zambrano, M. (1971): «La unificación del conocimiento y las fronteras de lo humano en la unidad», en Educación (33), pp. 82-91.
129 Zambrano, M., «La unificación del conocimiento y las fronteras de lo humano en la unidad», p. 84. Al describir la especialización preocupante en los saberes, presenta a los científicos como una «casta», cuya actividad «ha dejado de estar exclusivamente enderezada al conocimiento». Dos razones son las que han conducido a esta derivación: la desmesurada responsabilidad de quienes se consideran «avanzadas del conocimiento» y el «lenguaje mismo de las ciencias», «inaccesible aun para las personas más cultas», fruto de una captación de la realidad realizada «no contemplativamente, sino para operar en ella, sobre ella».
130 Zambrano, M., «La unificación del conocimiento y las fronteras de lo humano en la unidad», p. 91.
131 Ibídem.
132 Ibídem.
133 Ibídem.
134 Zambrano, M., «La agonía de Europa», en OC, II, p. 374.
135 Ullán, J.-M., «relato prologal», en Zambrano, M., Esencia y hermosura. Antología, p. 12.
136 Cfr. Willebrands, J. Discurso del 11 de noviembre de 1983, citado en AA. vv. (2017): Lutero y la teología católica. Tender puentes entre formas de pensamiento diferentes, Madrid, Ciudad Nueva, p. 81.
137 Cfr. Blaumeiser, h. «¿o lo uno o lo otro? Martín Lutero y la perspectiva católica. Para un intercambio de dones», en AA. vv. (2017): Lutero y la teología católica. Tender puentes entre formas de pensamiento diferentes, Madrid, Ciudad Nueva, p. 71.
138 Zambrano, M., LB, p. 11.
139 Rodrigo Andreu, A., María Zambrano. El Dios de su alma, p. 124.
140 Cfr. Inciarte, F. y Llano, A. (2007): Metafísica tras el final de la Metafísica, Madrid, Ediciones Cristiandad, p. 26.
141 Coreth, E.; Neidl, W. M. y Pfligersdorffer, g., FC/1, p. 42 y ss.
142 Coreth, E.; Neidl, W. M. y Pfligersdorffer, g. (eds.) (1997): Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX (3 tomos), Madrid, Ediciones Encuentro. Esta es la obra más extensa publicada en español sobre la denominada filosofía cristiana. Cada uno de los tomos se centra en un aspecto o periodo: «Nuevos enfoques en el siglo XIX» (Tomo 1), «vuelta a la herencia escolástica» (Tomo 2) y «Corrientes modernas en el siglo XX» (Tomo 3): La obra atiende a los pensadores cristianos de las distintas lenguas, curiosamente la única mención a María Zambrano la sitúa en Cuba, como una filósofa no «expresamente católica», en la nómina de filósofos de lengua española que en Latinoamérica coincidieron en «formular teorías, adecuadas a la realidad, sobre el hombre como persona, sobre la ética, sobre el fenómeno de lo espiritual, sobre el arte y sobre la sociedad» (Tomo 3, p. 589):
143 Cfr. Heidegger, M. (1969): Introducción a la metafísica. Buenos Aires: Nova, p. 46.
144 Zambrano, M., «La agonía de Europa», en OC, II, p. 333.
145 Cfr. ibíd., p. 361.
146 Ibíd., p. 347.
147 Cfr. ibíd., p. 353.
148 Ibíd., p. 372.
149 Ibíd., p. 360.
150 Ibíd., p. 360.
151 Ibíd., p. 353.
152 Ibíd., pp. 334 y ss.
153 Ibíd., p. 338.
154 Ibíd., p. 337.
155 Ibídem.
156 Ibídem.
157 Ibíd., p. 355.
158 Ibídem.
159 Es importante señalar a este respecto una de las llamadas más acuciantes que María Zambrano realiza a la Iglesia: «Una teoría del conocimiento de la revelación se hace cada día más necesaria y no se deja de echar de menos en la ‘nueva teología’, de la que parecen existir pocas noticias de que se haya empezado esta tarea indispensable, si es que en la Iglesia se quiere salvar la existencia de la revelación, a no ser que, a imagen y semejanza de la mente occidental declarada en crisis o en bancarrota, no se haya renunciado a ella con un disimulado vado retro», en Zambrano, M., LB, p. 30.
160 Cfr. FC/ 1, pp. 24 y 25.
161 Cfr. FC/1, p. 42. En este sentido también resulta importante el acceso directo al artículo de Henri de Lubac publicado en la Revue Théologique (LXIII, 1936), con el título «Sur la philosophie chrétienne», que recientemente ha sido traducido y editado por Marcelo López Cambronero para la editorial Nuevo Inicio. En su estudio crítico, López explica cómo en la polémica sobre la filosofía cristiana hay un componente definitivo: un dualismo de origen teológico entre lo natural y lo sobrenatural, solo este dualismo, en ocasiones maniqueo, hace inaceptable un filosofar cristiano que sea verdadero filosofar e integre determinados contenidos de la revelación, como luz impulsora de la aventura del conocimiento humano. Cfr. de Lubac, h. (2017): Sobre la filosofía cristiana, granada, Nuevo Inicio, p. 105.
162 Cfr. FC/1, p. 28.
163 Cfr. FC/3, p. 55. De esta opinión es Scheler, quien afirma que «estas determinaciones dualistas de la relación entre filosofía y religión contradicen a la esencia de la religión y la filosofía», Max Scheler (2007): De lo eterno en el hombre, Madrid, Encuentro, p. 80.
164 En el archivo de María Zambrano, conservado por la fundación del mismo nombre en Vélez- Málaga, se encuentra un vestigio: la portada de un cuaderno roto en el que escribió «Filosofía y cristianismo», un mes –¿septiembre o noviembre?, no alcancé a descifrar– y unos años 1944 y 1953 (Manuscrito 550): ¿Qué escribió en este cuaderno perdido? Es posible aventurar que sus páginas forman parte de todas sus obras posteriores, como sus ideas, de su pensamiento.
165 Ya que, como recoge Ullán, Zambrano denominó en 1981 a su obra Prólogo a un libro desconocido que es un todo todavía pendiente. Cfr. Zambrano, M., Esencia y hermosura. Antología, p. 606.
166 Zambrano, M., LP, p. 243.
José Antonio Calvo Gracia
I. María Zambrano, cristiana y filósofa
El título de este capítulo puede resultar horripilante para algunas cabezas [1], es decir, puede erizar el cabello de muchos o, al menos, de algunos, sobre todo, si se le añade como complemento circunstancial el sintagma ‘a la vez’: cristiana y filósofa a la vez. Todavía más disruptivo sería el calificarla de filósofa cristiana, al menos y de momento, como hipótesis. Sin embargo, la propuesta filosófica de María Zambrano no puede desligarse de una concepción teológica de la experiencia vital ni de un marcado acento cristiano con el que solfear dicha experiencia. Si esto se comprende y si esto se explica, los cabellos de los biempensantes –no solo los tradicionalistas, sino también los de la mal traducida politically correctness– volverán a su lugar y posición inicial de tranquilidad y podrán conceder que sí, que el pensamiento de María Zambrano es un intento de filosofía cristiana [2].
El concepto filosofía cristiana nace en medio de la discusión. Es discutible y, por tanto, discutido desde que aparece en la década de 1920. Dos medievalistas, Brehier y Gilson, muestran sus posturas contrarias: el primero afirma que no hay filosofía cristiana, que el pensamiento filosófico no se ha visto influido por la revelación, que Agustín y Tomás de Aquino adoptan filosofías paganas para hacer teología; Gilson, por su parte, quiere demostrar que hay filosofía cristiana y que la revelación ha influido decisivamente en el desarrollo de la filosofía. Esta discusión se lleva a un debate público, celebrado en La Sorbona, en 1931. Además de Brehier y Gilson, intervienen Maritain, Brunschvicg y Blondel. No se llega a un acuerdo, la discusión continúa y otros filósofos de altura, como Mandonnet, van Steenberghen, Pieper, Heidegger, Jaspers o el español Ramírez aportan y enriquecen el debate. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Atendiendo a la encíclica de Juan Pablo II Fides et ratio (1998), no existe una filosofía cristiana oficial, pero sí existe una relación clara entre filosofía y revelación –o entre filosofía y cristianismo–, una relación orgánica que puede ser explicada de un modo histórico, como pretendía Gilson, y de un modo existencial, como mostraba Maritain: la revelación aporta a la filosofía nociones racionales que de otro modo no habrían sido descubiertas, como creación y persona; además aunque la razón –en el sentido de filosofía– es independiente de la revelación, existe un modo cristiano de filosofar, en el que la fe no solo no destruye la filosofía, sino que la eleva y la salvaguarda, defendiéndola de la tentación escéptica.
La filosofía cristiana es al menos un intento, aunque va a intentar mostrarse que es un intento cumplido, dentro de las posibilidades de cualquier pensamiento limitado, como es el humano: unas veces bien logrado, otras a medio camino. Y algunas pocas, bastante alejado. En torno a esta cuestión de la posibilidad de una filosofía cristiana, María Zambrano en una época de madurez, cuando cuenta con setenta años, en una carta, enmienda a aquellos filósofos –cita concretamente a Spinoza y Kant– que «creyeron –o quisieron– que la filosofía ha de ser un saber impasible. Y que por tanto una filosofía cristiana es casi imposible» [3]. El error en el que estos pensadores racionalistas o idealistas incurrieron fue pensar que la filosofía es un saber separado e inmutable, en el que la misión del filósofo consiste en legislar desde una pretendida y falsa razón omnisciente, que relega la transcendencia a determinada cualidad del sujeto. Todo lo que está fuera del sujeto está fuera de la capacidad de conocer y si no se puede conocer, molesta su existencia. Eso ha pasado con el Absoluto en gran parte del pensamiento moderno y contemporáneo y eso ha hecho que se considerara un despropósito que pudiese haber una filosofía cristiana, que la revelación proporcionara temáticas profundas a la filosofía o que existiese una relación fecunda entre la fe y la razón. María Zambrano presenta los ejemplos de san Agustín y de santo Tomás de Aquino con valor de prueba y defenderá contra viento y marea que el verdadero maestro está a medio camino entre la filosofía y la teología, porque «el Maestro [...] es un mediador» [4]. Así la razón en cuanto humana será una razón mediadora y una de sus formas será la piedad. otro de los errores que hace imposible al teólogo o al filósofo creyente comprender este paradigma dialogal entre fe y razón es el fideísmo. Pero de momento es prematuro ahondar en esta cuestión.
Para mostrar que el pensamiento de María Zambrano es un ejemplo de filosofía cristiana, este primer capítulo en ningún caso podrá ser ni más ni menos que una biografía intelectual de María Zambrano. Será un poco más, porque intentará mostrar los centros de la reflexión filosófica de Zambrano y su conexión con el hecho cristiano. Será un poco menos, porque ni debe ni puede ser una biografía detallada. En este sentido corre el peligro de ser tachado de visión sesgada de la experiencia vital de María Zambrano, sin embargo, no tiene nada de sesgo o de prejuicio, porque no intenta negar o silenciar ningún matiz, sino resaltar aquellos que son fundamentales para el propósito de esta investigación: mostrar el específico carácter cristiano –incluso católico confesional– del pensamiento zambraniano. Cristiano en el origen personal de la reflexión, cristiano en la temática, cristiano en el método, cristiano en la respuesta. Cristiano, sin restar un ápice de racionalidad ni del carácter filosófico presente en el análisis crítico de la realidad.
Desde luego, el paradigma de razón de María Zambrano no responde a esa visión abstracta –en el sentido de separada o de aparte– que hace de la filosofía una pretendida filosofía pura, sino, con palabras escuchadas al profesor Alejandro Llano en la Universidad de Navarra, una filosofía impura, no separada; al contrario, metida de lleno en todas las cosas y experiencias de los seres humanos, incluida la dimensión espiritual y de apertura a la trascendencia, dimensión, por otra parte, esencialmente constitutiva de lo humano.
María Zambrano (Vélez Málaga, 1904-Madrid, 1991), ante su muerte, no dudaba en decir a su amigo poeta panameño que «estamos en la noche de los tiempos, Edi Simons, hay que entrar en el cuerpo glorioso» [5]. Y, una vez realizada la salida del uno y la entrada en el otro, el primero pasó a dormir en la casita –así llamaba Zambrano a su sepultura– que, entre un naranjo y un limonero, había querido construir en el camposanto de su pueblo natal. Una casita, señalada e identificada con un texto del Cantar de los Cantares: Surge, amica mea et veni. Ese es su epitafio. Y si se abusa un poco del sentido de la sentencia clásica que afirma que en el principio está el fin y/o viceversa, habrá que conceder que esta inscripción sepulcral da una idea completa y aproximada de lo que es la experiencia vital de María Zambrano.
otros hechos y otros textos confirman esta afirmación y son los que van a ser presentados en las siguientes páginas, que quieren mostrar el humus en el que nace, crece, florece y fructifica la propuesta filosófica de María Zambrano.
1. la vida de María Zambrano, un itinerario de Fe religiosa
Aunque algunos han intentado escribir la biografía más o menos definitiva de Zambrano, todavía nadie lo ha conseguido. El imponente intento de Juan Carlos Marset, que mereció el premio Antonio rodríguez ortiz de Biografías 2004, se quedó de momento en una primera parte, titulada Los años de formación [6]. Por ello, y para el propósito que guía este estudio, bastará con la «Cronología» publicada por Jesús Moreno en la edición de las Obras Completas de María Zambrano que él dirige y el esbozo biográfico escrito por Juan Fernando ortega Muñoz, que se titula, sencillamente, María Zambrano [7]. El profesor Ortega sabe y muestra que la intimidad religiosa de Zambrano es de una profundidad radical y que sobre ella se asienta su propuesta filosófica. La investigación doctoral de Carmen Villora, en concreto, su primer capítulo, es insustituible para este propósito [8]. Además, se cuenta con una colección de escritos autobiográficos que han sido publicados en el volumen VI de las Obras Completas de Zambrano y que constituyen una fuente primigenia para demostrar el carácter religioso católico de su vivir y su pensar. También, un epistolario publicado por su amigo e interlocutor Agustín Andreu, presentado por este último como Cartas de la Pièce, que resulta básico para el propósito de esta tesis.
María Zambrano siempre que se refiere por escrito a don Blas [9], su progenitor, lo hace escribiendo Padre con mayúscula inicial. ¿Qué significa? Ella misma lo dice: «Para mí mi Padre es un ser sagrado» [10]. No obstante, quien aportará la finura espiritual a Zambrano es su madre. Una finura espiritual que está unida a su profundo sentido de libertad. «Porque, aunque mi madre era una ferviente católica practicante, era también un ser libre, porque era inteligente» [11]. Inteligencia, libertad, apasionamiento, religiosidad –católica, no conviene perderlo de vista– son claves en el pensamiento filosófico de María Zambrano y, como se verá más adelante, cada una de estas características constitutivas de su experiencia conllevan la universalidad e interrelación de los tres saberes de sentido que se encuentran en el núcleo de su pensamiento: filosofía, poesía y religión.
En una de sus cartas al teólogo Agustín Andreu, fechada el domingo 13 de julio de 1975, hace un resumen de la herencia que ha recibido de su familia más cercana: de su padre, tiempo; de su hermana Araceli, tiempo; ¿y de su madre? De su madre, doña Araceli Alarcón, dice que ha recibido lo más necesario:
Mi madre me dejó lo que me hacía falta, algo de su sapientísima paciencia, las cuentas de su rosario, que aun en Madrid volví a rezar con ella algunas tardes. Sí, el rosario de la Madre salva, si uno entiende. Pues que en tan rosácea devoción hay lo suyo de intelección verdadera [12].
Como se apunta en este texto y podrá confirmarse en la segunda parte de este capítulo, María Zambrano llega a explicar la relación de conocimiento y de intelección acudiendo a un contenido de fe: la figura de la virgen María –paciente– que recibe del ángel el logos –agente–. De este modo, por la encarnación, se posibilita la vuelta de lo creado y desgajado al Creador y fuente de la unidad originaria. Todavía se puede añadir al trasfondo familiar de Zambrano la figura de su abuelo materno, con el que pasará en su infancia alguna larga temporada. De él se puede decir que, además de ex-seminarista, era un «teólogo vocacional, heterodoxo recalcitrante y conversador innato» [13] y que constituyó para María Zambrano un auténtico pedagogo y maestro en cuestiones religiosas.
Cuando en Segovia, adonde se había trasladado con su familia, decide estudiar filosofía, lo hace por «salvar» a su padre, ya que Blas Zambrano era un hombre con un horizonte interior trágico al modo de Unamuno. De algún modo, María Zambrano vislumbra que el fondo más profundo de todos y cada uno de los seres humanos es una realidad inferior –inferior en el sentido de ínferos– que necesita de una experiencia salvadora o redentora. No una eliminación de lo trágico, sino un respiro extático que permita entender la vida como un todo en el que lo chocante, lo diferente, lo incalificable o indefinible no sea expulsado o exiliado, sino incluido como parte constitutiva del misterio de la vida y del concomitante anhelo por la eternidad.
Como bien ha señalado Agustín Andreu, poniéndolo en relación con un tema eminentemente teológico como es la economía trinitaria, Zambrano entiende la salvación del hombre como «una crecida por dentro» [14] o una iluminación en sentido joánico e incluso agustiniano. Esta iluminación permite, siempre en clave zambraniana, descubrir un espacio infinito de libertad real.
Así llega a afirmar que el teresiano vivir fuera de sí supone vivir fuera de sí, por estar más allá de sí mismo.
vivir dispuesto al vuelo, presto a cualquier partida. Es el futuro inimaginable, el inalcanzable futuro de esa promesa de vida verdadera que el amor insinúa en quien lo siente. El futuro que inspira, que consuela del presente haciendo descreer de él; que recogerá todos los sueños y las esperanzas, de donde brota la creación, lo no previsto. Es la libertad sin arbitrariedades [15].
Estos pensamientos de profundo corte cristiano también tienen que ver con su experiencia de exilio [16] y con sus deseos que constituirán una luz para transcurrir su propia noche oscura de la que se hablará más adelante.
otro momento importante en el itinerario vital de María Zambrano es el de su despertar a una política activa y el de su repudio a determinadas formas violentas de corte materialista. La discípula de Ortega y Gasset en la madrileña Universidad Central no es ajena a la tesis fundamental que el profesor publica en el diario El Sol el 15 de noviembre de 1930 titulado «Delenda est Monarchia». Con este escrito, ortega rompe su compromiso con la monarquía y postula el advenimiento de la república como única forma política que puede mantener la vida y la vitalidad de la nación española [17]. Zambrano es buena hija de su padre, militante e incluso presidente durante algún tiempo de la Agrupación Socialista obrera, y eso se nota en su radicalidad; pero no hay que olvidar que también es buena hija de su madre y esto se conoce en este momento de efervescencia y violencia política en su convencimiento de que para el país no es bueno el materialismo capitalista, como tampoco lo es el marxista, sino que la misión de España está en la defensa y universalización de los valores espirituales. Estas ideas –quizá hubiese que llamarlas ideales– se encuentran expuestas y de algún modo desarrolladas en el manifiesto fundacional del Frente Español (FE) que aparecería publicado el 7 de marzo de 1932 en el periódico La Luz y que es firmado en primer lugar por María Zambrano. ¿Qué es lo que le lleva a firmar con tanto entusiasmo este manifiesto? El compromiso político de Zambrano le conduce a militar en el partido de Azaña Acción republicana, durante las elecciones municipales de 1931. Su militancia será breve, pues la quema de iglesias y conventos, así como la persecución religiosa desatada y la pasividad de las autoridades respecto a estos hechos le llevarán a darse de baja de esta formación de izquierdas. Sin embargo, seguirá siendo profundamente republicana y radical en lo que se refiere a la preferencia por un régimen político determinado. Y seguirá siendo profundamente católica: ya se verá de qué manera, aunque puede adelantarse que en lo que se refiere a su visión metafísica y antropológica y a sus derivadas sociales.
El FE es un partido político, alentado en la sombra por ortega, al que enseguida se suman un grupo de universitarios españoles. Aunque, como señala el zambranista Jesús Moreno, María Zambrano reconocerá que su participación en este partido nacional es «su más grave error político» y que «como tenía poder para ello, lo disolvió», por «el cariz casi fascista que este movimiento adquiere» [18], no es aventurado precisar con toda razón que, si bien Zambrano repudia el FE, no es menos cierto que la crítica de los materialismos –y de las dos Españas, alentadas por programas políticos sectarios– y la defensa del patrimonio espiritual del individuo y de los pueblos permanecerán como una constante de su propuesta filosófica de racionalidad inclusiva.
En estos años de la II república Española hay dos hechos que resultan bastante significativos para señalar la experiencia de María Zambrano. El primero de ellos es la participación en la revista Cruz y Raya, de pensamiento católico más o menos liberal. Aunque su director José Bergamín intenta que forme parte de su consejo de redacción, Zambrano lo evita. Esto no significa que no participe, de hecho, lo hace con algunos artículos sobre san Basilio, Ortega y Gasset, Vossler y sus estudios sobre Lope de vega. En concreto interesa el que con el título «renacimiento litúrgico» [19] publica en junio de 1933 sobre la célebre obra El espíritu de la liturgia, de romano Guardini. Parece que la lectura de esta obra, aunque no comparta su necesidad y propósito, le lleva a tener una visión profunda, completa y bastante ilustrada de la liturgia católica y, en concreto, de lo que significa el rito romano en su forma más tradicional. Una visión que, como se verá, nunca abandonó e incluso defendió junto a otros intelectuales del momento como parte integrante del patrimonio espiritual de occidente.
El segundo de estos hechos es la participación en la revista mensual de pedagogía Escuelas de España. En el número 10, de octubre de 1934, se invita a algunos jóvenes que ya destacan en la sociedad y la cultura a realizar una reflexión sobre tres temas: Dios, el Arte y Rusia. María Zambrano ofrece la suya, en los siguientes términos:
No tener a Dios sería no tener límite; pues ¿Quién entonces habría de limitarnos? ¿Quién encajaría en este hueco que le espera? [...] Y de faltarnos «de veras» a los hombres Dios, faltaría el peso, la gravedad de las almas, de las vidas [...] Si hemos perdido a Dios, ¿qué he hecho yo de mi libertad? [...] Y sin nada a quien servir, ¿cómo voy a encontrar la libertad? [20].
Puede parecer una idea de Dios algo kantiana, sin embargo, de lo que está hablando es de algo que pertenece a su hondón espiritual y vivencia católica: el Dios que otorga fondo a la experiencia humana, que da valor a las almas, porque las ha creado, el que habita la interioridad. No habla desde luego, de un postulado de la razón práctica. Este pensamiento sobre Dios, que se aquilatará con el paso de los años y de las experiencias que van dejando huella en su alma, no puede leerse al margen del ensayo Hacia un saber sobre el alma, publicado inicialmente en la Revista de Occidente en ese mismo año 1934, y que acarreará su ruptura intelectual con ortega y la primera puesta sobre el papel de la razón poética [21].
María Zambrano contrae matrimonio el 14 de septiembre de 1936, en plena guerra Civil, con Alfonso Rodríguez Aldave, con el que se marcha a Santiago de Chile, donde este trabaja como secretario de la Embajada Española. ¿Es el matrimonio civil un signo del alejamiento de Zambrano respecto a la religión católica? Parece que no, sino que es fruto de la circunstancia política y religiosa que viven España y los españoles en ese tiempo de agitación y persecución, que da paso de una revolución comunista, a una guerra civil. En todo caso, doce años después, se separarán. Más tarde, en la correspondencia entre María Zambrano y Agustín Andreu comparecerá la huella angustiosa que este matrimonio ha dejado en ella. Una doble angustia, la de haberse celebrado y la de si solicitar su anulación supondría un desprecio formal de la doctrina católica sobre el matrimonio indisoluble y la separación de la Iglesia. Así escribe el domingo 22 de septiembre de 1974:
Gracias por las «gestiones» que has emprendido acerca de la anulación de mi matrimonio. Sí, estoy dispuesta a declarar en la forma que me digas, que no tuve intención alguna de casarme por la Iglesia «que entonces había en España» –escribes. Mas ¿acaso no anduve en otros países? recelo que el hacerlo así erogue consecuencias en cuanto a mi voluntad de seguir perteneciendo a la Iglesia Católica, que no vaya a tener valor de abjuración, en cuyo caso no lo haría pase lo que pase [22].
La crítica del materialismo tendrá que ser acallada, al menos exteriormente, cuando en su exilio –largo exilio desde 1939 hasta 1984– María Zambrano llegue a la universidad de San Nicolás del hidalgo de Morelia (México), donde permanecerá durante un curso. Allí el rector le hace saber que en México no existe libertad de cátedra y que la constitución prescribe la educación socialista [23]. Aunque María Zambrano le hace saber que nunca ha sido comunista ni marxista, guarda silencio sobre el resto, acepta el trabajo como profesora de filosofía y se dedica a escribir sobre lo que le interesa: Nietzsche o la soledad enamorada, San Juan de la Cruz (de la noche oscura a la más clara mística), Filosofía y poesía, Poesía y filosofía y Descartes y Husserl. La habana y Puerto rico serán algunas otras de sus etapas en el exilio americano. Después, en 1946, la vuelta a Europa, y el deambular como se puede entre Francia e Italia.
El año 1945 es fundamental para María Zambrano, ya que es cuando comienza a concebir la que sin duda será su gran obra y que resultará imprescindible para describir el itinerario de la razón y su recuperación en los capítulos centrales de esta tesis. Se trata de El hombre y lo divino [24], publicada su primera edición en 1955, año de la muerte de su maestro ortega, y su segunda, con algunos añadidos, en 1973, tras un viaje a grecia, que le marcaría profundamente. Durante la década que dedica a escribir la primera edición de esta obra barajará distintos títulos: historia de la piedad, Filosofía y cristianismo, La ausencia. Al final, el nombre que se impone es el de El hombre y lo divino, un nombre que, según la misma Zambrano, puede dar título a toda su obra y a las obsesiones de su pensamiento [25]. Ella misma lo confiesa en el texto escrito en marzo de 1987, titulado A modo de autobiografía, en el que, además de reconocer que en alguno de sus capítulos comparece la razón poética, afirma:
es muy mío, muy de lo hondo, porque es un fracaso, como digo, creo que lo digo, en el prólogo de alguna de sus ediciones, no sé ahora cuál, porque ha tenido varias, quizá en la primera, que el libro son los restos de un naufragio, porque lo que yo quería escribir era «Filosofía y cristianismo», y empecé a escribir algunos ensayos en roma, no recuerdo exactamente en qué año, y lo que fui escribiendo en torno a ello me pareció que tenía sentido en sí mismo y que debía publicarlo [26].
En Roma, entre 1953 y 1959, vivirá en la Piazza del Popolo, justo encima del café Rosati. Desde allí, participará en la misa de los artistas, en la iglesia de Santa María del Pópolo, y acudirá a los conciertos de los viernes, precedidos de lecturas de Rilke, Max Jacob, Kierkegaard y de textos de algunos padres de la Iglesia [27]. En esta época conocerá y comenzará su amistad con la poetisa mística victoria Guerini –conocida en el universo literario como Cristina Campo–. Aunque ya había escrito sus Apuntes sobre el lenguaje sagrado y las artes [28], en roma su experiencia filosófica se conformará nuevamente de acuerdo a otras formas de expresión y de sentido como son los lenguajes de las artes o lenguajes poéticos, los lenguajes de la teología y de su primera expresión sacral que se mueve entre la mística y la acción litúrgica, que conjuga humana y divinamente la actividad de Dios y la pasividad del hombre, situando al ser humano como ser de encuentro y apertura, de mezcla y enriquecimiento mutuo.
Así no resulta anecdótico que, ante la reforma litúrgica emprendida por el concilio vaticano II, viendo en peligro la sacralidad de la liturgia católica, no dude en firmar otro escrito dirigido a Pablo VI, no ya de universitarios, sino de hombres y mujeres del mundo de la cultura, de distintas opciones y creencias, llamado ‘Manifiesto de Agatha Christie’ y firmado, entre otros, por Agatha Christie, María Zambrano, Elena Croce, Cristina Campo, Graham Green, Andrés Segovia, Colin Davis, Jacques Maritain, Jorge Luis Borges, Gabriel Marcel, en el que se afirma que el rito de la misa romana tradicional pertenece a la cultura universal y que desterrarlo de la vida ordinaria de la Iglesia sería similar a la destrucción total o parcial de basílicas y catedrales.
María Zambrano también sufre una noche oscura, que coincide con la publicación de su obra Los sueños y el tiempo –parafraseando el título de Heidegger El ser y el tiempo– y sobre todo con los difíciles cuidados que requiere su hermana Araceli y con su muerte, así como con sus idas y venidas internacionales. En 1961 lo manifiesta con palabras clave a su amiga venezolana Reyna Rivas: «Mi noche oscura sigue, Reyna, o mi túnel, como más modestamente lo llamo», «la oscuridad que yo llamo sagrada» [29]. Algunos amigos de María Zambrano y otros estudiosos de su obra se empeñan en dar por definitiva esta experiencia de oscuridad, pero no es así, ya que existe otra etapa posterior –y esta sí que es definitiva en el sentido de que corona su existencia– en la que Zambrano vive con confianza su ser cristiana católica. Se pueden ofrecer testimonios muy iluminadores. Por ejemplo, su correspondencia con el teólogo valenciano Agustín Andreu y que ha sido editada y publicada por él en el año 2002, bajo el título Cartas de La Pièce [30].
En su testamento, otorgado en 1989, con toda la seriedad y solemnidad de un documento notarial, «declara que pertenece a la Iglesia Católica, Apostólica y romana, en cuya fe y doctrina fue educada y en cuyo seno desea morir. Encomienda por ello a sus herederos y legatarios que, conforme a su criterio, manden realizar los ritos que según la costumbre sean del caso» [31]. Antes, en 1964, había escrito a la poetisa Reyna Rivas: «Pienso, digo, rezo; Señor mío, ya que me mandas vivir, haz que para vivir tenga y pueda así cumplir tu voluntad» [32].
Estos rasgos biográficos culminan con su muerte, acaecida el 6 de febrero de 1991, y con su cristiana sepultura, amortajada con el hábito de la venerable orden Tercera Franciscana, con el que siempre viajaba por si acaso, en una tumba con ese epitafio que dice Surge, amica mea, et veni [33]. Unos rasgos incompletos, pero que al menos permiten hacerse cargo del trasfondo vital de María Zambrano que, como es natural, forma uno con su pensamiento y su propuesta filosófica, como pretende mostrarse en la segunda parte de este capítulo.
2. Lo cristiano en la Filosofía de Zambrano
Aunque no sea de un estilo muy depurado, puede permitirse la licencia de comenzar una sección con la cita de alguien que tiene bien claro lo que pretende justificarse en este trabajo: «Cuantos, por lo que sea, quieren apartar a María Zambrano de la teología y negar el teológico carácter cristiano de su pensamiento, lo tienen difícil» [34]. Si como afirma Andreu, negarlo es difícil, puede intentarse lo contrario. Aunque tampoco sea tarea fácil afirmar de un modo sistemático el carácter cristiano de una filosofía de una pensadora que huyó de cualquier sistema y que, solo al final, propuso notas para un método. En todo caso, aparece como una misión posible.
El primer paso para lograr el intento es reflexionar sobre los temas fundamentales de la filosofía de Zambrano. ]Esta reflexión servirá como tránsito de la exposición de sus experiencias vitales, realizada en la primera parte de este capítulo, a la presentación de los núcleos [35] de sus reflexiones filosóficas que es el objeto de la presente.
Lo más sencillo sería enumerar los títulos de las obras de María Zambrano, tanto las publicadas, como las pendientes de publicación. El sueño creador, Filosofía y Poesía, El hombre y lo divino, Apuntes sobre el lenguaje sagrado y las artes, Poesía y sistema, Claros de bosque, De la aurora, Los bienaventurados, Hacia un saber sobre el alma, Los intelectuales ante el drama de España, Horizontes del liberalismo... son tan solo algunos de estos títulos y cierto es que no engañan. Son temas de su pensamiento y de sus publicaciones, pero la mera enumeración no es suficiente. Un segundo nivel de profundización consistiría en extraer aquellos temas constantes y recurrentes en su producción filosófica. Según la misma María Zambrano, y como tiene que ser recordado constantemente a lo largo de esta investigación, El hombre y lo divino bien pudiera ser el nombre que más conviniera a su completa producción filosófica. Así su preocupación fundante sería la relación entre el ser humano y lo divino, o, como ella pretendía en los orígenes de esta obra fundamental, Filosofía y cristianismo [36]. Sin embargo, esta constatación tan relevante resulta todavía insuficiente.
El tercer nivel, y al que aquí se aspira, es el de sus propósitos más profundos, el de sus pasiones dominantes, sus focos y sus encuadres: helenismo y cristianismo; religión y mística; lo espiritual y lo metafísico; las preguntas y las respuestas; las esperanzas; el Logos en Dios, el Logos que es Dios y el logos en el ser humano; la creación y la creatividad; la interioridad y el exilio; la acción y la pasión; lo sagrado, el lenguaje y las artes; la presencia y la ausencia; lo recibido y lo dado; el conocimiento y lo conocido; el sueño y la aurora. ¿En una palabra? El logos, pero con todos sus matices: griego y cristiano, o mejor, griego y redimido.
2.1. Algunas fórmulas que indican la presencia de un fondo cristiano en el pensamiento filosófico de María Zambrano
Una lectura ágil e incluso poco profunda de las obras publicadas de María Zambrano, o simplemente de alguna de ellas, bastaría para hacerse cargo de que sus pensamientos y sus expresiones están transidos de experiencia y de tradición cristiana y católica. En este epígrafe, y sin otra pretensión que ilustrar, este respigado se va a realizar sobre la correspondencia de Zambrano con Agustín Andreu.
Andreu defiende que, además de Empédocles o la tragedia griega, la encarnación, la eucaristía, la cruz, el descendimiento, los ángeles, el Espíritu Santo –María Zambrano nunca renunciará a escribir estos términos con mayúscula, como queriendo manifestar la convicción de su realidad y el respecto sacral que merecen– son «los signos y figuras de su metafísica de la vida» [37]. Sin duda, ¡un orbe religioso! Entendiendo orbe como mundo, el conjunto de lo existente, pero sin desconectarlo de todas sus connotaciones: la redondez y las esferas, las celestes y la terrestre; aquellas órbitas transparentes imaginadas en los sistemas astronómicos antiguos por las que circulaban los astros, como formas de toda posibilidad de vida. Un orbe o un horizonte vital e intelectual que, para María Zambrano, solo encuentra expresiones ajustadas en la experiencia cristiana y su tradición.
El orbe, en una primera aproximación, está entre lo material y lo espiritual y así se entiende cuando María Zambrano escribe «sentada estuve en un recodo del camino del que he hecho mi pequeño oratorio» [38], oratorio desde el que alza su razón –lo más humano que posee y que no puede ser sino divino: el alma, en un sentido muy pitagórico y platónico y, por supuesto, muy cristiano; alma que conoce y que ama, conoce el bien y ama la verdad y viceversa– para ver con «sus miopes ojos» una desdibujada forma, pero suficientemente luminosa como puede ser la religión para aquellos que viven el drama del querer creer y no poder, como Blas Zambrano, su padre, o el amigo de este y admirado por su hija, Miguel de Unamuno. Luz que siempre atrae y que, algunas veces, saltando el principio de no contradicción, atrae y retrae, muestra y oculta a la vez. Una forma elevada como es la religión que, por mucho que se le niegue, se yergue siempre delante no solo como posibilidad, sino como realidad omnipresente en el horizonte vital de los seres humanos.
Un oratorio desde el que María Zambrano habla a Dios sobre su cabeza pidiéndole que le «sea destruida, retirada antes de que no la use bien o de usarla demasiado en tanto que mía» [39]. En esta misma carta 20, Zambrano habla de la cabeza humana asimilándola, como se hace muy coloquialmente, con la capacidad de conocer y desea que alguna vez todas las cabezas fueran puestas «con una sola bastaría, bajo los pies de Cristo en la Cruz» [40]. Ella ya ha puesto la suya:
en todas las Adoraciones de la Cruz en que literalmente me he arrastrado como María Magdalena, como mujer. Mas mi cabeza en tanto que tal no es de mujer ni de hombre, es Mente. Albergue del Logos, movida por el nous poetikos [41].
No es el momento de ahondar en su doctrina del Logos, pero adelantar estas expresiones profundamente piadosas y profundamente humanas permite el acercamiento progresivo al núcleo del pensamiento de María Zambrano que, en esta carta, aparece muy unida a su hermana Araceli. De las dos, también de su hermana aclarando que «sin ser filósofa», escribe que:
nunca nos hemos arrastrado [...] a los pies de un hombre. Lo dejamos sin saberlo quizás conscientemente para hacerlo a los pies del Único y para derramarle sólo a él la gota de perfume que la feminidad secretamente hace lentísimamente para que se derrame en el instante preciso [42].
Estas palabras escritas en 1974 confirman que María Zambrano no concibe una forma de pensamiento aislada no solo del resto de la comunidad humana, sino tampoco de lo sagrado y de las formas de acercamiento a lo divino, en concreto, para ella, de su pertenencia activa y agradecida a la Iglesia católica.
¿Cómo es esta pertenencia? La experiencia católica de María Zambrano es, como ella misma dice, de «simple oveja» [43] Aunque en ningún caso esto signifique que Zambrano renuncie a pensar su fe o dar razón de ella. Simplemente significa que no parte de la teología, a la que mira con una «timidez y un respeto que no quiere perder» [44]. Quien se ha atrevido a describir el cristianismo de María Zambrano es Agustín Andreu, quien en sus «Anotaciones epilogales» a las Cartas de La Pièce señala varias notas.
En primer lugar, el cristianismo católico de María Zambrano tiene como imagen central el descendimiento: descendimiento del Logos divino al hacerse Logos creador hasta la creación; descendimiento del Logos espiritual hasta cada uno de los seres humanos bajo forma de logoi spermatikoi; descendimiento del Logos de un modo definitivo a la creación por la encarnación; descendimiento del Logos hasta los infiernos. Podría decirse que es una comprensión kenótica del Logos, muy de acuerdo con la doctrina paulina. No es una especulación de Andreu. María Zambrano, en la carta 24, tras recordar la doctrina clásica de que cada ángel agota su propia especie, establece una comparación entre determinados movimientos angélicos y humanos –el ascenso, como angustia; el descenso, como desesperación–. El único que puede descender a los ínferos es el Único. Solamente Él, dice, para luego añadir que:
a veces he «explicado», saliéndome del tiesto filosófico, el Cristianismo como la religión del Descendimiento, viendo en ello su originalidad irreductible [45].
Muy conectada con esta imagen del Descendimiento o, incluso en su origen, está lo que Andreu denomina «catolicismo andaluz, trágico pero con alegría» [46], donde cobra un lugar importante la figura de María, en especial, como Mater Dolorosa. Este carácter trágico de la filosofía cristiana de María Zambrano la vincula con otras mujeres de la historia de la Iglesia como santa Hildegarda de Bingen, santa Catalina de Siena, santa Teresa de Jesús o a otras más recientes como, en la medida que permite su acercamiento al cristianismo, Simone Weil. Todas ellas, en clave mística, han reclamado reformas o ellas mismas han sido reformadoras de la disciplina eclesiástica, aunque hayan sido incomprendidas o rechazadas en algunos momentos de su existencia. Por esta razón, Andreu escribe que «María Zambrano pertenece a la galería semi-subterránea de mujeres de la sociedad cristiana occidental del siglo XX» [47]. Mostrarlo es una exigencia que debe cumplir cualquier pretendido biógrafo, pues si no, la personalidad de Zambrano, tanto la del día a día, como la de la pensadora, quedaría clavemente dañada al privarle de una de las claves centrales de su fuerza vital.
otro de los aspectos que destaca en la militancia católica de María Zambrano es la centralidad de la liturgia. Tanto ella, como sus amigos, participaban de la liturgia católica con intensidad, recuperando toda la dimensión simbólica y alegórica del rito. La llamada reforma Litúrgica emprendida a partir del concilio vaticano II preocupó profundamente a Zambrano y, muy especialmente, los experimentos que en nombre de dicha reforma se llevaban a cabo. Experimentos que menospreciaban tanto la tradición, como la religiosidad popular. María Zambrano ve en estos intentos una insistencia inútil por conceptualizar a Dios, transformándolo en una idea: prescindir de la repetición del rito es, para Zambrano, prescindir de la divinidad de Dios, despojándolo de su majestad y vulgarizándolo hasta hacer sobrante su existencia. «¡Qué desastre!», exclama, y continúa diciendo:
una servidora [...] firmé dos cartas a Su Santidad, junto con intelectuales de diversos países, todos ilustres menos yo, católicos, acatólicos y etc., suplicándole primero –hace dos años– de conservar en lo posible la liturgia, y luego suplicándole conservar la Misa. Y así te digo que ha sido para mí y para tantas personas la destrucción [48].
Esta destrucción da a María Zambrano una luz sobre la que ha de ser la forma de vivir su catolicismo: despojada del rito, «al ir a roma comprendí que soy de la religión del Desierto» [49]. Esto cuadra perfectamente con la experiencia del exilio que ya se había convertido en una categoría existencial profunda de la vida y el pensamiento de Zambrano.
En este desierto, a modo de oasis, siguen apareciendo expresiones y experiencias espirituales que provienen de fuentes litúrgicas y teológicas de la Antigüedad, tanto del oriente como del occidente cristianos. Estas expresiones marcan el ir y venir del pensamiento de María Zambrano con las dos alas de la fe y de la razón, sobrevolando mares de simbolismo, como el propio de la Semana Santa en su ceremonial. Como cuando pide a su amigo Andreu que reconsidere su posición intelectual ante el escribir y el citar. Lo hace invitándole a ver el momento de la escritura como el «instante del Fiat», pidiéndole que rememore también «el instante de la ceremonia que inicia los oficios de la resurrección, el hacer del fuego, del fuego sacro» [50]. Zambrano entiende que el momento de la creación intelectual solo puede experimentarse con la relativa plenitud del ser humano, cuando se atiende a la divinidad creante que, por el poder de las palabras, hace lo que dice: el «hágase» posee toda la sencillez del Logos inteligente y toda la pureza del fuego del Espíritu divino. De hecho, para María Zambrano, esta referencia trinitaria –que descubre presente no solo en el cristianismo o en el catolicismo canónico, sino también por muchas partes, aunque de un modo velado, como en el Islam o en «la enlaberintada Mitología griega» [51]– es la única fórmula que le permite explicar unificadamente la labor de sentido que ha de realizar el filósofo que no está dispuesto a ceder ante la tentación de hablar o escribir tan solo de lo que domina.
María Zambrano también encuentra en la liturgia algo que, junto al Descendimiento, identifica y distingue de las demás religiones al catolicismo. Así se pregunta:
¿Es el alleluia el canto del Espíritu? Cuando me importaba tanto diferenciar la religión católica, pensaba que la podría dar su diferencia última en un disco en que Mary Anderson cantaba un Alleluia de Mozart, que no decir ninguna otra palabra, sin comentario [52].
También en un contexto litúrgico, en la carta 19, de 14 de octubre de 1974, María Zambrano desvela algunos de sus pensamientos profundos a raíz de lo que ella denomina una perla con la que iba a obsequiar a sus amigos y que, finalmente, reserva para el destinatario de la misiva. Dice así, y lo hace para explicar en qué consiste tener un maestro, «te la regalo a ti: se dice en los oficios del Jueves Santo de la liturgia bizantina: ¡oh tú, Judas, que has vendido la luz a precio de oro!» [53]. Zambrano no solo ve en este tropario una expresión delicadamente perfecta, sino el reto que se presenta ante cualquier intelectual responsable: el conocimiento no es oro, es luz; el contacto con lo conocido no es oro, es luz; en definitiva, el encuentro con el Logos no es oro, es luz. Confundir ese encuentro cognoscitivo con una relación en la que se resuelve de manera práctica una transacción, que implica dominio sobre la realidad, es la corrupción de la razón que ha dejado de ser encuentro deslumbrante, para convertirse en mero racionalismo.
En la misma carta, María Zambrano expone también algunas convicciones íntimas que, por ejemplo, indican que su pensamiento no es relativista ni en el orden del ser ni en el del obrar ni en el del conocer. Zambrano se pregunta «¿cómo no saber que existe el Mal, mejor dicho que lo hay y quiere existir a costa nuestra?» [54]. Llama la atención el uso que hace de los verbos «existir» y «haber» respecto al mal que ella nombra con mayúsculas. Es como si, en una forma de pensamiento muy clásica, se resistiese a reconocer que el mal tenga una existencia real, por el contrario, dice que lo hay, como puede haber y de hecho hay privaciones de bien. Decidirse por esta interpretación es aventurado, ya que no se encuentran otros pensamientos o expresiones en la obra zambraniana que permitan justificarla. No obstante, ahí queda, como también quedan algunas otras reflexiones subsiguientes como la existencia del Bien –también con letra mayúscula– o la posibilidad de conocerlo.
En relación con este debate moral, Zambrano hace una declaración de evidente fe cristiana: el desdén por una doctrina muy helénica como es la de la transmigración de las almas. De hecho, Zambrano la da por zanjada y le resta interés a su debate. Así afirma que «en la reencarnación no me molesto en creer ni en descreer. La Ética corta de raíz ese interés» [55]. No obstante, lo más importante viene a continuación, pues María Zambrano pasa de sus convicciones a su forma cotidiana de vivir con dos formulaciones acerca de su oración. La primera aparece cuando cuenta cómo son sus noches: noches de insomnio. Un insomnio sobrellevado desde la muerte de su hermana Araceli. Si antes escribía, en este momento ya no tiene fuerzas para escribir:
tan solo delirar o pensar o entre-soñar en la noche, bajo la misericordia divina [...]. Puedo ahora rezar poco. Y la oración no busca ni procura el sueño, sino algo que vale más que sueño y vigilia juntos [56].
«La oración busca algo que vale más que sueño y vigilia juntos». ¿A qué se refiere? Una hipótesis factible sería considerar que el sueño y vigilia juntos es la vida, y que lo único que vale más que la vida es Dios. En todo caso, esta carta tiene una posdata que culmina con una oración: «Que sea tu ángel guardián uno contigo. Amén» [57].
Al concluir este epígrafe, conviene poner de relieve la posición doctrinal en la que se sitúa María Zambrano. Nuevamente encontramos la respuesta en la colección de cartas que escribe en La Pièce. Tras el por ella denominado «desastre», Zambrano afirma que
se dará o está dando ya una svolta hacia Trento [...]. Trento para mí es: doctrina y apretar las tuercas. En aquella doctrina, para mí un brillante: «que el hacer bien no se pierde ni aún en sueños»; «que el soñar bien no se pierde ni aún despierto» [58].
Agustín Andreu explica este pensamiento diciendo que «María sentía un gran respeto por la Teología Dogmática tradicional, y muy poco por las piruetas de la Teología contemporánea, desconocedora de los tesoros que maneja, y corruptible por los señuelos sociológicos del prestigio y la consideración mundana e histórica de su tema y su quehacer» [59].
2.2. El dogma cristiano como inspiración
Aunque las fórmulas presentadas en el epígrafe anterior ya muestran el sustrato religioso católico del pensamiento zambraniano, todavía se puede dar un paso más. María Zambrano no solo se sirve de determinadas fórmulas o expresiones del orbe cultural cristiano para ilustrar sus reflexiones, sino que tematiza algunos de los contenidos del dogma, extrayendo de él argumentaciones genuinamente filosóficas. En concreto, son cuatro los temas a los que María Zambrano va y vuelve en repetidas ocasiones, porque en ellos ve una realidad universal válida incluso para quienes no tienen una fe religiosa. El Dios personal, el Espíritu Santo, la virgen-Madre y el Logos creador son estos lugares fundantes que, partiendo de la fe de la Iglesia y de las experiencias de los místicos, permiten a Zambrano pasar de la razón racionalista a la razón poética, como propuesta de racionalidad ampliada y abierta a la transcendencia [60].
2.2.1. Un Dios con quien comunicarse
Al contrario que su maestro ortega, como se verá en el capítulo IV de esta investigación, María Zambrano tiene presente a Dios de un modo muy intenso y extenso en toda su reflexión filosófica. Un Dios personal, el Dios de los cristianos en su forma más católica, es fuente para la filosofía de Zambrano.
Su comprensión más inmediata de Dios la encuentra en la figura de su «Padre» –refiriéndose a don Blas, como ya se ha visto, siempre escribirá la palabra Padre con mayúscula– y en la experiencia de obediencia absoluta o incondicionada [61] a él, fruto de la confianza. Sin embargo, esto es tan solo un punto de partida. María Zambrano necesita que la divinidad se concrete en un Dios a quien corresponder, que inicie un diálogo concreto con el ser humano. Este Dios no es el llamado dios de los filósofos, sino el Dios objeto de su profesión de fe.
En el capítulo «Tres dioses», presente ya en la primera edición de El hombre y lo divino, Zambrano plantea tres situaciones históricas de la manifestación de lo divino en el horizonte de lo humano. La primera de ellas sería un dios de las profundidades, que aparece en las teofanías primitivas como un ser ávido de devorar, un dios demasiado humano y poco divino, que tiene más de los seres humanos que de lo que desde la irrupción del judaísmo se atribuye a la divinidad. Es un dios de la vida que, en este primer momento, se muestra como «la avidez inicial a donde todo vuelve y que de todo tiene apetencia» [62]. Un ser divino de estas características solo puede comprenderse en un contexto cultural que no tenga noticia de la creación como el de la religión tradicional griega [63].
La segunda de estas situaciones históricas, también se da en la cultura griega, pero ya no viene de la mano de los poetas, sino de la de los filósofos: «es el dios que corresponde a la necesidad de ver» [64]. Se refiere, y así lo hace constar, al aristotélico pensamiento de pensamiento o incluso al plotiniano luz de luz. El ser humano ha descubierto en sí determinadas dotaciones esenciales que le asemejan no con el mundo que aparece como inferior a él, sino con algo superior, con unos dioses que ya no son demasiado humanos. Al contrario, son demasiado divinos y, por eso, aunque explican e iluminan, siguen estando lejos. Ya no hay que temerlos, pero tampoco por qué amarlos. Son demasiado abstractos.
hace falta un Dios mediador, no un dios que mueva como mueve el amor, sino que sea movido por el amor. Es el Dios que «entre todos se mueve» [65]. Este Dios es el que, por la creación, adelanta de algún modo la encarnación. Esta es, para María Zambrano, la prueba última de que Dios es Dios, cercano a los hombres y entre los hombres. Ya no devora, sino que se pone en manos de sus creaturas por la comunión; ya no ilumina desde fuera, sino que es la luz que viene a las tinieblas. Así, los textos sobre la creación, contenidos en el libro del Génesis, y el prólogo del Evangelio según san Juan serán en gran parte el origen de la propuesta de racionalidad de Zambrano, que explica la pertinencia de los capítulos II, III y IV de esta tesis.
2.2.2 La presencia del Espíritu Santo en el ser humano
El profesor Andreu es quien mejor conoce la importancia que tiene para María Zambrano la doctrina teológica sobre el Espíritu Santo. Si esto es así, es porque ha sido él quien en sus encuentros con Zambrano le ha ilustrado sobre la reflexión que los padres de la Iglesia, y en especial los alejandrinos, han realizado sobre la segunda persona de la santísima Trinidad.
En la carta 47, de 1 de marzo de 1975, a la que ya se ha aludido, María Zambrano reflexiona sobre la presencia del Espíritu en el hombre, una presencia que explica del siguiente modo:
Si el Espíritu del Señor flotaba sobre las aguas, en el ser humano, está siempre, oculto y prisionero. Abre, es Él el que abre toda prisión –la suya es la nuestra–. Abre y se abre paso irrumpiendo o sin ser notado hasta que su aliento respira en nuestro ser [66].
Y lo que abre es razón. Esa es la huella del Espíritu Santo en las personas en quienes habita. Habita en el fondo del alma que María Zambrano entiende a la manera de la interioridad agustiniana, como un fondo que está siempre más allá de los actos personales, presentándose como un horizonte hacia el que se camina en una vía que no se agota nunca, porque conduce a la verdad y, una vez que esta se alcanza, el alma humana quiere siempre vivir en ella y en sus inagotables senderos [67].
La figura del Espíritu Santo, que es el actualizador del Logos, es quien sugiere a María Zambrano su misión filosófica que consiste en:
abrir la razón, uniendo razón y piedad, razón y sentir originario, filosofía y poesía. En parte, «ecco fatto» podría decir, en parte y abriéndose una Aurora... Y como hay más, más y más y sigue habiendo más y trenzándose, mientras pueda, he de seguir siguiendo. Si Dios quiere [68].
En este contexto de reflexión sobre la interioridad como lugar del Espíritu es donde se comprende el contraste entre el Espíritu Santo y Espíritu Absoluto [69]. El primero está presente «haciendo» en el ser humano. El segundo es un fantasma que absorbe.
2.2.3. La virgen-Madre
«Los misterios de la virgen presiden el proceso del pensamiento creador» [70]. Con esta rotundidad María Zambrano afirma lo que es una clave de su pensamiento filosófico y, en concreto, de su propuesta de racionalidad. Así, continúa diciendo en la carta 4, escrita desde La Pièce el domingo 19 de mayo de 1974, que:
el pensamiento que se da a luz ha de ser concebido y eso es doloroso y algo más, algo inenarrable: desgarramiento, entrega, oscura gestación, luz que se enciende en la oscuridad hasta que la claridad del verbo aparece como una aurora «consurgens» [71].
María Zambrano toma pie de la escena de la anunciación y del misterio de la virgen que es Madre, para explicar cómo aflora o se da a luz al conocimiento verdadero. Por una parte, el Espíritu representa o explica en qué consiste el entendimiento agente: divino, activo, personal. Por otra, la virgen es la imagen o el tipo del entendimiento paciente, padecedor, pasional. El encuentro de ambos y la gratuidad de su juego son las únicas garantías para que la razón no se ensoberbezca y no arroje a los infiernos del sin-sentido a todo aquello que sobrepasa a las posibilidades del ser humano en cuanto humano.
2.2.4. El Logos creador como redención de la razón griega
Quizá pueda parecer que este último epígrafe tendría que haber aparecido antes, justo después de presentar la doctrina zambraniana sobre la divinidad y precediendo a la referida al Espíritu Santo. Y sin duda esto es verdad. Si se ha saltado el orden es porque hablar del Logos creador y de la creación en el pensamiento de María Zambrano es la llave que permite abrir las puertas necesarias para proseguir esta investigación.
María Zambrano escribe en una de sus primeras obras, titulada Filosofía y Poesía, un breve párrafo que habitualmente pasa inadvertido a los estudiosos de su pensamiento. La excepción es, y honra merece, el profesor Agustín Andreu. Él ha sido quien ha llamado la atención sobre la importancia de estas palabras de María Zambrano [72]. Este texto dice así
«En el principio era el verbo», el «logos», la palabra creadora que mueve y legisla al par. En las palabras en que se da esta revelación, la razón cristiana viene a engarzarse con la razón griega, rescatándola, como si las dos fueran la manifestación, una, y la revelación, otra, del mismo, único «logos». La venida a la Tierra, en un momento determinado de la historia, de un ser que portaba en su naturaleza una dualidad que puede ser sentida como contradicción impensable de ser a la vez y con igual plenitud divino y humano, no detuvo, sin embargo, la marcha del «logos» platónico-aristotélico, no deshizo la fuerza de la razón en su manifestación simplemente humana: su primacía. Y a pesar de la acusación paulina «la locura de la sabiduría», la razón como raíz del universo y del conocimiento humano, siguió en pie. Más algo irreductiblemente nuevo había advenido: la razón, el «logos», era el de la creación sobre el abismo de la nada; la palabra divina Fiat Lux, descendida aquí en cuerpo y humana figura. Y así el «logos» quedaba situado más allá de la naturaleza y del hombre, aunque el hombre participara de él si lo acogía; el «logos» más allá del ser y de la nada. El Principio más allá de lo principiado [73].
En la lectura reflexiva de este texto comparece la intención filosófica primera y principal de María Zambrano: poner el logos en el Logos. Ante los sucesivos desgarramientos de la razón en la historia humana, que han supuesto hasta la desintegración de la identidad propia del ser humano, se hace necesario, y esto solo puede hacerse desde la filosofía cristiana, ofrecer un remedio para estas secesiones o recortes de la razón.
En este sentido, se puede decir que la filosofía de Zambrano, ejercida desde su profunda vivencia religiosa, cumple una misión de buen samaritano. A la filosofía cristiana e incluso a cualquier filosofía auténtica le corresponde acordar –hacer acorde armónico– el logos humano al Logos divino, devolviendo el primero al misterio de su origen y de su existencia, librándolo de su pecado. De su pecado original.
Hacer acorde entre la razón humana y el Logos divino supondrá también acordar las dos mitades del hombre, que para María Zambrano son la filosofía y la poesía. ¿Quién logra el acuerdo o el acorde? La mística, como forma de piedad, es decir de «saber tratar con lo otro. Porque tratar con lo otro es simplemente tratar con la realidad» [74].
Ahora, planteado el carácter específicamente cristiano de la vida y de la reflexión filosófica de María Zambrano –tanto en su expresión, como en sus temas–, se debe, por una parte, seguir el itinerario de la razón en sus desgarramientos (capítulos II y III); mostrar la solución que Zambrano propone, es decir, su paradigma de razón poética (capítulo IV); y, por otra, ver si de verdad este camino recorrido es una filosofía adecuada para edificar una teología respetuosa con la revelación (capítulo V).
José Antonio Calvo Gracia en dadun.unav.edu
Notas:
1 Si se permite esta expresión y este uso de la palabra ‘cabeza’ es porque, como se verá más adelante, María Zambrano lo usa en este sentido y en un contexto semejante, si no idéntico.
2 Para profundizar en el debate sobre la filosofía cristiana será necesario acudir a la obra de Coreth, E.; Neidl, W. M. y Pfligersdorffer, g. (2002): Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX, Madrid, Ediciones Encuentro, pp. 30-37. Una buena aproximación a la cuestión de la filosofía cristiana se encuentra en Mindán, M. (2002): Reflexiones sobre el hombre, la vida, el tiempo, el amor, la libertad, Zaragoza, Librería general, pp. 117-121.
3 Zambrano, M. (2002): Cartas de La Pièce. Correspondencia con Agustín Andreu, Valencia, Pre- Textos, p. 89. (En adelante LP).
4 Ibíd., p. 89.
5 Moreno Sanz, J. (2004): La razón en la sombra. Antología crítica. María Zambrano, Madrid, Siruela, p. 729.
6 Marset, J. C. (2004): María Zambrano. I. Los años de formación, Sevilla, Fundación Manuel Lara. Según ha manifestado el autor, la obra completa tendrá cinco volúmenes más y no se publicará hasta que esté finalizada por completo.
7 Ortega Muñoz, J. F. (2006): María Zambrano, Málaga, Arguval.
8 Villora Sánchez, C. (2014): El pensamiento religioso de María Zambrano. Tesis doctoral dirigida por Juana Sánchez-Gey, Madrid, Universidad Autónoma, ed. electrónica (03/03/2018): <goo.gl/ Q9h1SW>.
9 El 25 de septiembre de 1986 María Zambrano escribe una semblanza de su padre titulada Blas Zambrano y Segovia. A la versión final, anteceden dos borradores y es en el segundo de ellos en el que se encuentra una descripción religiosa y espiritual más extensa, aunque resulta bastante críptica: «Se casó católicamente como su Padre murió, y sus hijas fueron bautizadas igualmente dando toda clase de facilidades para la educación normal católica. Un cierto desengaño del protestantismo paterno, a causa de su excesivo rigor y de carecer del sentido histórico de la Iglesia católica, de la que se sintió siempre apartado a causa de su persecución de la libertad a partir de que dejó ella de estar perseguida y pactó con el poder sometiéndose a él, a partir de Constantino. La libertad, decía y profesaba, fue revelada por Cristo en su abandono en la cruz [...]. Rechazo de los dogmas concernientes a la Encarnación, heterodoxo en extremo, pues, del Cristianismo aún protestante. Tendencias gnósticas sin que del gnosticismo tuviera estudioso conocimiento». Zambrano, M. (2014): «M-274: 9 a», en OC vI, Madrid, galaxia Gutenberg, pp. 703 y 704.
10 Ortega Muñoz, J. F., María Zambrano, p. 21.
11 Ibíd., p. 23.
12 Zambrano, M., LP, p. 240.
13 Ortega Muñoz, J. F., María Zambrano, p. 26.
14 Andreu Rodrigo, A. (2007): María Zambrano. El Dios de su alma, granada, Comares, p. 63.
15 Zambrano, M. (2010): El hombre y lo divino, Madrid, Fondo de Cultura Económica, p. 255. (En adelante HD).
16 El exilio es para María Zambrano una categoría antropológica fundamental, ya que apunta a una meta nunca alcanzada, pero capaz de aportar sentido a la existencia: «Y el exiliado, a fuerza de pasmos y desvalimientos, de estar a punto de desfallecer al borde del camino por el que todos pasan, vislumbra, va vislumbrando la ciudad que busca y que le mantiene fuera», en Zambrano, M. (1990): Los bienaventurados, Madrid, Siruela, p. 31. (En adelante LB).
17 Cfr. Ortega Muñoz, J. F., María Zambrano, p. 50.
18 Moreno Sanz, J. (2004): La razón en la sombra. Antología crítica. María Zambrano, Madrid, Siruela, p. 678. Esta obra, además de ser una selecta y muy completa antología de los escritos de Zambrano, aporta, entre las páginas 673 y 730, una valiosa cronología de la vida de la pensadora malagueña, con valoraciones y notas interesantes –y, en algún caso discutibles–.
19 Zambrano, M. (1933): «renacimiento litúrgico. Sobre El espíritu de la liturgia de r. Guardini», en Cruz y Raya: Revista de afirmación y de negación, nº 3, junio, p. 164.
20 Zambrano, M. (1934): «Tres preguntas a la juventud... Una respuesta», en Escuelas de España. Revista pedagógica mensual, II época, nº 10, octubre, p. 11.
21 Cfr. Zambrano, M. (2014), «A modo de autobiografía», en OC, VI, p. 721.
22 Zambrano, M., LP, p. 65.
23 Ortega Muñoz, J. F., María Zambrano, p. 72.
24 Albert Camus «el día de su muerte en accidente llevaba los originales del libro de María Zambrano El hombre y lo divino, que pensaba editar en Gallimard, pues lo consideraba la obra cumbre del siglo XX», en Ortega Muñoz, J. F., María Zambrano, p. 88.
25 Así lo declara en el «Prólogo a la segunda edición»: «No está en mi pensamiento hacer de Él hombre y lo divino el título general de los libros por mí dados a la imprenta, ni de los que están en camino de ella. Mas no creo que haya otro mejor que les conviniera», en Zambrano, M., HD, p. [27].
26 Zambrano, M. (2014): «A modo de autobiografía», en OC, vI, p. 721. En la Fundación María Zambrano, se encuentra la tapa –nada más– del cuaderno en el que comienza a recoger sus pensamientos sobre este propósito y puede verse la fecha que ella no recuerda al confeccionar el texto autobiográfico citado: son los años 1944 y 1953 (Manuscrito 550).
27 Cfr. Moreno Sanz, J., La razón en la sombra. Antología crítica. María Zambrano, p. 708.
28 Zambrano, M. (1970): «Apuntes sobre el lenguaje sagrado y las artes», en Obras reunidas. Primera entrega, Madrid, Aguilar, pp. 221-236. Nunca llegó a haber una ‘segunda entrega’ de estas ‘obras reunidas’, aunque si se conserva en el archivo de la Fundación María Zambrano un índice manuscrito con las obras que la compondrían y una fecha, 1962 (¿?): Zambrano preveía unas 375 páginas, entre las que se encontrarían los siguientes títulos: Hacia un saber sobre el alma; La confesión, género literario; La guía, forma de pensamiento... (Manuscrito 247).
29 En Ortega Muñoz, J. F., María Zambrano, p. 100.
30 Zambrano, M., LP. En los «Preliminares a esta edición», Andreu muestra cómo a lo largo de su vida ha experimentado tres encuentros profundos con María Zambrano: el primero, entre los años 1955 y 1963, cuando era un joven sacerdote estudiante de Teología en roma y se encontraba con la «maestra» para conversar; el segundo, vía epistolar, entre los años 1973 y 1975; el tercero se corresponde con la edición del epistolario.
31 En Ortega Muñoz, J. F. María Zambrano, p. 103.
32 Ibídem.
33 Aunque sea a pie de página, conviene señalar que el epitafio elegido para la sepultura de su hermana Araceli fue Ave, Crux, spes única. El patrólogo y gran amigo de María Zambrano Agustín Andreu Rodrigo comenta que estas dos sentencias sepulcrales, aunque contrapuestas, son complementarias y que así las concibió María Zambrano, para expresar brevemente la esencia del cristianismo. Cfr. Andreu Rodrigo, A., María Zambrano. El Dios de su alma, p. 145.
34 Ibíd., p. 174.
35 Se omiten algunos temas o intereses que, a nuestro juicio, no constituyen centros de preocupación filosófica de María Zambrano y que se corresponderían con los intereses fundamentales de la ideología de género. Si bien es cierto que Zambrano aborda en sus escritos cuestiones como la realidad de la mujer, la unidad de origen con el varón, el angelismo como imagen del origen común, no se sostiene el situar su pensamiento en la llamada perspectiva de género. Para contemplar un panorama completo sobre el estado de la cuestión zambraniana conviene acudir al capítulo I de Rodríguez Álvarez, J. C. (2011): El logos del tiempo. Introducción filosófica a la obra de María Zambrano. Tesis doctoral dirigida por Luis Andrés Marcos, Salamanca, UPSA, ed. electrónica (03/03/2018): <goo.gl/iCPcx1>.
36 Cfr. Zambrano, M. (2014), «A modo de autobiografía», en OC, VI, p. 721.
37 «Anotaciones epilogales», en Zambrano, M., LP, p. 341.
38 Zambrano, M., LP, p. 49.
39 Ibíd., p. 106.
40 Ibídem.
41 Ibídem.
42 Ibídem.
43 Ibíd., p. 81.
44 Ibídem.
45 Ibíd., p. 116.
46 «Anotaciones epilogales», en Zambrano, M., LP, p. 360.
47 Ibídem.
48 Zambrano, M., LP, p. 27.
49 Ibídem.
50 Ibíd., p. 188.
51 Ibíd., p. 116. En esta misma carta, María Zambrano reconoce sobre la huella trinitaria en la religión griega, que no se ha «atrevido a indagar sobre esto último. Ignorancia y no sólo temor».
52 Ibíd., p. 73.
53 Ibíd., p. 99.
54 Ibíd., p. 100.
55 Ibídem.
56 Ibíd., p. 102.
57 Ibídem.
58 Ibíd., p. 72.
59 Anexo I, zaMbraNo, M., LP, nota 334, p. 299.
60 Otra sistematización valiosísima de estos temas genuinamente teológicos y cristianos es la realizada por Juana Sánchez-gey. Ella se refiere a la mística, a la oración y, coincidentemente con mi propuesta, al Espíritu Santo y a la virgen. Cfr. Sánchez-Gey, J. (2017) «Algunas anotaciones al pensamiento teológico de María Zambrano», en Pensamiento, vol. 73, núm. 278 (septiembre- diciembre), pp. 1044-1047. Este artículo y esta investigación doctoral son, en lo que modestamente conozco, los únicos escritos que apuntan directamente a la impronta teológica del pensamiento de Zambrano. Los dos beben de las intuiciones e indicaciones de Agustín Andreu.
61 Cfr. Zambrano, M., LP, p. 206.
62 Zambrano, M., HD, p. 126.
63 María Zambrano cita en concreto la Teogonía de Hesíodo en la que aparece Cronos, «a quien ningún sacrificio puede aplacar». Zambrano, M., HD, p. 126.
64 Ibíd., p. 130.
65 Ibíd., p. 133.
66 Zambrano, M., LP, p. 193.
67 Cfr. Zambrano, M. (2004): La agonía de Europa, valencia, Universidad Politécnica, p. 113.
68 Zambrano, M., LP, p. 193.
69 Cfr. Andreu Rodrigo, A., María Zambrano. El Dios de su alma, p. 124.
70 Zambrano, M., LP, p. 37.
71 Ibídem.
72 Cfr. Andreu Rodrigo, A. (2010): «Fundamentación teológica de la razón poética», en Aurora nº 11, pp. 6-17.
73 Zambrano, M. (2010): Filosofía y poesía, Madrid, Fondo de Cultura Económica, pp. 14-15. (En adelante FP).
74 Zambrano, M., HD, p. 197.
Laura Llevadot
3. Por qué Abraham no puede hablar
Kierkegaard dedica el tercer Problemata: «¿Se puede justificar moralmente el silencio de Abraham frente a Sara, Elezier e Isaac?» a tratar de explicar la especificidad del silencio de Abraham. La respuesta a la pregunta que plantea el título es «no». No se puede justificar moralmente el silencio de Abraham, porque es justo el silencio, sea estético o religioso, en tanto que expresión de un «estado de ocultamiento interior» lo que traiciona la ética y la moral. Lo ético, nos dice Kierkegaard siguiendo explícitamente a Hegel, es lenguaje, comunicación, manifestación. La fórmula de la ética es: «Debes reconocer lo general, y lo haces cabalmente si hablas; por tanto, habla y no sientas ninguna compasión por lo general» (TT, 148/SKS, 199). Frente a la exigencia de hablar, de dar razones de la decisión y de la acción al resto de los congéneres, existe la posibilidad de que el individuo se ponga por encima de lo general a través del silencio. Ahora bien, a Kierkegaard le interesa sobremanera distinguir el silencio estético, demoniaco, que responde a un cálculo meramente estratégico, del silencio religioso que encarna Abraham. A diferencia del silencio estético, que puede pero no quiere hablar, puesto que el silencio es aquí un arma para alcanzar un objetivo —tal y como se pone de manifiesto en el arte de la seducción—, Abraham «no puede hablar» [Kan ikke tale] (TT, 151/SKS, 201). Pero,
¿por qué Abraham no puede hablar? Porque su decisión es absoluta, singular, infinita. Porque su decisión exige un concepto de responsabilidad para con el otro, una relación de respuesta al otro, que excluye la intervención de todo tercero, que convierte la justificación discursiva en una traición a la decisión [25]. Derrida lo explica del siguiente modo:
«Para el sentido común, también para la razón filosófica, la evidencia más compartida es la que vincula la responsabilidad con la publicidad y con el no-secreto, con la posibilidad, es decir, con la necesidad de dar cuenta, justificar o asumir el gesto y la palabra ante los otros. Aquí por el contrario parece de modo igualmente necesario que la responsabilidad absoluta de mis actos, en tanto que debe ser la mía, absolutamente singular, puesto que nadie puede obrar en mi lugar, implica no sólo el secreto, sino que no hablándole a los otros, no dé cuenta, no responda de nada, y no responda nada a los otros o ante los otros. (…) ¿qué nos enseñaría Abraham en esta aproximación al sacrificio? Que lejos de asegurar la responsabilidad, la generalidad ética nos empuja a la irresponsabilidad. Incita a hablar, a responder, a rendir cuentas, así pues, a disolver mi singularidad en el elemento del concepto» [26].
Derrida lee de este modo un concepto de responsabilidad en la acción paradigmática de Abraham que vincula necesariamente la decisión al silencio. Si Abraham hablase, no traicionaría sólo su relación con el Otro absoluto, con ese Dios que según Derrida podría ser «cualquier radicalmente otro», sino que traicionaría además, suspendería en cierto modo, su propia singularidad, la singularidad no del «yo» en tanto identidad, sino de la decisión que lo caracteriza. En realidad, lo que Derrida descubre en su lectura de Temor y temblor es que lo que Kierkegaard reserva para el ámbito de lo religioso, «es sólo la expresión de la situación general del agente» [27]. Una ética más allá de la ética como la que Derrida propone, una «hiper-ética» o una «ética segunda» [28] —tal y como la llamará Kierkegaard— debería empezar por reconocer lo que las éticas generales no reconocen: que el silencio y la creencia moran en el centro del concepto mismo de decisión. Este es uno de los elementos esenciales que diferencia la «ética segunda» de Kierkegaard o la «hiper-ética» de Derrida, de las éticas universalistas como las de Hegel o Kant, pero también de la ética religiosa —tal y como es posible concebirla— de Lévinas. Para comprender por qué esta ética abrahámica implica una valoración inusual del silencio y el secreto implícitos en los conceptos de responsabilidad y decisión, debemos remitirnos, no sólo a Dar la muerte, texto donde Derrida realiza su lectura ética de Temor y temblor, sino también a algunos pasajes decisivos de Fuerza de ley, donde la cuestión de la decisión, y su origen kierkegaardiano, es explícitamente tematizada.
¿Qué nos dice Derrida acerca de la decisión? Que toda decisión que me vincule de algún modo con el otro, que funde algún tipo de nexo, que permita iniciar y sostener una cadena nueva de razonamientos tiene, lo pretenda o no, un «fundamento místico» [29]. Por ello Abraham encarna la figura de la decisión responsable, infinitamente responsable, en la medida en que, como se ha mostrado, el fundamento de su decisión no es el saber (eso le acercaría a la ética trágica), sino el creer en virtud del absurdo. Abraham decide contra el saber, más allá del saber, siempre sin saber, y «lo místico» radica, tal y como Derrida lo concibe, precisamente en esta suspensión del saber. Lo que señala Derrida en este texto es que en realidad siempre que decidimos lo hacemos del mismo modo en que lo hace Abraham, rompiendo la cadena de razones y saberes que justificarían la acción, pues de otro modo no habría decisión:
«El momento de la decisión, en cuanto tal, lo que debe ser justo, debe ser siempre un momento finito, de urgencia y precipitación; no debe ser la consecuencia o el efecto de ese saber teórico o histórico, de esa reflexión o deliberación, dado que la decisión marca siempre la interrupción de la deliberación jurídico, ético, o político-cognitiva que la precede y que debe precederla. El instante de la decisión es una locura, dice Kierkegaard» [30].
Por más que se delibere antes de actuar, por más que se pretenda saberlo todo acerca de las condiciones y consecuencias de la acción, el «momento de la decisión», el «instante» en que se decide es un momento loco, un momento que implica la ruptura y la suspensión de la deliberación. Sólo por ello, porque el instante de la decisión no se puede justificar con razones ya que envuelve un acto de creencia fundador como el de Abraham, es posible mantener un concepto de responsabilidad basado en la acción abrahámica que supone el silencio y el secreto. Este concepto de responsabilidad, que sobreviviría a la deconstrucción del concepto clásico de responsabilidad ligado a la identidad y a la tradición egológica de la decisión, debe distinguirse precisamente de todo recurso al saber. Responder al otro con un «heme aquí», tal y como lo hace Abraham con Dios, tal y como Lévinas exige, sólo es posible cuando se «suspende la ética», es decir, cuando se suspende el razonamiento y el deber, cuando se decide actuar, no ya por deber, sino por creencia y amor, o por lo que Kierkegaard llamaba «deber absoluto». Es en este sentido en el que la responsabilidad a la que aquí apela Derrida, la decisión por la que me vinculo al otro dándole respuesta, no puede ser reducida a la aplicación de una regla. Cuando actúo por deber y sólo por deber, puedo dar razones de mi acción, en la medida en que no hago más que emitir un «juicio determinante», tal y como Kant mismo reconoce. Que la acción moral caiga del lado de los juicios determinantes supone que el imperativo categórico funciona en tanto que, en cuanto regla, se aplica a un caso particular del mismo modo que las categorías del entendimiento subsumen los fenómenos que se presentan a la sensibilidad. Pero justamente, subsumir casos bajo reglas no es ser responsable en el sentido abrahámico. La decisión responsable no puede consistir nunca en el sometimiento a un programa, en la reducción a la aplicación de una regla, en la acción instituida en el deber. La moralidad kantiana, por la misma estructura que la aplicación del imperativo categórico implica, pertenece para Derrida al orden del cálculo, al orden del saber, y en sentido abrahámico, al orden de la manifestación universalizante que irresponsabiliza [31]. En Fuerza de ley, donde de lo que se trata es de distinguir la justicia del derecho, del mismo modo que aquí se trata de diferenciar la responsabilidad abrahámica del concepto clásico de responsabilidad en función del silencio que el primero implica, Derrida lo formula del siguiente modo: «Cada vez que las cosas suceden, o suceden como deben, cada vez que aplicamos tranquilamente una buena regla a un caso particular, a un ejemplo correctamente subsumido, según un juicio determinante, el derecho obtiene quizás —y en ocasiones— su ganancia, pero podemos estar seguros de que la justicia no obtiene la suya» [32]. Lo que aquí Derrida llama justicia es precisamente la decisión responsable, la decisión justa, en tanto trata de «dar respuesta», en tanto lejos de calcular las ventajas e inconvenientes de la acción, lejos incluso de aplicar un regla supuestamente desinteresada, se presenta como una apertura a la otredad, apertura al acontecimiento, decisión como acto de justicia nunca suficientemente justificado, porque escapa a toda legitimación discursiva. Del mismo modo, pues, que la aplicación de la regla, el actuar por deber, se vincula con el lenguaje y la manifestación dentro del orden del saber, la decisión infundada de la responsabilidad infinita que aquí Derrida propone pensar, exige el silencio en la medida en que la creencia que permite la decisión, tal y como la encarna Abraham, no tiene justificación alguna, es, como afirma Kierkegaard, «loca» o «absurda».
Es posible, por tanto, oponer a la responsabilidad clásica entendida como aplicación de la regla y vinculada de este modo a la publicidad —puesto que
«dar razón» discursiva de la acción forma parte de su mismo concepto— una responsabilidad que, lejos de diluir irresponsablemente la decisión en un programa, lejos de justificarse con razones, responde al otro contra toda razón en virtud de un acto de decisión por definición absurdo. Esta decisión, por tanto, suspende el saber y en esta medida vincula la responsabilidad absoluta al silencio como índice del compromiso con uno mismo y con el otro.
Volvamos entonces de nuevo a la pregunta inicial: ¿Por qué Abraham no puede hablar? Kierkegaard responderá: porque hablar sería traducirse a lo general, reincorporarse al ámbito de la ética y la moral, y por tanto desingularizar la relación absoluta de Abraham con el otro absoluto (Derrida o Levinas podrían decir «con el absolutamente otro»). Si hablase Abraham traicionaría su relación absoluta con Dios y perdería la singularidad de su decisión y su «deber absoluto», el deber de creer. Sería como no creer suficientemente, supondría buscar en el otro, en la comunidad, la familia, los amigos, razones suficientes para no tener que creer, para no tener que asumir el riesgo de creer gracias a alguna que otra razón. Por su parte, Derrida responderá: además de lo que Kierkegaard afirma acerca de la necesidad del secreto y el silencio, Abraham no puede hablar porque ni él ni nadie puede nunca dar razones, justificar de modo completo, la decisión. De hecho Abraham encarna la paradoja que encierra el concepto de decisión. Si bien se debe tener razones para actuar, si bien es necesario saber, la decisión empieza justo ahí donde acaban las razones y el saber. En realidad la decisión no es otra cosa que la interrupción de la cadena de razones que pretendería justificarla. De ahí que no haya discurso alguno para argumentar la decisión, puesto que ésta es la interrupción de todo discurso: «Ningún discurso justificador puede ni debe asegurar el papel de metalenguaje con relación a lo realizativo» [33]. Pero lo más interesante de la propuesta de Derrida es que además esta decisión infundada, este acto mudo irreductible al saber, se plantea en realidad como el realizativo «místico» sobre el que descansa cualquier juicio constatativo:
«Al reposar todo enunciado constatativo sobre una estructura realizativa al menos implícita («te digo que yo te hablo, me dirijo a ti para decirte que esto es verdad, que es así, te prometo y te renuevo mi promesa de hacer una frase (…)»), la dimensión de lo ajustado o de verdad de los enunciados teórico-constatativos (en todos los dominios, en particular en el dominio de la teoría del derecho) presupone siempre, por tanto, la dimensión de justicia de los enunciados realizativos, es decir, su precipitación esencial. Dicha precipitación nunca tiene lugar sin una cierta disimetría y una cierta forma de violencia. Es así como me atrevería a entender la proposición de Levinas que —utilizando otro lenguaje, y según procedimientos discursivos diferentes— declara que la verdad supone la justicia» [34].
Veamos. Lo que señala aquí Derrida en primer lugar es que cualquier juicio constatativo, es decir, cualquier enunciado susceptible de ser considerado verdadero o falso, reposa en realidad en la prioridad de un realizativo, un per-formativo, que es el que establece, de entrada, una relación fiduciaria, de creencia, entre aquel que emite el enunciado y el receptor del mismo. Sea verdadero o falso el juicio que se emita, especialmente «si miento o perjuro» dirá Derrida en otro lugar [35], al juicio constatativo le precede la «promesa» de decir la verdad. Es sobre el fondo de esta promesa, sobre la base de la creencia de que el otro nos escucha, de que seremos creídos o que al menos se creerá en la buena fe de quien pronuncia un enunciado pretendidamente verdadero, sobre lo que es posible emitir juicios descriptivos o constatativos. Esta relación «mística», este acto de lenguaje que no es posible justificar, precede siempre cualquier justificación. Esta «precipitación» propia del realizativo es la misma precipitación y violencia injustificable que hallábamos en el concepto de decisión. De ahí que, en segundo lugar, y gracias a la interpretación que Derrida lleva a cabo de la sentencia levinasiana según la cual «la verdad supone la justicia» [36], es posible afirmar la prioridad de lo ético —pero de esta ética que implica la suspensión de la ética, de esta ética que envuelve en sí el silencio abrahámico— sobre los enunciados del saber. Para comprender esta afirmación basta remitirse a un cierto Wittgenstein, en especial el de la Conferencia sobre ética. De hecho Derrida lo hace explícitamente cuando afirma: «Tomaría por ello el uso de la palabra «místico» en un sentido que me atrevería a denominar más bien wittgensteniano» [37]. Es justamente en la Conferencia sobre ética donde Wittgenstein trata de distinguir lo que él denomina «juicios de valor relativos» de los «juicios de valor absoluto» [38]. A diferencia de éstos últimos, los juicios de valor relativo, a pesar de incluir en ellos valores aparentemente éticos como «bueno» o «malo», son susceptibles de ser traducidos a juicios constatativos o descriptivos. Por ejemplo, «esta carretera es buena» puede traducirse por «esta carretera es la más corta para llegar al destino». Por el contrario, los juicios de valor absoluto, tipo «este hombre es bueno», que utilizan valores de manera absoluta, no podrían ser traducidos nunca a una descripción susceptible de ser verdadera o falsa. Pues bien, lo que Derrida nos dice, en un intento inaudito de conciliar a Kierkegaard y Lévinas, es que en realidad cualquier juicio de valor relativo, es decir traducible a enunciado descriptivo, y susceptible, por tanto, de ser verdadero o falso, reposa en realidad en un juicio de valor absoluto, en un juicio ético, que toma la forma paradójica de un «heme aquí», «aquí estoy para escucharte y para hablarte», «para responder a tu llamada sin poder contarlo jamás a nadie», «me comprometo a guardar el secreto de la creencia que me vincula a ti, antes de cualquiera de tus razones». Este vínculo ético, del que como decía Wittgenstein no se puede hablar, del mismo modo que Abraham tampoco puede, es el que funda y precede cualquier cadena de razones y cualquier saber.
Este es, pues, el primer giro que Derrida imprime a la cuestión del silencio abrahámico como condición de posibilidad de su concepto de responsabilidad. Derrida no se limita, como hace Kierkegaard, a suspender el saber y la razón en virtud de la afirmación del «deber absoluto» de Abraham que exige no hablar. En lugar de limitarse a suspender «la generalidad», Derrida además hace depender la posibilidad de su existencia de la decisión responsable, del acto realizativo y místico que hace posible cualquier enunciado verdadero o falso. La «suspensión de la ética» y el silencio que ésta entraña, presentada por el Abraham de Kierkegaard, es ahora la condición de posibilidad de toda generalidad, de todo saber, y de toda racionalidad. En los términos en que esta cuestión es pensada en Fuerza de ley, el derecho depende, en su origen, de un acto de justicia del que no se puede hablar. Habrá otros modos de decirlo: «los enunciados constatativos dependen de lo místico»; «lo ético es lo que permite que haya saber»; o bien «Abraham no puede hablar para que hablar sea posible».
4. La justicia por-venir
¿Qué tiene que ver Abraham con la justicia? Para responder esta cuestión se debe atender a los giros que Derrida opera en Fuerza de ley. Hemos mostrado ya el primer giro que permite a Derrida, no sólo «suspender» el saber, el deber, la universalidad de la razón y el lenguaje en virtud de la decisión, sino además hacer depender todo ello de la existencia previa de este acto mudo de suspensión. De este modo lo ético, en el sentido de la hiper-ética, aquello de lo que como ya sabía Wittgenstein no se puede hablar, no queda simplemente separado del ámbito del decir «con sentido», sino que se convierte en el «fundamento místico» de todo decir verdadero o falso. Es así como Derrida reinterpreta la sentencia levinasiana según la cual «la verdad supone la justicia», es decir, cualquier juicio verdadero o falso, requiere de un realizativo ético previo. Ahora bien, Derrida va todavía más allá en la interpretación de esta sentencia al hacer depender dicho «realizativo» de un «acto de creencia» en sentido abrahámico, al que Derrida denominará también un «acto de justicia». La decisión, infundada e injustificable, es inseparable para Derrida de un acto de creencia contra todo saber como el que personifica Abraham. Frente al cálculo de posibilidades que implica la decisión sabia, la que aplica reglas a casos, la que calcula las consecuencias posibles de la acción, habría un género de decisión híper-responsable cuyo fundamento sería, como en el caso de Abraham, la creencia en virtud del absurdo.
Ya hemos mostrado que el corazón de la fábula abrahámica reside en la creencia en lo imposible. Es decir, Abraham hace lo que hace, según Kierkegaard, porque cree que Isaac le será devuelto. Es esta creencia en lo imposible la que hace suspender lo ético como sistema de prescripciones reguladas, como dispositivo estabilizante y regulador de la relación con el otro. Pues bien, la afirmación de la justicia es presentada en Fuerza de ley en los mismos términos en que Kierkegaard presenta la fe en Temor y temblor, en tanto que imposibilidad:
«La justicia es una experiencia de lo imposible» [39]; «el derecho es el elemento del cálculo (…), la justicia es incalculable» [40], alega Derrida. La afirmación kierkegaardiana de la fe que suspende la ética es análoga, en Derrida, a la afirmación de la justicia que precede y suspende el derecho [41]. Cuando Derrida nos advertía de que la simple aplicación de la regla sobre el caso (juicio determinante) no suponía ninguna ganancia para la justicia, aunque tal vez sí para el derecho, apuntaba ya a esta diferencia entre lo infinito, incondicionado, incalculable e imposible de la justicia, y lo finito, condicionado, calculable y posible del derecho [42]. Todos estos apelativos que caracterizan la justicia la vinculan al ámbito de la creencia frente al ámbito del saber según el cual se rige el derecho. De hecho para Derrida, la justicia no es nunca algo presente que se pueda predicar de una acción o una situación. No es posible decir «esto es justo». Si la justicia es una experiencia de lo imposible es porque nunca se da en presente sino que siempre está por-venir. Pero es precisamente la creencia en la venida de la justicia la que para Derrida hace posible la existencia del derecho. La justicia, más que una idea reguladora en sentido kantiano [43] que guiaría la aplicación y la teleología interna del derecho, se presenta en Derrida como perteneciente al ámbito de la creencia, e incluso a la de una «mesianicidad sin mesianismo» [44], al horizonte de una esperanza que sólo espera lo imposible, puesto que creer lo posible no sería creer. De este modo se hace depender el derecho, lo más reglado del mundo, lo más juicioso y racional a la hora de regular la acción, de un concepto de justicia imposible que siempre está por-venir. Que nunca esté presente, que sea siempre por-venir, esta inclinación hacia la apertura de lo venidero, es lo que vincula la justicia derridiana a la creencia. Para que la aplicación del derecho sea justa o para que el derecho sea algo abierto, susceptible de cambios inexcusables, es necesario que no se limite a aplicar reglas sino que haga intervenir en cada caso este poder instituyente de la justicia siempre por-venir que no se deja apresar en el poder instituido y presente del derecho.
Pero es obvio que el interés de Derrida por la justicia no se circunscribe a su relación aporética con el derecho. En realidad, el término justicia señala la apertura al acontecimiento no calculable, a la venida del otro, a lo por-venir nunca posible. La afirmación de la justicia frente al derecho es también la afirmación de una hiper-ética basada en el concepto kierkegaardiano de creencia que Abraham personifica. Si Deleuze cifraba el desafío ético contemporáneo en «estar a la altura del acontecimiento» [45], en Derrida se trata «simplemente» de «creer en el acontecimiento». Pero creer en el acontecimiento es todo lo contrario de esperarlo, predecirlo, neutralizarlo, o preformarlo. De ahí que Derrida intempestivamente se atreva todavía a hablar de fe, de «fe en la posibilidad de lo imposible»: «continúo creyendo en esta fe en la posibilidad de lo imposible y, en realidad, indecidible desde el punto de vista del saber, la ciencia y la conciencia que deben gobernar todas nuestra decisiones» [46]. Esta fe en la posibilidad de lo imposible es creencia en el por-venir de la justicia que excede el ámbito de lo predecible y de lo regulable. Vemos de este modo cómo Derrida, a través de una cierta relectura del Abraham de Kierkegaard, puede vehicular una hiper-ética o una hiper-política basada en un concepto de fe que se plantea como origen impensado, no sólo de toda decisión responsable, sino también de toda racionalidad ética y de todo derecho. Cuando Derrida afirma en «El mundo de las luces por venir» que: «esta exposición al acontecimiento incalculable, sería también el espaciamiento irreductible de la fe, del crédito, de la creencia sin la cual no hay vínculo social, interpelación al otro…» [47], está apuntando a que el «fundamento místico» que instituía el contenido mudo de toda decisión está ya siempre basado en una estructura de creencia. De creencia en lo imposible, dirá Kierkegaard; de creencia en la justicia, dirá Derrida. Este es el segundo giro que Derrida opera en Fuerza de ley: no sólo «la verdad supone la justicia», como afirma Levinas, es decir no sólo lo ético precede a los enunciados del saber, sino que la justicia supone la creencia en lo imposible, es decir, que la fe silenciosa como la que encarna Abraham precede y hace posible lo ético.
Cabe ahora retomar el hilo de la pregunta que iniciaba este recorrido: ¿es la historia de Abraham, tal y como tratan de pensarla Kierkegaard y Derrida, una justificación de la violencia irracional, sea religiosa o hiper-ética, frente a las normas éticas fundamentales que deben regular la acción? La respuesta es, tal y como se ha tratado de mostrar, voluntariamente compleja. De una parte es obvio que sí, no se trata de otra cosa, tanto en Kierkegaard como en Derrida, sino de «suspender lo ético», pero lo ético concebido, kantiana o hegelianamente, como el ámbito del deber, de la manifestación, del saber y del cálculo. El silencio de Abraham se justifica no por solipsismo irracional y obediencia beata, sino por encarnar otro concepto de lo ético que tiene la fe y el silencio en su centro y que en esta medida entiende la justificación discursiva como una irresponsabilidad. Lo irresponsable, lo tal vez moral pero no ético en sentido fuerte, consiste precisamente en decidir aplicando reglas, en calcular estratégicamente las consecuencias de la acción, en actuar por deber en lugar de por creencia. Lo que aporta la relectura de Derrida es que, en primer lugar, generaliza la situación de Abraham a la de cualquier agente. Derrida nos viene a decir que en realidad siempre hay un fondo irracional tras cualquier decisión razonable, siempre hay un «fundamento místico», incluso «la decisión de calcular no es del orden de lo calculable y no debe serlo» [48]. Por tanto, es vano acusar de irracional la propuesta kierkegaardiana, cuando, se admita o no, detrás de todo argumento aparentemente razonable hay un realizativo que es del orden de lo místico, es decir, como quería Wittgenstein, de lo ético. Pero en segundo lugar, no basta con reconocer la existencia de este realizativo previo a todo enunciado de saber, es necesario afirmarlo para cargarlo de consistencia, es necesario convertirlo en objeto de creencia —de creencia en la justicia, dirá Derrida— para que el cálculo y el saber, para que el derecho y la moral que se toma por ética, no desplieguen completamente su velo hasta hacer irreconocible su origen «místico». Que esto que Derrida llama «místico» o «justicia» y que Kierkegaard llama «fe» o «creencia en lo imposible» no sea interpretado de modo violento, que no acabe por justificar los actos más mezquinos, depende menos de la propuesta ética que aquí se ha tratado de exponer que de la mirada que se la quiera apropiar. Ciertamente, que en el corazón de esta propuesta more el silencio no facilita la defensa de esta posición frente a éticas «más inequívocas» u «objetivas». Pero hay que recordar en primer lugar que estas éticas también tienen un fundamento que no es del orden de lo calculable y que, en segundo lugar, es necesario mantener la apertura que supone esta idea de creencia o de justicia frente a la posibilidad de cerrarla «calculadamente». Derrida lo expresa del siguiente modo:
«Abandonada a ella misma, la idea incalculable y donadora de justicia está siempre lo más cerca del mal, por no decir de lo peor puesto que siempre puede ser re-apropiada por el cálculo más perverso. Siempre es posible y esto forma parte de la locura de la que hablábamos. Una garantía absoluta contra este riesgo sólo puede saturar o suturar la apertura de la apelación a la justicia, una apelación siempre herida» [49].
Esta proximidad del mal a la que aquí Derrida hace alusión es aquello mismo por lo que Kierkegaard trataba de distinguir la conducta silenciosa de Abraham del silencio de lo demoniaco estético, arguyendo precisamente el carácter estratégico y, por tanto, calculador de esta posición frente a la acción encarnada por Abraham. Tanto Kierkegaard como Derrida deben reconocer que la «suspensión de lo ético» acerca peligrosamente la propuesta ética que ambos tratan de formular a «aquello mismo contra lo que habría que actuar y pensar», como dice Derrida del texto de Benjamín aludido al inicio. Sin embargo esta proximidad y este riesgo son necesarios cuando de lo que se trata es de afirmar la justicia y la creencia. Sin este riesgo retornaríamos al ámbito clausurado del saber que lejos de ahuyentar lo irracional se funda en ello sin quererlo pensar. Lo que «garantiza» la interpretación «inequívoca», tal y como se querría para combatir los totalitarismos y los fundamentalismos más peligrosos, es también lo que sutura, clausura y calcula la apelación a la justicia y a la creencia, a la creencia en la justicia. Por tanto, para evitar los totalitarismos no es posible recurrir a lo que cierra en una totalidad aparentemente «objetiva» y sin fisuras. Tal vez demasiado «subjetivas», las éticas que Kierkegaard y Derrida tratan de pensar, al poner en el centro de la decisión responsable el silencio y la creencia, asumen el riesgo de esta apertura. Podría decirse entonces, desde esta perspectiva, que Abraham no puede hablar para que sea posible hablar, pero también, que Abraham no puede hablar para que sea posible la creencia en lo imposible. Sólo esta creencia muda puede prevenir a la ética de su conversión en moralidad, normatividad o saber calculable.
Laura Llevadot en dialnet.unirioja.es/
Notas:
25 Hay que hacer constar aquí que en el ámbito académico anglosajón se han argüido otras razones para explicar el silencio de Abraham. Así por ejemplo Kosch entiende el silencio de Abraham como un símbolo del mensaje oculto de la obra, el cual sería que la fe no puede ser enseñada; por su parte Mulhall arguye que el silencio de Abraham es una parábola del silencio inherente al lenguaje religioso y Lippitt que Abraham no es un paradigma de la fe. En la medida en que este debate no nos atañe aquí por su carácter marcadamente teológico que evita cualquier interpretación ética del silencio de Abraham remitimos a los textos donde se aborda esta discusión: KOSCH, M., «What Abraham Couldn’t Say», en Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume, n.º 82, 2008, pp. 59-78; LIPPITT, J., «What Neither Abraham nor Johannes de Silentio Could Say», en Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume, n.º 82, 2008, pp. 79-99; MULHALL, S., Inheritance and Originality: Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard, Oxford, Oxford University Press, 2001.
26 DERRIDA, J., Dar la muerte, p. 63.
27 LOTZ, C., «The Events of Morality and Forgiveness: From Kant to Derrida», en Research in Phenomenology 36 (2006), p. 264 (pp. 255-273).
28 La referencia a una «ética segunda» en la obra de Kierkegaard aparece ya insinuada en Temor y temblor (TT, 96/SKS, 162), pero es tematizada explícitamente en la introducción a El concepto de angustia (trad. Demetrio Gutiérrez, Guadarrama: Madrid, 1965, p. 56/SKS, 328 y ss.) y será desarrollada en Las obras del amor (trad. Demetrio Gutiérrez, Guadarrama, Madrid, 1965). No es el lugar aquí para desarrollar un estudio pormenorizado de esta ética segunda que «suspende la ética», puesto que el objeto de este texto es únicamente el lugar que el silencio ocupa en ella. Remitimos para una aproximación más detallada a: GRØN, A., «Anden etik», en Studier i Stadier. Søren Kierkegaard Selskabets 50-års Jubilæum, Editors: Joakim Garff, Tonny Aagaard Olesen, Pia Søltoft, CA. Reitzels Forlag, Compenhaguen, 1998, p. 86 (75-87).
29 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 34.
30 DERRIDA, J., Fuerza de ley, pp. 60-61.
31 C. Lotz ensaya una interpretación diferente que trata de acercar la moral kantiana a la propuesta ética de Derrida. Así afirma en su artículo: «The categorical imperative, seen from this point of view, is not a principle that has explanatory and legitimizing power; rather, it is beyond expression and explanation. The act of morality, similar to Kierkegaard`s leap of faith, cannot be expressed, since every act of expression is necessarily dependent upon the universal structure of language. Since the moral act constitutes ourselves as a singular, as a solus ipse, it cannot be described in and through language. (…) It is as if the categorical imperative remains “hidden”, and, as Kant remind us, “incomprehensible”. In this way, the moral agent’s self remains, as Derrida puts it, a “secret” (GD, 59)», en «The Events of Morality and Forgiveness: From Kant to Derrida», op. cit., pp. 261-262. Sin embargo, no es seguro que Derrida estuviera de acuerdo con esta interpretación, y cabría al menos matizarla. De un lado es cierto que Derrida admira el concepto kantiano de «dignidad incalculable» que aparece en La metafísica de las costumbres (ver DERRIDA, J., «El mundo de las luces por venir», en Canallas. Dos ensayos sobre la razón, Trotta, Madrid, 2005, pp. 161 y ss.), pero por otro, Derrida no dejará de argüir contra Kant que su moral, la de La crítica de la razón práctica, está basada en un modelo de deber y de cálculo (ver DERRIDA, J., Dar la muerte, p. 66), y le recrimina la imposibilidad de guardar secreto alguno en su defensa de la hospitalidad, pues Kant, según Derrida, «introduce a la policía en todos lados», en DERRIDA, J., La hospitalidad, Ed. La Flor, Buenos Aires, 2006, p. 71. La relación entre Kant y Derrida en lo que respecta a la ética merecería sin duda un análisis más detallado que aquí no es posible exponer.
32 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 39.
33 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 33.
34 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 62.
35 DERRIDA, J., «Fe y saber», en El siglo y el perdón seguido de Fe y saber, p. 121.
36 Derrida se refiere a un texto de Levinas en el que éste supedita el lenguaje y la verdad de los enunciados a la relación primordial entre el yo y el otro, pero Levinas concibe dialógicamente dicha relación de modo que el lenguaje, o el «Decir» acaba por constituir la relación misma. Ver LEVINAS, E., Totalité et infini. Essai sur l’exteriorité, Kluwer Academic, Paris, 2003, pp. 90-104.
37 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 34.
38 WITTGENSTEIN, J. L., Conferencia sobre ética, traducción de Fina Birulés, Paidós, Barcelona, 1989, pp. 35 y ss.
39 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 39.
40 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 39.
41 Algunos intérpretes han señalado también esta coincidencia de planteamientos entre ambos autores. Así, por ejemplo, DOOLEY, M., The politics of Exodus. Søren Kierkegaard’s Ethics of Responsibility, Fordham University Press, New York, 2001, pp. 219 y ss.
42 Para un análisis de este concepto de justicia, ver BALCARCE, G., «Modalidades espectrales: vínculos entre la justicia y el derecho en la filosofía derridiana», en Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XIV (1-2, 2009), pp. 23-42.
43 Derrida rechaza explícitamente esta interpretación en Fuerza de ley, p. 59.
44 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 59
45 DELEUZE, G., Lógica del sentido, Paidós, Barcelona, 1989, p. 158.
46 BORRADORI, G., Philosophy in a Time of Terror, p. 115.
47 DERRIDA, J., Canallas. Dos ensayos sobre la razón, Trotta, Madrid, 2005, p. 183.
48 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 55.
49 DERRIDA, J., Fuerza de ley, p. 64.
Laura Llevadot
1. Abraham en una época de terror
La historia es conocida. Abraham ha escuchado la llamada de Dios que le pide el sacrificio de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. A pesar de ser lo que más ama en el mundo, porque fue lo más esperado y lo más deseado, Abraham se dirige obediente hacia el monte Moria dispuesto a sacrificar a su hijo. En el momento de levantar el cuchillo, justo cuando se dispone a matar a Isaac, Dios interrumpe la escena y le brinda un carnero que será la ofrenda en sacrificio que sustituya a Isaac. Abraham ha tenido fe y Dios le ha recompensado. Todo no fue más que una prueba, ¿una prueba?
Kierkegaard dedica uno de sus textos más bellos y complejos [1] a tratar de explicar por qué esta historia bíblica no escenifica simplemente una prueba. Temor y temblor [Frygt og Bæven, 1843] trata de desentrañar la verdad que encierra la terrible historia de Abraham, la fábula de un padre dispuesto a ofrecer su propio hijo en sacrificio, una verdad que implica la prioridad de lo religioso sobre lo ético. La «suspensión de la ética» [Suspension af det Ethiske] (SKS 4, 148/TT, 77) es la noción que permitirá revelar el verdadero conflicto ante el que se encuentra Abraham y su necesidad de ir más allá de lo normativo. Abraham pone la fe por encima de la convención moral, prioriza su fe en Dios ante la exigencia ética del «no matarás». Por ello Abraham recibe el nombre de «padre de la fe», o como dice Kierkegaard, Abraham encarna al «caballero», el «caballero de la fe» (TT, 109/SKS 4, 171) capaz de superar, a través de un gesto inaudito, la posición ética.
No sorprenderá entonces que esta obra de Kierkegaard haya sido objeto de las más severas críticas. Acusado de irracionalismo, de filosofar con el martillo, de poner en peligro la relación ética que debe siempre mediar entre hombre y hombre, Kierkegaard será objeto de un cierto rechazo generalizado, y de un tratamiento específico aunque no menos crítico por parte de autores de prestigio tales como Buber o Levinas. Ya en un texto de 1963 titulado «Éthique et Existence» Levinas ensayaba una lectura crítica de Temor y temblor donde advertía de los peligros de este privilegio de lo religioso sobre lo ético:
«La violencia nace en Kierkegaard en el preciso instante en que la existencia, al rebasar el estadio estético, no puede quedarse en lo que toma por estadio ético cuando entra en el estado religioso, dominio de la creencia. Ésta ya no se justifica hacia fuera, e, incluso dentro, es a la vez comunicación y soledad y, por ello, violencia y pasión. Así comienza el desprecio por el fundamento ético del ser» [2].
El argumento de Levinas en este artículo es el siguiente: si bien Kierkegaard tiene el mérito de haber opuesto a la falsedad totalitaria del sistema hegeliano la afirmación de la singularidad irreductible, en este caso encarnada por la figura de Abraham, Kierkegaard yerra ahí donde dicha singularidad se atrinchera y se encierra en sí misma separándose de toda relación ética con la comunidad. El hecho de que Kierkegaard insista en que «Abraham no puede hablar» (TT, 151/SKS 4, 201) muestra cómo la afirmación de la singularidad en su relación individual con lo absoluto cierra al sujeto toda posibilidad de restablecer una comunicación ética con sus semejantes: «La verdad que sufre no abre al hombre a los otros hombres, sino a Dios en la soledad» [3]. La fe religiosa que Kierkegaard defiende, al parecer de Levinas, aísla al sujeto en su silencio y lo separa de aquellos a quienes debería amar, aquellos que son, para Levinas, el Otro a quien se le debe prioridad sobre la libertad espontánea del yo.
Unos años antes Buber argüía una crítica semejante. La acción de Abraham, tal y como es presentada en Temor y temblor «suprime la inmoralidad de lo inmoral» [4]. Buber puede aceptar que Abraham, con su acción, suspenda el ámbito de lo ético, pero lo que no puede admitir es que, justamente por ello, Abraham se presente como un modelo a seguir. Abraham es una excepción y debe permanecer como tal. No puede presentarse a Abraham, tal y como hace Kierkegaard, como un ejemplo a imitar, sino que bien al contrario, lo que Dios, según Buber, pide al hombre normal, y no excepcional, es «lo ético básico» [5].
No se tratará aquí de refutar la crítica que Buber y Levinas dirigen a Kierkegaard, no vale la pena dedicarse a medir sus posibles errores de lectura en la interpretación de un texto tan complejo como el que aquí nos atañe [6]. Bastará por el momento señalar que este tipo de lectura es siempre posible, que un texto como Temor y temblor sigue permitiendo esta suerte de interpretaciones. El nombre de Kierkegaard, como el de Nietzsche, sobrevive al «querer-decir» del autor, y el «querer-decir» no es nunca, como señala Derrida [7], el criterio de verdad que permite interpretar correctamente un texto. Por tanto, tan vano resulta defender el texto de Kierkegaard a partir de un supuesto querer-decir extra-textual que contradiría estas interpretaciones, como reprocharles un error de lectura atendiendo a una supuesta objetividad del texto, a una lectura modélica y fidedigna que pondría en cuestión estos juicios demasiado apresurados. Lo que nos interesa aquí, por el contrario, es atender a esta problemática que Buber y Levinas han sabido ver. Prueba de que esta problemática sigue abierta, de que Kierkegaard sigue planteándonos un enigma a resolver, son las advertencias que nos dirigen algunos autores contemporáneos [8] sobre la peligrosidad de Temor y temblor, las cuales todavía importunan nuestra sosegada lectura de este texto. Incluso la brutalidad de lo fáctico parece mostrar a través de los últimos acontecimientos mediático-mundiales que esta historia bíblica que fascinó a Kierkegaard encierra un regalo envenenado en su seno que habría que saber tratar. Así por ejemplo cuando uno de los terroristas suicidas que atentaron contra las Torres Gemelas reivindica en una carta abierta la herencia abrahánica que le inspira [9]. Por ello ni siquiera se escapan de esta inclemente prudencia los académicos más postmodernos que han tratado de llevar a cabo una lectura conjunta de la filosofía kierkegaardiana y la postrera ética de Derrida, algo que también aquí quisiéramos intentar. Incluso en este contexto favorable a una interpretación menos inquisidora de la relectura kierkegaardiana de la historia de Abraham podemos leer: «este es claramente uno de los puntos débiles de la ética de Kierkegaard y Derrida, que son demasiado subjetivas, y no suficientemente inequívocas para resistir la presión de las religiones e ideologías autoritarias (sean fundamentalistas o totalitarias)» [10]. Y el autor de estas líneas —en una obra, cabe insistir, dedicada al pensamiento de Kierkegaard y Derrida— se decanta seguidamente por la ética comunicativa de Habermas.
¿Qué quiere decir «demasiado subjetiva» cuando se trata de caracterizar una ética? ¿Por qué el autoritarismo, el fundamentalismo y el totalitarismo deberían ser combatidos desde posiciones «más objetivas», más «inequívocas»? No es el propósito de este trabajo el dar rienda suelta a las lecturas más o menos fáciles que se pueden hacer de una obra como Temor y temblor, pero tampoco se trata de rechazar en bloque este tipo de críticas por pereza o temor a pensar algo que no quisiera ser pensado. Se trata más bien de ver en el estatuto conflictivo de este texto algo que probablemente está también en la discusión entre Habermas y Derrida tras los acontecimientos del 11-S [11], a saber: la oposición entre una ética basada en las posibilidades conciliadoras del lenguaje y el diálogo, y la posibilidad de una «ética más allá de la ética», una ética que requiere el silencio vinculado a la «suspensión teleológica de la ética», y que Kierkegaard y Derrida han tratado de pensar.
Si se ha optado aquí por empezar recordando los peligros y malentendidos en los que pueden derivar ciertas lecturas de la historia de Abraham y de su reinterpretación por parte de Kierkegaard, no es ni para concederles legitimidad ni para iniciar una defensa aferrada de lo que Kierkegaard «realmente» quiso decir, sino para tener en cuenta la posibilidad de algo que, por ejemplo, Derrida reconoce en su lectura de un texto de W. Benjamin a propósito del cual afirma:
«Es en ese punto cuando este texto, a pesar de toda su movilidad polisémica y todos sus recursos de inversión, me parece finalmente que se asemeja demasiado, hasta la fascinación y el vértigo, a aquello mismo contra lo que hay que actuar y pensar, contra lo que hay que hacer y hablar» [12].
Aquí Derrida se está refiriendo a un texto de Benjamín sobre la violencia [Para una crítica de la violencia, 1921] en el que el joven Benjamín trata de distinguir entre una violencia divina fundadora y una violencia mítica de origen griego que sería meramente conservadora, entre una violencia judía legítima y una violencia griega ilegítima. Sin tratar de forzar demasiado la analogía, el texto de Kierkegaard que aquí nos atañe es también un texto sobre la violencia, el cual puede ser leído, ciertamente, como una justificación de la violencia religiosa, pero que al menos exige otro tipo de lectura. Podría decirse que Temor y temblor es, como el texto de Benjamín, un texto ambiguo, complejo, pero que trata de distinguir también entre una violencia judeo-cristiana, la violencia que Abraham encarna y que funda una nueva ética más allá de la ética, y la violencia inherente aunque inconfesada de la ética al uso, de una ética de origen griego que todavía resuena en las apelaciones al diálogo del discurso de Habermas. Lo que aquí se tratará de argumentar es pues la viabilidad de una interpretación de la historia abrahánica que abra la posibilidad de una ética más allá de la violencia que la ética encierra, una ética en cuyo centro el silencio juega un papel esencial. La lectura conjunta de Temor y temblor de Kierkegaard y de Fuerza de ley de Derrida ha de ayudarnos en esta tarea. Tal vez la historia de Abraham levantando el cuchillo ante la mirada aterrada de su hijo Isaac tenga todavía, aún en una época de terror, algo que enseñar. Pero cabe asumir también que quizás Temor y temblor, así como nuestra propia lectura de Kierkegaard y Derrida, se asemeje todavía demasiado, como el texto de Benjamín, a aquello mismo contra lo que habría que actuar y pensar. Trataremos de movernos en el filo de esta apertura.
2. La suspensión de la ética
¿Qué es la «ética» en Temor y temblor? ¿Cuál es la ética que la acción de Abraham suspende? ¿Qué entiende Kierkegaard-Johannes de silentio por ética cuando hace que el ámbito de lo religioso la exceda y la sobrepase legítimamente? La parte dialéctica de la obra está estructurada en tres problemas [Problemata] fundamentales que tratan de dar respuesta a esta cuestión. El primer problema: «¿Se da una suspensión teleológica de la ética?» se plantea en los siguientes términos: «la ética es, en cuanto tal, lo general [det Almene]» (TT, 77/SKS, 148) y o bien se da «la paradoja según la cual el individuo está por encima de lo general» (TT, 79/SKS, 149), o bien Abraham es un asesino. El segundo problema: «¿Se da un deber absoluto para con Dios?» plantea la cuestión bajo nuevos términos: o bien se da una situación en la que «la interioridad es superior a lo externo» (TT, 95/SKS, 161), y existe un deber absoluto en el que «el individuo en cuanto tal se relaciona absolutamente con lo absoluto» (TT, 96/SKS, 162) de modo tal que el deber absoluto es previo y prioritario respecto al deber para con lo general o bien «Abraham está perdido» (TT, 97/SKS, 162).
En ambos problemata (dejaremos el análisis del tercero para más adelante) la ética se vincula a «lo general», «lo externo», y al «deber relativo», esto es, al deber para con «lo general externo». En su primera acepción, la ética definida como lo general, puede entenderse en sentido kantiano. La ética es, kantianamente, lo que vale para todos, el imperativo que aún siendo formal no permite ni excepciones ni intereses particulares. No dejarse determinar por objeto empírico alguno, no sucumbir a la inclinación o el interés particular, actuar según la universalidad de la razón, es para Kant, el requisito indispensable de toda acción moral.
«Lo general» señala aquí, por tanto, la universalidad de la razón que debe guiar la acción. Desde este punto de vista la acción de Abraham es no sólo inmoral sino que lo es por ser irracional. Irracionalmente, de manera inmoral pues, Abraham parece privilegiar su punto de vista individual sobre la razón general [13]. La crítica hegeliana a esta comprensión de la moralidad no modifica el punto de vista que Kierkegaard quiere someter a prueba en este texto. Si para Hegel la moral kantiana no sólo es meramente formal, sino que además aísla la subjetividad haciéndola creerse separada de la realidad efectiva, para Kierkegaard dicha subjetividad, por el contrario, no está suficientemente aislada. Hegel critica el imperativo categórico kantiano por permitir que la subjetividad se mantenga libre de todo vínculo con la realidad, que le baste con la intención, para determinar su acción como «moral» al margen de todo resultado. De ahí que Hegel considere necesario pasar de la moralidad [Moralität] a la eticidad [Sittlichkeit], siendo la eticidad la realización efectiva de la libertad moral en las instituciones, en la realidad social. La familia, la sociedad, el estado, devienen en Hegel, como es sabido, el marco efectivo para la realización positiva de la moralidad. Desde el punto de vista hegeliano no sólo es necesario liberarse de los impulsos naturales y la inclinación, cosa que ya proporcionaba el formalismo de la moralidad kantiana, sino también de la «subjetividad abstracta» condenada a vivir en el abismo que separa al «ser» del «deber ser» [14]. Por tanto, la determinación de «lo general» que en Kant señalaba la universalidad de la razón, se amplía aquí al ámbito de las instituciones, de la sociedad, de la realidad efectiva como marco de realización de toda acción, como ámbito del ser en el que el deber debe concretarse. Pero sin duda también desde este punto de vista Abraham «suspende la ética» en la medida en que no se somete a las leyes e instituciones que según Hegel deben regir la vida de los individuos para poder ser libres y morales. De ahí que Kierkegaard cite explícitamente a Hegel en este texto: «Si todo lo anterior es verdadero, entonces Hegel (…) tiene razón al considerar esta determinación como una forma moral del mal» (TT, 78/SKS, 148-149). La determinación a la que aquí Kierkegaard se refiere es precisamente a aquella que pone al individuo por encima de lo general [15], esto es aquella que según Kierkegaard define la fe como paradoja. Tanto desde el punto de vista de la moralidad kantiana como desde el punto de vista de la ética hegeliana, Abraham es un asesino, puesto que no actúa según los dictados universales de la razón y rompe con al ámbito institucional que debería permitir la realización de su libertad. «Levantar el cuchillo contra Isaac» es algo que ninguna concepción ética parece permitir.
Kierkegaard trata de mostrar la posibilidad, al mismo tiempo imposible, de comprender la acción de Abraham, toda vez que se ha asumido que el ámbito de inteligibilidad de dicha acción no lo proporciona la ética sino la fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? Si desde el punto de vista religioso Abraham no es un asesino sino el «padre de la fe», no es sólo porque ponga al individuo por encima de lo general, porque privilegie irracionalmente el punto de vista subjetivo por encima del de la comunidad. La afirmación de la individualidad por encima de la generalidad viene acompañada, tal y como trata de expresarlo el segundo problemata, de un deber absoluto que suspende los deberes relativos para con la comunidad. Para mostrarlo Kierkegaard analiza otros casos en los que también la individualidad se afirmó por encima de la generalidad de modo tal que se suspendió el deber (el deber de no matar, y el de no matar al propio hijo especialmente). Son casos como el de Agamenón, capaz de sacrificar a su hija Ifigenia, con el fin de invocar al viento que ha de llevar sus naves a puerto. Ciertamente aquí Agamenón suspende el deber, el deber de amar a su hija, el deber de no matar. Pero no lo hace por fe, sino por otro deber superior al deber que sacrifica: su deber para con la ciudad, el estado, lo que Kierkegaard llama «la generalidad». La acción de Agamenón no sale así del ámbito de la ética. «La ética incluye dentro de su propio campo diversos grados» (TT, 81/SKS, 151). Se trata aquí de una ética trágica que se diferencia de la kantiana y de la hegeliana en la medida en que sí admite la subordinación de la subjetividad ética a un deber superior, la oposición del individuo a las normas generales. Sin embargo, como afirma Kierkegaard-Johannes de silentio, la acción trágica no tiene nada que ver con la acción de Abraham ya que:
«Quien reniega de sí mismo y se sacrifica al deber renuncia a lo finito para alcanzar lo infinito y no le falta seguridad. El héroe trágico renuncia a lo cierto por lo que es aún más cierto, y la mirada del que contempla sus hazañas reposa confiada y tranquila en las mismas. Pero, por contraste, ¿qué hace quien renuncia a lo general por una cosa superior que no es lo general?» (TT, 85/SKS, 153-154).
A diferencia de Agamenón, Abraham no levanta el cuchillo sobre Isaac para salvar a su pueblo, «exaltar la idea del Estado o colmar la cólera de los dioses irritados» (TT, 84/SKS, 153). No renuncia al deber por otro deber superior, sino por lo que Kierkegaard llama aquí el «deber absoluto», que no es otro que «el deber de creer», un deber superior a lo general. En la acción trágica hay una subordinación del acto transgresor a una suerte de saber. Como dice Johannes de silentio, el héroe trágico «renuncia a lo cierto por lo que es aún más cierto». Agamenón, a diferencia de Abraham, sabe cuáles serán las consecuencias de su acción. Sabe que si sacrifica a Ifigenia los dioses, a cambio, le serán favorables. Sabe que a pesar de lo terrible de su acción, sus motivaciones serán comprendidas por sus conciudadanos e incluso se le agradecerá el sacrificio, su hazaña podrá ser «contemplada». Sabe que sacrificando su amor finito por Ifigenia ganará lo infinito, gloria y reconocimiento por parte de lo general. Por el contrario Abraham no sabe nada, y en eso consiste la fe. Abraham no sólo no sabe qué sucederá cuando sacrifique a Isaac, sino que tampoco sabe por qué debe sacrificarlo. No entiende el qué ni el porqué de su acción, puesto que Dios no informa de sus razones. En la historia de Abraham nadie sabe nada, ni Abraham cuando se dirige al monte Moria ni Isaac, a quien su padre no puede hablar. Y, sin embargo, Abraham cree, tiene fe. Pero, de nuevo, ¿qué es la fe?, ¿qué es lo que cree Abraham? Kierkegaard es clarísimo al respecto: Abraham cree lo imposible, que es el único modo de creer:
«Durante todo el tiempo del viaje tuvo fe; creyó que Dios no le exigiría a Isaac, aunque estaba dispuesto a ofrecérselo en sacrificio si ese era el designio divino. Creyó en virtud del absurdo, porque todo aquello no tenía nada que ver con los cálculos humanos. Y el absurdo consistía en que Dios, que le reclamaba el sacrificio de Isaac, revocaría después esta exigencia. (…) Abraham creyó, creyó que Dios no le exigiría a Isaac. Sin duda que quedó sorprendido con el desenlace, pero en un santiamén había ya recobrado su estado primitivo mediante un doble movimiento y, por ese mismo motivo, recibió a Isaac con mayor alegría que la primera vez» (TT, 53/SKS, 131).
Si Abraham es capaz de andar el camino hacia el monte Moria, poner a Isaac sobre la pila y levantar el cuchillo no es por obediencia irracional al mandato divino ni por obtener un beneficio que compensaría lo sacrificado, sino por creer en todo momento y hasta el final que Isaac le será devuelto, que Dios finalmente no le exigirá a Isaac en sacrificio. Abraham hace el «doble movimiento»: renunciar a lo que más ama en el mundo —sacrifica a Isaac— y creer «en virtud del absurdo» que, a pesar de todo, lo sacrificado le será devuelto. Es precisamente este deber absurdo y absoluto, el deber de creer contra toda expectativa razonable, contra todo cálculo humano, lo que hace a Abraham heterogéneo a la ética. ¿Por qué Abraham hace lo que hace si no sabe ni entiende el porqué? Porque cree, sólo porque cree. Porque cree contra el saber, que es la única manera en que es posible creer. La historia de Abraham escenifica «la experiencia de la fe, del creer o de un crédito irreductible al saber» [16], dirá Derrida. Es esta creencia en virtud del absurdo, este deber absoluto que es el deber de creer contra toda expectativa razonable, la que implica la suspensión de la racionalidad y el saber, la suspensión, por tanto, de lo que tanto los griegos, como Kant y Hegel entendieron bajo el nombre de «ética».
Desde esta perspectiva pueden contestarse algunas de las objeciones que se dirigen contra la enseñanza abrahámica tal y como Kierkegaard la presenta. En primer lugar, la crítica que Buber esgrimía contra esta manera de leer el texto bíblico era que la suspensión de lo ético que Abraham encarna podía alentar a los peores fanatismos e idolatrías. Es en realidad la misma crítica que todavía hoy, desde posiciones diversas [17], se sigue dirigiendo a esta lectura kierkegaar, diana de la acción de Abraham. Sin embargo, Buber se interna en los vericuetos más espinosos de esta historia para complicar su interpretación: ¿Y si no es la voz de Dios la que se dirige a Abraham? ¿Y si no fuera Dios quien le pidiera a Abraham a su hijo Isaac en sacrificio sino solamente uno de sus imitadores, un Moloch que «imita la voz de Dios»? ¿Cómo puede estar seguro Abraham de que es divino y no satánico el mandato al cual obedece?:
«Pero Kierkegaard presupone aquí algo que no se puede presuponer en el mundo de Abrahán y mucho menos en nuestro mundo, pues no se da cuenta de que la problemática de la decisión de fe presupone la problemática del oír mismo: ¿De quién es esa voz que se oye? Para Kierkegaard, debido a la tradición cristiana en la que ha crecido, es evidente que quien exige el sacrificio no es sino Dios. Pero para la Biblia, al menos para el Antiguo Testamento, esto no es evidente sin más. En realidad, una cierta «instigación» para cometer una acción prohibida se atribuye a Dios en un pasaje (2S 24, 1) y a Satán en otro (1Cro 21, 1). (…) Por consiguiente, cuando se trata de la «suspensión» de lo ético se plantea, pues, la cuestión de las cuestiones, que es la antesala de cualquier otra, a saber: si se es realmente interpelado por el Absoluto o por alguno de sus imitadores» [18].
Cuando Buber sitúa la problemática de la acción de Abraham en el momento de la escucha, en el mandato divino, está centrando todo el problema en la cuestión de la obediencia [19]. Desde este punto de vista, la problemática de los dobles, del simulacro, de lo demoniaco, debe aparecer, puesto que nunca se estará seguro de haber entendido bien, de haber sido interpelado legítimamente, de haber oído realmente las palabras de Dios y no las de un imitador —hoy se diría las de la propia mente enferma, Dios como alucinación—. Sin embargo la lectura kierkegaardiana nos aparta de este falso problema, puesto que no plantea en ningún caso que Abraham actúe por obediencia sino por fe. Hay una diferencia radical entre la obediencia y la fe. Abraham no obedece a una autoridad por ser autoridad, sino porque cree en virtud del absurdo que aquello que se le manda hacer será de algún modo revocado, cree que la autoridad se desautorizará, que Dios se retractará. Este es el objeto de la creencia que supera con creces la obediencia. De hecho, a pesar de que Buber reprocha a Kierkegaard que su lectura cristiana no le haya permitido ver la problemática de la autenticidad de la voz divina, en realidad Kierkegaard sí contempló esta posibilidad. En los Papirer Kierkegaard anota una variación de la historia de Abraham que no incluyó en el capítulo introductorio de Temor y temblor, donde ensaya distintas versiones de esta historia. La variación a la que nos referimos plantea precisamente la posibilidad de que Dios haya gritado a Abraham que se detenga, justo en el momento de levantar el cuchillo. Abraham, sin embargo, no lo oye, cree que se trata de la voz de la tentación, y mata a Isaac. Dios, sin embargo, le perdona y le devuelve a Isaac, pero «Abraham no le mira ya con alegría: este no es Isaac» [20]. Esta versión, que cabe insistir, no es la que Kierkegaard defiende en Temor y temblor, centra ciertamente la cuestión en la obediencia: en esta variación Abraham «no oye» bien, en el último momento confunde la voz de Dios con la «voz de la tentación», que es la voz de la ética según Kierkegaard. Piensa que la orden de detenerse corresponde a la ética y no a Dios, y por tanto la desoye, no la escucha, porque ante todo quiere obedecer. Esta versión plantea pues la posibilidad de que Abraham pierda la fe precisamente por querer ser demasiado obediente. Pero que fe y obediencia no son lo mismo, que de hecho parecen contradecirse la una a la otra, se deja apreciar especialmente en una de las variaciones que sí aparecen en la introducción de Temor y temblor. Se trata de la segunda variación en la que Abraham hace lo que debe, no le dice nada a Isaac durante el viaje, Dios le ofrece el carnero en sacrificio y salva de este modo a Isaac. Es decir, todo ocurre como ocurre en realidad en la historia bíblica, y sin embargo Abraham pierde la fe:
«Sin despegar para nada los labios, preparó el altar del holocausto, ató a Isaac, lo puso encima de la leña y, callado como siempre, cogió el cuchillo. Entonces vio el carnero que Dios había proveído, lo sacrificó y regresó a su casa. Desde ese mismo día en adelante Abraham fue sólo un viejo y nunca pudo olvidar lo que Dios había exigido de él» (TT, 29/SKS, 109).
En esta variación del tema todo ocurre como es debido y, sin embargo, Abraham pierde la fe, no puede perdonar a Dios lo que le ha exigido, no puede perdonarse a sí mismo haber tratado de sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Porque en esta versión Abraham actúa por deber, sólo por deber, por obediencia. Hace lo que Dios le pide, pero no tiene fe, no cree en virtud del absurdo que Isaac le será devuelto. Por eso cuando Dios le devuelve a Isaac no puede alegrarse, como tampoco lo hacía en la versión en que Dios le perdonaba no haberle escuchado en el momento en que le mandó detenerse. Es la obediencia la que debe plantearse a quién obedecer, la que debe asegurarse la legitimidad de la autoridad a la que se decide obedecer. Pero a la fe no debe preocuparle «quién» habla, porque cree en virtud del absurdo que es Dios quien habla, y también cree en virtud del absurdo en la revocación de lo que se le manda hacer. Así pues, la peligrosidad que Buber atribuye a la historia de Abraham en la medida en que podría inducir a fanatismo, se debe a que vincula la acción de Abraham a la problemática de la obediencia, y el fanatismo ciertamente tiene que ver con la cuestión de un obedecer «más allá de la ética». Pero no es ésta la suspensión de lo ético que se plantea en Temor y temblor. La creencia que Kierkegaard aquí defiende contra la ética es la creencia en esta vida, la creencia en lo imposible más allá de todo obedecer.
La segunda de las objeciones, relacionada también con la cuestión que Buber plantea tan claramente, es la que vincula la acción de Abraham con las acciones terroristas del 11-S, o con las acciones de los mártires musulmanes en general. ¿Puede considerarse la lectura kierkegaardiana de la historia de Abraham como una legitimación de las acciones terroristas que se comprenden a sí mismas como actos de fe más allá de las constricciones de la ética? La triple herencia abrahámica que comparten las religiones del libro puede inducir a pensar en una justificación kierkegaardiana de las acciones sacrificiales en su vertiente político-religiosa. Sin embargo, si algo enseña la narración de la historia de Abraham que nos ofrece Temor y temblor es precisamente a distinguir la acción fiduciaria de la acción ética. Las acciones terroristas, se revistan o no de un discurso religioso que las legitime, se inscriben en el seno de la ética trágica que Kierkegaard ejemplifica con el caso de Agamenón. Indudablemente, el mártir pone por encima del «deber general», del deber de no matar, un deber superior, más alto. Puede incluso dar la propia vida y dar la muerte a los otros en virtud de un alto deber, pero no se trata en caso alguno del deber absoluto, del deber de creer. El mártir, da y se da la muerte a sí mismo, para «exaltar a su pueblo», para «exaltar el estado» que probablemente no tiene todavía, o para asegurarse el cielo. El mártir «renuncia a lo cierto por lo que es aún más cierto», diría Kierkegaard, sabe por qué actúa, sabe las consecuencias de su acción, y sobre todo sabe que será comprendido por los suyos. Pero no es eso lo que enseña Abraham, bien al contrario. Dar la propia vida, aunque sea matando, no es en absoluto un acto de fe, sino precisamente la tentación ética en la que Abraham no cae. De hecho esta posibilidad es contemplada por Kierkegaard en Temor y temblor:
«Si Abraham hubiese dudado, habría obrado de manera diferente y realizado, a los ojos del mundo, algo grande y glorioso (…) Se habría dirigido al monte Moria, partido leña, encendido la pira y sacado el cuchillo. Y en ese mismo instante le habría gritado a Dios: ¡No desprecies este sacrificio, Señor! (…) Se habría clavado el cuchillo en su pecho. En este caso Abraham sería la admiración del mundo entero y su nombre tampoco sería olvidado. Mas una cosa es ser admirado y otra muy distinta ser la estrella que guía y salva al angustiado» (TT, 38/SKS, 117).
Lo que nos enseña la historia de Abraham es que la fe no consiste nunca en un auto-sacrificio, en darse muerte o «morir matando». Si Abraham hubiera escogido esta opción, darse a sí mismo en sacrificio, se hubiera convertido en un héroe trágico, hubiera sido comprendido por sus conciudadanos y hubiese alcanzado lo infinito, pero de este modo sólo habría demostrado que no tenía fe, fe en lo finito, fe en Isaac, en esta vida. La fe consiste, como dirá Derrida, en «dar la muerte», dar la muerte a lo que más se ama —y no a uno mismo—, pero sólo porque se cree en virtud del absurdo que lo amado no será nunca sacrificado. Esta es la distancia insalvable que separa la enseñanza de Abraham, tal y como Kierkegaard la presenta, de cualquier acción terrorista, por definición ético-política, por más que se revista con los ropajes de la religiosidad. En este sentido la postura de Kierkegaard se muestra suficientemente inequívoca como para «resistir la presión de las religiones e ideologías autoritarias (sean fundamentalistas o totalitarias)», tal y como parece exigir el pensamiento actual [21].
La tercera objeción a la suspensión de lo ético que la decisión de Abraham entraña, la que Levinas dirige a Kierkegaard cuando le reprocha confundir lo ético con el ámbito de la generalidad, requiere una mirada más atenta a la cuestión del silencio de Abraham. Levinas replica lo siguiente: «Pero no es cierto en modo alguno que lo ético esté donde él lo ve. Lo ético como conciencia de una responsabilidad para con el otro […] lejos de extraviarnos en la generalidad, nos singulariza, nos planta como individuo único, como Yo» [22]. De hecho, el lugar donde Levinas sitúa el ámbito de lo ético —en la relación singular en la que el yo es apertura al otro, respuesta a la demanda del otro que Levinas simbolizará con el «heme aquí», con el que el yo responde a la llamada— es en realidad el mismo lugar donde Kierkegaard está situando lo religioso en Temor y temblor. Abraham, como el yo al que Levinas aspira, responde a la llamada del otro —sea Dios o un imitador— con el «heme aquí» de la fe. Es decir, Abraham responde a través de una acción fiduciaria que Levinas entendería como relación ética [23]. Así mismo lo ha captado Derrida cuando explicita dicha relación asimétrica entre Kierkegaard y Levinas del siguiente modo:
«Ni uno ni otro pueden asegurarse un concepto consecuente de lo ético ni de lo religioso ni, sobre todo y por consiguiente, del límite entre ambos órdenes. Kierkegaard debería admitir, como recuerda Levinas, que lo ético es también el orden y el respeto de la singularidad absoluta, y no solamente el orden de la generalidad o de la repetición de lo mismo. No puede por tanto distinguir tan fácilmente entre lo ético y lo religioso. Pero, por su parte, tomando en cuenta la singularidad absoluta, es decir, la alteridad absoluta en su relación con el otro hombre, Lévinas ya no puede distinguir entre la alteridad infinita de Dios y la de cada hombre: su ética es ya religión» [24].
Si como afirma Derrida, la ética de Levinas es ya religión y el ámbito de lo religioso es ético, cabe entonces preguntarse acerca de la especificidad de lo ético que caracterizaría esta experiencia de la fe que Abraham encarna. De hecho, la apuesta de Derrida en Dar la muerte será precisamente la de leer la excepcionalidad religiosa de Abraham como la estructura cotidiana de la acción ética, pero de una ética que, a pesar de todo, «suspende la ética». Es decir, que Derrida al leer a Kierkegaard para contestar a Levinas, invoca una «ética más allá de la ética», una ética que suspendería tanto el ámbito de la moral kantiana, como el de la eticidad hegeliana, o la ética trágica. Pero precisamente, para poder distinguir la ética de Kierkegaard-Derrida, esta ética abrahámica, de la de Levinas, es necesario atender a la cuestión del silencio, es necesario tratar de comprender por qué Abraham no puede hablar.
Laura Llevadot en dialnet.unirioja.es/
Notas:
1 El propio Kierkegaard anotaba en su diario que ésta sola obra bastaría para hacerle inmortal. Ver Søren Kierkegaards Papirer, X 2 A 15, a cargo de A. Heiberg y V. Kuhr, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, MDCCCCXII (en adelante, Pap.). En lo que se refiere a la obra de Kierkegaard señalamos en el cuerpo del texto: en primer lugar la traducción española de Temor y Temblor de Demetrio Gutiérrez, Ed. Labor, Barcelona, 1992; seguidamente, damos la referencia de la nueva edición danesa de las obras de Kierkegaard, Søren Kierkegaard Skrifter, editado por Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff et al., vol. 4, en el que se encuentra el texto original Frygt og Bæven, Gads Forlag, 1997, pp. 99-210 (en delante, SKS).
2 LEVINAS, E., «Existence et Éthique», en Noms Propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976, p. 106 (pp. 99-109). Cito aquí la traducción de Jesús María Ayuso en Kierkegaard vivo. Una reconsideración, Ediciones Encuentro, Madrid, 2005, p. 75 (pp. 69-80).
3 LEVINAS, E., «Existence et Éthique», p. 104.
4 BUBER, M., «Sobre la suspensión de lo ético» (1951), en Eclipse de Dios, Ed. Sígueme, Salamanca, 2003, p. 139.
5 BUBER, M., «Sobre la suspensión de lo ético», p. 143.
6 Para una crítica de este tipo remitimos a DOOLEY, M., «The Politics of Statehood vs. A Politics of Exodus: A Critique of Levina’s Reading of Kierkegaard», en Søren Kierkegaard Newsletter, 40, August 2000, pp. 11-17, así mismo ver también, VV.AA., Despite Oneself. Subjectivity and its Secret in Kierkegaard and Levinas, Claudia Weltz & Karl Verstrynge eds., London, Trurnshare Ltd., 2008.
7 DERRIDA, J., Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre, Galilée, Paris, 1984, pp. 49 y ss.
8 Así, por ejemplo, ZIZEC, S., The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology, London, Verso, 2000, pp. 223, 321, 377-378; así como ROCCA, E., «If Abraham is not a Human Being», en Kierkegaard Studies Yearbook 2002, ed. Niels Jørgen Cappelørn et al., pp. 247-258.
9 Dicha carta fue publicada en Der Spiegel el 1 de octubre de 2001. Una traducción al inglés de esta «Carta a la posteridad» de Mohamed Atta puede hallarse en http://www.pbs.org/wgbh/pages/forntline/shows/network/personal/attawill.html, allí se puede leer: «Así quiero hacer lo que Abraham (el profeta) le dijo a su hijo que hiciera, morir como un buen musulmán».
10 MJAALAND, M. T., Autopsia. Self, Death and God after Kierkegaard and Derrida, Kierkegaard Studies. Monograph Series, 17, Ed. by Niels Jørgen Cappelørn, Berlin-New York, Walter de Gryter, 2008, p. 117.
11 BORRADORI, G., Philosophy in a Time of Terror. Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2003.
12 DERRIDA, J., «Force of Law», en Cardozo Law Review, New York, v. 11, 1989-1990, p.1045 (pp. 920-1045) Seguimos aquí la traducción de Patricio Peñalver en DERRIDA, J., «Post-scriptum a Nombre de pila de Benjamín», en Fuerza de ley, trad. Patricio Peñalver, Madrid, Tecnos, 2008, p. 150.
13 Sobre la relación entre la ética kantiana y la ética que es suspendida en Temor y temblor, ver KNAPPE, U., «Kant’s and Kierkegaard’s Conception of Ethics», en Kierkegaard Studies Yearbook 2002, Berlin-New York, pp. 188-202.
14 HEGEL, F.G., Filosofía del derecho, &149, trad. A. Mendoza, México D.F., Juan Pablos Editor, 1998, pp. 151-152.
15 HEGEL, F. G., Filosofía del derecho, &140, pp. 145 y ss.
16 DERRIDA, J. «Fe y saber», en El siglo y el perdón seguido de Fe y saber, Ed. La Flor, Buenos Aires, 2006, p. 61.
17 Ver nota 7.
18 BUBER, M., «Sobre la suspensión de lo ético», pp. 141-143.
19 Para una aproximación histórica y más detallada de las críticas que Buber dirige a Kierkegaard a lo largo de su obra remitimos a: AMOROSO, L., «Buber, Kierkegaard e la prova di Abramo», en Kierkegaard contemporáneo, Umberto Regina y Ettore Rocca (eds.), Morcellania, Brescia, 2007, pp. 247-263.
20 KIERKEGAARD, S., Pap. X4 A 338 (1851).
21 Este es el reproche que le dirigía M. Mjaaland. Ver nota 9.
22 LEVINAS, E., «Existence et Éthique», p.78.
23 Algunos intérpretes, de hecho, no ven diferencia alguna entre lo religioso tal y como es presentado en Temor y temblor y la ética de Levinas; así, por ejemplo, M. Mjaaland cuando afirma: «When Kierkegaard’s text is read in this other way, it actually expresses the same responsibility that Levinas proposes and I believe that this is not an unreasonable or inadequate reading Fear and Trembling, since it locates the religious responsibility within the ethical horizon», en Autopsia, p. 111.
24 DERRIDA, J., Dar la muerte, traducción de Cristina de Peretti y Paco Vidarte, Paidós, Barcelona, 2000, p. 38.
Francisco Suárez y Javier Yániz
Nuestra Madre nos enseña a estar totalmente abiertos al querer divino, incluso si es misterioso. Por eso, es maestra de fe.
Tras meditar sobre diversos aspectos de la fe a través de la contemplación de la vida de algunas de las grandes figuras del Antiguo Testamento —Abraham, Moisés, David y Elías—, seguimos recorriendo esta historia de nuestra fe también de la mano de los personajes del Nuevo Testamento, donde, con Cristo, la Revelación llega a su plenitud y cumplimiento: «En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo» [1].
Icono perfecto de la fe
«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley» [2]. En la actitud de fe de la Santísima Virgen se ha concentrado toda la esperanza del Antiguo Testamento en la llegada del Salvador: «en María (…) se cumple la larga historia de fe del Antiguo Testamento, que incluye la historia de tantas mujeres fieles, comenzando por Sara, mujeres que, junto a los patriarcas, fueron testigos del cumplimiento de las promesas de Dios y del surgimiento de la vida nueva» [3]. Al igual que Abraham —«nuestro padre en la fe» [4]—, que dejó su tierra confiado en la promesa de Dios, María se abandona con total confianza en la palabra que le anuncia el Ángel, convirtiéndose así en modelo y madre de los creyentes. La Virgen, «icono perfecto de la fe» [5], creyó que nada es imposible para Dios, e hizo posible que el Verbo habitase entre los hombres.
Nuestra Madre es modelo de fe. «Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cfr. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cfr. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cfr. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (cfr. Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario (cfr. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón (cfr. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cfr. Hch 1, 14; Hch 2, 1-4)» [6].
La Virgen Santísima vivió la fe en una existencia plenamente humana, la de una mujer corriente. «Durante su vida terrena no le fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. A aquella mujer del pueblo, que un día prorrumpió en alabanzas a Jesús exclamando: "bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron", el Señor responde: "bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica" (Lc 11, 27-28). Era el elogio de su Madre, de su fiat (Lc 1, 38), del hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada» [7].
La Santísima Virgen «vive totalmente de la y en relación con el Señor; está en actitud de escucha, atenta a captar los signos de Dios en el camino de su pueblo; está inserta en una historia de fe y de esperanza en las promesas de Dios, que constituye el tejido de su existencia» [8].
Maestra de fe
Por la fe, María penetró en el Misterio de Dios Uno y Trino como no le ha sido dado a ninguna criatura, y, como «madre de nuestra fe» [9], nos ha hecho partícipes de ese conocimiento. «Nunca profundizaremos bastante en este misterio inefable; nunca podremos agradecer suficientemente a Nuestra Madre esta familiaridad que nos ha dado con la Trinidad Beatísima» [10].
La Virgen es maestra de fe. Todo el despliegue de la fe en la existencia tiene su prototipo en Santa María: el compromiso con Dios y el conformar las circunstancias de la vida ordinaria a la luz de la fe, también en los momentos de oscuridad. Nuestra Madre nos enseña a estar totalmente abiertos al querer divino «incluso si es misterioso, también si a menudo no corresponde al propio querer y es una espada que traspasa el alma, como dirá proféticamente el anciano Simeón a María, en el momento de la presentación de Jesús en el Templo (cfr. Lc 2, 35)» [11]. Su plena confianza en el Dios fiel y en sus promesas no disminuye, aunque las palabras del Señor sean difíciles o aparentemente imposibles de acoger.
Por eso, «si nuestra fe es débil, acudamos a María» [12]. En la oscuridad de la Cruz, la fe y la docilidad de la Virgen dan un fruto inesperado. «En Juan, Cristo confía a su Madre todos los hombres y especialmente sus discípulos: los que habían de creer en Él» [13]. Su maternidad se extiende a todo el Cuerpo Místico del Señor. Jesús nos da como madre a su Madre, nos pone bajo su cuidado, nos ofrece su intercesión. Por ese motivo la Iglesia invita constantemente a los fieles a dirigirse con particular devoción a María.
Nuestra fragilidad no es obstáculo para la gracia. Dios cuenta con ella, y por eso nos ha dado una madre. «En esta lucha que los discípulos de Jesús han de sostener —todos nosotros, todos los discípulos de Jesús debemos sostener esta lucha—, María no les deja solos; la Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros. Siempre camina con nosotros, está con nosotros (...), nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal» [14].
De la escuela de la fe, la Virgen es la mejor maestra, pues siempre se mantuvo en una actitud de confianza, de apertura, de visión sobrenatural, ante todo lo que sucedía a su alrededor. Así nos la presenta el Evangelio: «"María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón" [15]. Procuremos nosotros imitarla, tratando con el Señor, en un diálogo enamorado, de todo lo que nos pasa, hasta de los acontecimientos más menudos. No olvidemos que hemos de pesarlos, valorarlos, verlos con ojos de fe, para descubrir la Voluntad de Dios» [16]. Su camino de fe, aunque en modo diverso, es parecido al de cada uno de nosotros: hay momentos de luz, pero también momentos de cierta oscuridad respecto a la Voluntad divina: cuando encontraron a Jesús en el Templo, María y José «no comprendieron lo que les dijo» [17]. Si, como la Virgen, acogemos el don de la fe y ponemos en el Señor toda nuestra confianza, viviremos cada situación cum gaudio et pace —con el gozo y la paz de los hijos de Dios—.
Imitar la fe de María
«Así, en María, el camino de fe del Antiguo Testamento es asumido en el seguimiento de Jesús y se deja transformar por él, entrando a formar parte de la mirada única del Hijo de Dios encarnado» [18]. En la Anunciación, la respuesta de la Virgen resume su fe como compromiso, como entrega, como vocación: «he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» [19]. Como Santa María, los cristianos debemos vivir «de cara a Dios, pronunciando ese fiat mihi secundum verbum tuum (...) del que depende la fidelidad a la personal vocación, única e intransferible en cada caso, que nos hará ser cooperadores de la obra de salvación que Dios realiza en nosotros y en el mundo entero» [20].
Pero, ¿cómo responder siempre con una fe tan firme como María, sin perder la confianza en Dios? Imitándola, tratando de que en nuestra vida esté presente esa actitud suya de fondo ante la cercanía de Dios: no experimenta miedo o desconfianza, sino que «entra en íntimo diálogo con la Palabra de Dios que se le ha anunciado; no la considera superficialmente, sino que se detiene, la deja penetrar en su mente y en su corazón para comprender lo que el Señor quiere de ella, el sentido del anuncio» [21]. Al igual que la Virgen, procuremos reunir en nuestro corazón todos los acontecimientos que nos suceden, reconociendo que todo proviene de la Voluntad de Dios. María mira en profundidad, reflexiona, pondera, y así entiende los diferentes acontecimientos desde la comprensión que solo la fe puede dar. Ojalá fuera esa —con la ayuda de nuestra Madre— nuestra respuesta.
Imitar a María, dejar que nos lleve de la mano, contemplar su vida nos conduce también a suscitar en quienes tenemos alrededor —familiares y amigos— esa mayor apertura a la luz de la fe: con el ejemplo de una vida coherente, con conversaciones personales, de amistad y confidencia, con la necesaria doctrina, para facilitarles el encuentro personal con Cristo a través de los sacramentos y las prácticas de piedad, en el trabajo y en el descanso. «Si nos identificamos con María, si imitamos sus virtudes, podremos lograr que Cristo nazca, por la gracia, en el alma de muchos que se identificarán con El por la acción del Espíritu Santo. Si imitamos a María, de alguna manera participaremos en su maternidad espiritual. En silencio, como Nuestra Señora; sin que se note, casi sin palabras, con el testimonio íntegro y coherente de una conducta cristiana, con la generosidad de repetir sin cesar un fiat que se renueva como algo íntimo entre nosotros y Dios» [22].
***
Mirando a María, pidámosle que nos ayude a vivir de fe y reconocer a Jesús presente en nuestras vidas: fe en que nada es comparable con el Amor de Dios que nos ha sido donado; fe en que no hay imposibles para el que trabaja por Cristo y con Él en su Iglesia; fe en que todos los hombres pueden convertirse a Dios; fe en que pese a las propias miserias y derrotas podemos rehacernos totalmente con su ayuda y la de los demás; fe en los medios de santidad que Dios ha puesto en su Obra, en el valor sobrenatural del trabajo y de las cosas pequeñas; fe en que podemos reconducir este mundo a Dios si vamos siempre de su mano. En definitiva, fe en que Dios pone a cada uno en las mejores circunstancias —de salud o de enfermedad, de situación personal, de ámbito laboral, etc.— para que lleguemos a ser santos, si correspondemos con nuestra lucha diaria.
«Jesucristo pone esta condición: que vivamos de la fe, porque después seremos capaces de remover los montes. Y hay tantas cosas que remover... en el mundo y, primero, en nuestro corazón. ¡Tantos obstáculos a la gracia! Fe, pues; fe con obras, fe con sacrificio, fe con humildad. Porque la fe nos convierte en criaturas omnipotentes: y todo cuanto pidiereis en la oración, como tengáis fe, lo alcanzaréis(Mt 21, 22)» [23]. Impulsados por la fuerza de la fe, decimos a Jesús: «¡Señor, creo! ¡Pero ayúdame, para creer más y mejor! Y dirigimos también esta plegaria a Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Maestra de fe: ¡bienaventurada tú, que has creído!, porque se cumplirán las cosas que se te han anunciado de parte del Señor (Lc1, 45)» [24]. «¡Madre, ayuda nuestra fe!» [25].
Francisco Suárez y Javier Yániz en opusdei.org
Notas:
[1] Hb 1, 1-2.
[2] Ga 4, 4.
[3] Francisco, Carta enc. Lumen fidei, 29-VI-2013, n. 58.
[4] Misal Romano, Plegaria eucarística I.
[5] Francisco, Carta enc. Lumen fidei, 29-VI-2013, n. 58.
[6] Benedicto XVI, Motu proprio Porta fidei, 11-X-2011, n. 13.
[7] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 172.
[8] Benedicto XVI, Audiencia general, 19-XII-2012.
[9] Francisco, Carta enc. Lumen fidei, 29-VI-2013, n. 60.
[10] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 276.
[11] Benedicto XVI, Audiencia general, 19-XII-2012.
[12] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 285.
[13] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 288.
[14] Francisco, Homilía, 15-VIII-2013.
[15] Lc 2, 19.
[16] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 285.
[17] Lc 2, 50.
[18] Francisco, Carta enc. Lumen fidei, 29-VI-2013, n. 58.
[19] Lc 1, 38.
[20] San Josemaría, Conversaciones, n. 112.
[21] Benedicto XVI, Audiencia general, 19-XII-2012.
[22] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 281.
[23] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 203.
[24] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 204.
[25] Francisco, Carta enc. Lumen fidei, 29-VI-2013, n. 60.
Amadeo de Fuenmayor
1. La fundación del Opus Dei: el don y la tarea
El Fundador del Opus Dei fue el hombre elegido por Dios para transmitir un mensaje a los hombres y hacer realidad en el mundo una empresa divina. El mensaje: la llamada universal a la santidad en el trabajo y en las circunstancias de la vida ordinaria de cada hombre o mujer. La empresa: el Opus Dei, como fenómeno pastoral, que situaba el mensaje en un plano operativo.
Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica «Ut sit» de 28 de noviembre de 1982, por la que erige el Opus Dei en Prelatura personal, dice que el Siervo de Dios Josemaría Escrivá fundó el Opus Dei, «por inspiración divina». Y añade que «esta institución se ha esforzado, no sólo en iluminar con luces nuevas la misión de los laicos en la Iglesia y en la sociedad humana, sino también en ponerla por obra» [1].
El mensaje y el fenómeno pastoral han nacido por inspiración divina; es decir, por un don del Señor, una gracia divina, un carisma, en beneficio de toda la Iglesia.
Ese don, esa inspiración divina, esa gracia, ese carisma, exigía en el Fundador una correspondencia, una actividad de ejecución; en una palabra: una tarea fundacional.
Según el testimonio de su más estrecho e inmediato colaborador, «las dificultades que Mons. Escrivá encontró a lo largo de toda su vida fueron gigantescas; sin embargo, la eficacia de la gracia de Dios en esa vida suya -a veces con gran dolor-, gastada gustosamente en correspondencia al don de Dios, fue asombrosa» [2]. Pero hoy, sin olvidar este heroísmo, lo que quiero comentar es la prudentia iuris que demostró en esa correspondencia, es decir, la prudentia iuris en su «tarea» de Fundador.
Esta tarea tiene diversas facetas: predicación, formación de los miembros del Opus Dei, etc. Y entre esas facetas, hay una de particular importancia y de gran dificultad, en la que me voy a detener: la consecución de un ropaje jurídico que fuera adecuado en todo al carisma recibido. Tarea difícil, por la novedad del fenómeno pastoral; y en la que Mons. Escrivá puso de manifiesto su talla de jurista, dotado de una prudentia iuris extraordinaria.
El fenómeno pastoral tenía por fin hacer operativo el mensaje, la doctrina de la llamada universal a la santidad. Pero de ese mensaje se dijo por muchos que era un despropósito. De ahí la dificultad de la tarea fundacional.
2. El itinerario jurídico del Opus Dei: un ejemplo de interacción entre carisma y derecho
«La seguridad que tenía Mons. Escrivá de que Dios mismo le había pedido la fundación del Opus Dei -escribe Pedro Lombardía-, nunca le llevó a sentirse dispensado de obtener el refrendo jerárquico. En su eclesiología vivida, aunque tuvo que soportar por ello sufrimientos muy grandes, no se planteó el conflicto entre carisma y derecho».
«Era llamativo ver cómo un hombre, que sabía de manera tan clara que su tarea le había sido confiada por Dios, se preocupaba con singular delicadeza de los sucesivos actos de la autoridad eclesiástica que jalonan la historia jurídico canónica del Opus Dei. ¡Cuánta oración y cuánto trabajo antes! ¡Qué alegre acción de gracias después de cada uno de ellos!» [3].
Existen textos sumamente expresivos de la función que el Fundador reconocía al derecho en relación con el carisma que el Señor le había confiado para que lo implantara con fidelidad en el seno de la Iglesia.
Los textos que voy a leer y otros muchos que podrían también traerse a colación son ya una elocuente expresión de la prudentia iuris del Fundador: «Primero es la vida, el fenómeno pastoral vivido. Después, la norma, que suele nacer de la costumbre. Finalmente, la teoría teológica, que se desarrolla con el fenómeno vivido. Y, desde el primer momento, siempre la vigilancia de la doctrina y de las costumbres: para que ni la vida, ni la norma, ni la teoría se aparten de la fe y de la moral de Jesucristo» [4].
Y, en el mismo sentido, este otro texto posterior: «... primero viene la vida; luego la norma. Yo no me encerré en un rincón a pensar a priori qué ropaje había que dar al Opus Dei. Cuando nació la criatura, entonces la hemos vestido; como Jesucristo, que coepit facere et docere (Act. I, 1), primero hacía y después enseñaba. Nosotros tuvimos el agua, y enseguida trazamos el canal. Ni por un momento pensé abrir una acequia antes de contar con el agua. La vida, en el Opus Dei, ha ido siempre por delante de la forma jurídica. Por eso, la forma jurídica tiene que ser como un traje a la medida; y si no fuera así sería porque nos habrían violentado, cambiando las medidas o cortándolas según un patrón ajeno» [5].
Las últimas palabras expresan la tensión que existe entre carisma y derecho, entre carisma e institución, en un supuesto como el que examinamos, en el que el ordenamiento eclesiástico no ofrecía un ropaje que se ajustase a las características fundacionales del Opus Dei, es decir, no disponía de un traje a la medida.
El itinerario jurídico del Opus Dei, en sus etapas sucesivas, es un ejemplo de interacción entre carisma y derecho, como vamos a ver seguidamente [6].
3. Características del carisma fundacional del Opus Dei con relevancia jurídica: el concepto de «derecho peculiar»
¿Cuáles eran las características del carisma fundacional del Opus Dei, que necesitaban ser acogidas por el ordenamiento de la Iglesia, para conseguir una perfecta adecuación entre carisma y derecho?
Volvamos a la C.A. de 1982, por la que se erige el Opus Dei en Prelatura personal: «Habiendo crecido el Opus Dei, con la ayuda de la gracia divina, hasta el punto que se ha difundido y trabaja en gran número de diócesis de todo el mundo, como un organismo apostólico compuesto de sacerdotes y de laicos, tanto hombres como mujeres, que es al mismo tiempo orgánico e indiviso -es decir, dotado de una unidad de espíritu, de fin, de régimen y de formación espiritual-, se ha hecho necesario conferirle una configuración jurídica adecuada a sus características peculiares. Fue el mismo Fundador del Opus Dei, en el año 1962, quien pidió a la Santa Sede, con humilde y confiada súplica, que teniendo presente la naturaleza teológica y genuina de la Institución, y con vistas a su mayor eficacia apostólica, le fuese concedida una configuración eclesial apropiada».
El Opus Dei es descrito en el texto pontificio como «un organismo apostólico compuesto de sacerdotes y de laicos, tanto hombres como mujeres, que es al mismo tiempo orgánico e indiviso, es decir, dotado de una unidad de espíritu, de fin, de régimen y de formación espiritual». Este organismo apostólico tiene como finalidad la promoción de la plenitud de la vida cristiana en el mundo, con una espiritualidad radicalmente secular, vivida en unidad de vocación por clérigos y laicos.
La novedad del carisma del Opus Dei reside en el conjunto armónico que surge de la confluencia de estas tres características que acabo de indicar.
Por su finalidad, el Opus Dei no es una asociación de clérigos que llama a colaborar en sus tareas a unos cuantos laicos; ni tampoco una asociación laical que necesita de algunos clérigos como consejeros o capellanes. Es una labor que entraña la mutua cooperación de clérigos y laicos. El Espíritu Santo ha suscitado el Opus Dei en la Iglesia para hacer operativo el mensaje confiado a Mons. Escrivá el 2 de octubre de 1928: para difundir en todos los ambientes de la sociedad una viva y penetrante toma de conciencia de la vocación universal a la santidad y al apostolado en el trabajo ordinario y en el cumplimiento de los deberes ordinarios propios de cada uno.
Otro rasgo característico es la «secularidad radical». Este fenómeno -dice Mons. Escrivá en 1968- no es un desarrollo en la línea de evolución del estado religioso o estado de perfección, a través de un progresivo acercamiento al siglo; «sino que se sitúa en el proceso teológico y vital que está llevando al laicado a la plena asunción de sus responsabilidades eclesiales, a su modo propio de participar en la misión de Cristo y de la Iglesia» [7].
Una tercera característica singular es la profunda unidad del fenómeno vocacional que existe en el Opus Dei, dentro de la gran variedad de situaciones personales de sus miembros: clérigos y laicos, hombres y mujeres, célibes y casados. Todos tienen la misma vocación: viven el mismo espíritu, la misma intensidad de entrega, iguales son los medios y único el fin que persiguen.
Desde sus comienzos el Opus Dei aparece como un fenómeno pastoral unitario y universal, congregado en tomo al Fundador -depositario del carisma- que constituye el centro, el origen y la garantía de unidad y que es, por lo tanto, portador de un oficio destinado a perdurar en sus sucesores. La importancia de este oficio y su función decisiva en el régimen del Opus Dei se puso muy de manifiesto en el iter de la aprobación pontificia de 1950, y determinó que fuera objeto de cuida doso examen por parte de la Santa Sede.
La legislación y la práctica canónica de los años 1930 y siguientes no reconocían ninguna figura jurídica que se adecuase al carisma propio del Opus Dei. El ordenamiento canónico no ofrecía un traje a la medida.
Para tener sacerdotes propios y para disponer de un régimen inter-diocesano y universal (dos exigencias ineludibles en el desarrollo del Opus Dei) era necesaria -antes del Vaticano II- la referencia al «estado de perfección», que hoy se denomina «de vida consagrada». Pero esto podría dar lugar a que los miembros del Opus Dei fueran considerados de algún modo como religiosos: esta equiparación era a todas luces inoportuna por su contraste con el carisma fundacional. Para superar esa dificultad hubo que esperar a la nueva figura de las Prelaturas personales introducida por el último Concilio Ecuménico.
¿Cómo logró Mons. Escrivá sortear las dificultades que presentaba la legislación vigente, de modo que -sin desfigurar el carisma- pudiera extenderse el apostolado del Opus Dei y aumentar de modo muy considerable el número de sus miembros?
Mediante sucesivas configuraciones que constituyen la historia de las relaciones entre el ordenamiento canónico general y el llamado por el Fundador derecho peculiar del Opus Dei.
Dos palabras sobre este importantísimo concepto, que es una muestra más de la prudentia iuris de Mons. Escrivá. Pero antes debo indicar las manifestaciones que -en términos generales- puede presentar la interacción entre carisma y derecho, entre carisma e institución.
El derecho (me refiero al derecho establecido, al derecho vigente en un momento dado) sirve al carisma para comprobar su autenticidad; sirve para ofrecerle cauces que permitan su implantación en la vida de la Iglesia y sirve también para garantizar y custodiar a lo largo del tiempo la pureza originaria del carisma.
Por su parte, el carisma, cuando es auténtico, por ser un don hecho no sólo a la persona que lo recibe, sino a la Iglesia -un don hecho en la Iglesia y para ella- postula por sí mismo la dimensión de la juridicidad. En ocasiones, puede exigir la estructuración del adecuado cauce institucional, con unas reglas configuradoras ajustadas al carisma, que deberán ser establecidas por el competente legislador eclesiástico. Es decir, el carisma puede contener un «deber ser» que no encuentre, durante algún tiempo, las condiciones necesarias para ser acogido en el ordenamiento de manera adecuada. En este caso, el carisma puede llegar a ser un factor estimulante para la evolución del ordenamiento canónico.
A ese «deber ser» radicado en el carisma se refería Mons. Escrivá cuando hablaba -durante las etapas intermedias del iter jurídico- de un «derecho peculiar del Opus Dei». «La Obra crecía -escribió en una Carta de 1961, al repensar en su vida y en la del Opus Dei- por la virtud de Dios, y el fenómeno ascético promovido por el Señor en 1928 se con vertía también de hecho en universal. Con la gracia de Dios, iba yo elaborando poco a poco, tomando medidas a la Obra que crecía, las normas de nuestro derecho peculiar» [8]. El derecho peculiar es, pues, expresión del carisma o, quizá más exactamente, determinación o concreción de las exigencias del carisma, alcanzada gracias a la experiencia, es decir, a esa realización viva del don divino fundante, que ha permitido discernir en la práctica lo que se ajusta al carisma y lo que se le opone. Ese derecho peculiar es, según lo define el Fundador en la Carta citada, «un derecho acomodado a nuestro espíritu, a nuestra ascética y a las necesidades de nuestros apostolados específicos» [9].
4. Las etapas intermedias del iter jurídico: sus logros y deficiencias
El 12 de septiembre de 1970, en la Sesión Plenaria del Congreso General Especial del Opus Dei, del que luego hablaré con más amplitud, Mons. Escrivá se refirió a las etapas intermedias del iter jurídico con estas palabras: «Hijos míos, el Señor nos ha ayudado siempre a ir, en las diversas circunstancias de la vida de la Iglesia y de la Obra, por aquel concreto camino jurídico que reunía en cada momento histórico -en 1941, en 1943, en 1947- tres características fundamentales: ser un camino posible, responder a las necesidades de crecimiento de la Obra, y ser -entre las varias posibilidades jurídicas- la solución más adecuada, es decir, la menos inadecuada a la realidad de nuestra vida».
Las sucesivas configuraciones jurídicas, en estas etapas intermedias, se vieron estimuladas -más bien, se vieron prácticamente impuestas- por el influjo de dos factores de muy diversa índole: por la existencia de un ambiente de incomprensión respecto de la Obra, que aconsejaba su defensa mediante las aprobaciones in scriptis de la autoridad eclesiástica, comenzando por la aprobación de 1941, como Pía Unión; y el gran desarrollo de la labor apostólica, que exigió primero resolver el problema de que la Obra contara con sacerdotes propios, procedentes de sus laicos (se erige, así, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en 1943, como sociedad de vida común sin votos), y obtener más tarde (lo que se consigue en 1947 y 1950, con la fórmula del Instituto Secular) un régimen jurídico de carácter universal y centralizado, que garantizase la unidad de gobierno, de espíritu y de apostolado.
Estas etapas intermedias, de carácter provisional, exigen una especialísima solicitud por parte del Fundador, que -a pesar del encasillamiento a que tiene que someterse la Obra- consigue la superación de las dificultades a través de caminos inadecuados (los únicos existentes entonces en el derecho de la Iglesia) que, paradójicamente, permiten un prodigioso desarrollo de la labor apostólica.
La aprobación diocesana como Pía Unión significó el reconocimiento por el derecho general de la Iglesia de la legítima existencia del Opus Dei, pero sólo una tímida acogida de su derecho peculiar; en 1943, se consiguen los sacerdotes, con la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, pero quedan sombras sobre la unidad y la secularidad de la Obra.
La fórmula de Instituto Secular tiene positivamente gran importancia: la Obra queda aprobada por la Santa Sede de modo definitivo, con la admisión de miembros clérigos y laicos, hombres y mujeres, célibes y casados; y se consigue también un régimen inter-diocesano de carácter universal. Pero con un condicionamiento, que significa un serio obstáculo y que necesita ser superado. En el momento de la aprobación de la Obra como Instituto Secular, para poder establecer las estructuras y facultades que constituyen un régimen de carácter universal, se consideraba condición indispensable la profesión de los consejos evangélicos por parte de los miembros de la persona moral que se pretende erigir. Y, además, los Institutos Seculares estaban bajo la dependencia de la Sagrada Congregación de Religiosos. Esto llevaba, en la práctica, al peligro de identificar a los miembros del Opus Dei con los religiosos o con las personas a ellos equiparadas.
5. Las cautelas de la «prudentia iuris»
¿Cómo consiguió Mons. Escrivá superar los efectos negativos de las normas del ordenamiento canónico vigentes durante las etapas intermedias del iter jurídico del Opus Dei?
Fundamentalmente acudió a un único remedio con varias aplicaciones prácticas. El remedio consistía en introducir en el derecho peculiar del Opus Dei, aprobado por la Santa Sede, normas, prescripciones, perfiles y distinciones que suponían una auténtica defensa y que neutralizaban, en muchos casos, las prescripciones de las normas del derecho general que no eran adecuadas al genuino modo de ser del Opus Dei.
Al aceptar normas del derecho general que no se acomodaban plenamente al carisma del Opus Dei, procuraba que en los documentos de aprobación o en los textos que esos documentos sancionaban, quedara constancia clara de la substantividad del Opus Dei, de su derecho peculiar, de tal manera que estas normas del derecho peculiar fueran criterios de interpretación de aquellas otras del derecho general. A este modo de actuar, Mons. Escrivá lo describirá, en ocasiones como «conceder, sin ceder, con ánimo de recuperar».
En Carta del 1961 ya citada se refiere a la configuración del Opus Dei como Instituto Secular y dice: « tal como había quedado definida y aprobada la Obra, su derecho peculiar estaba en perfecta consonancia con la esencia de nuestro camino, salvo en aquellas cosas que hube de admitir, propias del estado de perfección, para quitarlas cuando Dios nos depare el momento» [10].
En esta Carta de 1961 añade: al mismo tiempo que aceptaba determinadas soluciones, «me sentía urgido a precisar nuestro derecho peculiar, para que lo que en sede de derecho general pudiera un día interpretarse de un modo ajeno a las características de nuestra vocación, en sede de derecho particular quedara claramente sancionado y de acuerdo con los rasgos esenciales de nuestro camino».
Es decir, el derecho peculiar del Opus Dei, tal como lo concebía Mons. Escrivá, se componía cie1tamente de normas jurídicas, pero a la vez comprendía inseparablemente realidades meta-jurídicas: comprendía también los rasgos esenciales del espíritu del Opus Dei, de manera que constituyeran una realidad que, desde el interior de la figura jurídica adoptada, contribuyera a su interpretación y a su desarrollo, a la promoción de formulaciones cada vez más adaptadas al carisma fundacional.
Y al seguir esta línea de conducta supo, además, proceder con un ritmo prudente, para evitar los riesgos propios de la impaciencia.
Bastará citar dos textos suyos de 1952 y de 1961. En el primero de ellos se refiere a las dos aprobaciones como Instituto Secular (en 1947 y 1950), en que tuvo que hacer algunas concesiones y, entre ellas, la aceptación del término «estado de perfección»: «Hijos míos, en aquel instante, no era posible conseguir más. Para coger agua de un chorro impetuoso y fresco, hay que tener la humildad, la sabiduría y la templanza de tomarla poco a poco, acercando al manantial solamente el borde del vaso; de lo contrario, se pierde el agua por la misma violencia de su caída y por el ansia de beber. Así nos enseñó Dios Nuestro Señor a obrar, guiándonos durante estos primeros años romanos, desde 1946 hasta que obtuvimos en 1950 la plena aprobación. El Señor nos ha llevado después a seguir acercando el vaso, para que -por medio de las declaraciones de la Santa Sede, que hemos procurado obtener- vayan quedando claros, para la Obra, puntos o disposiciones generales que otros interpretan menos rectamente, y casi siempre al margen de una auténtica condición secular» [11].
En el texto de 1961 explica la razón de haber tenido que seguir en el iter jurídico Un sendero no rectilíneo. El «sendero sinuoso» de las etapas intermedias es, para el Fundador, providencia de Dios: «Pero veréis qué bien hace el Señor las cosas. En los asuntos de gobierno, y especialmente cuando el gobierno es misión pastoral de almas, el camino más derecho no es siempre la línea recta. A veces hay que hacer un rodeo, andar en zigzag, retroceder un paso, para después dar un buen salto; ceder en algo accidental -con ánimo de recuperarlo en su momento-, para salvar valores más sustanciales. Este modo de obrar, hijos míos, no es hipocresía, porque no se aparenta lo que no se es, sino prudencia, claridad e, incluso muchas veces, deber de justicia» [12].
6. El Vaticano II y el Congreso General Especial del Opus Dei
En el itinerario jurídico del Opus Dei, el Concilio Vaticano II representa el factor decisivo que permite encontrar el traje a la medida que resuelva las tensiones entre carisma y derecho.
El 10 de octubre de 1964 el Papa Pablo VI concedió al Fundador una audiencia en la que le manifestó que «aún no era posible encontrar, en base al derecho común entonces vigente, la deseada solución jurídica, pero dio a entender que los Decretos del Vaticano II -ya en pleno desarrollo- podrían quizá proporcionar, en el futuro, elementos válidos para resolver el problema institucional del Opus Dei» [13].
Muy poco después, el 21 de noviembre de ese mismo año, el Concilio, en la Constitución dogmática Lumen gentium, acogió de modo solemne el mensaje de Mons. Escrivá -lo que había constituido el eje de su predicación desde los comienzos-, la proclamación de la llamada universal a la santidad, por cuya afirmación algunos lo consideraban ingenuo, loco o, incluso, sospechoso de herejía. Quedaba así -con esta solemne declaración del Concilio Ecuménico- despejado el camino en el plano de la doctrina teológica y ascética [14].
Un año después, será también el Concilio el que proporcione el traje jurídico adecuado, el traje a la medida, al sancionar en el n. 10 del Decreto Presbyterorum Ordinis (7.XII.65) la posibilidad de establecer Prelaturas personales para la realización de «obras pastorales peculiares».
Menos de un año después de la terminación del Concilio, el 6 de agosto de 1966, Pablo VI, para dar ejecución a los Decretos conciliares, promulgó el Motu proprio Ecclesiae Sanctae, donde estableció las normas para la erección de las Prelaturas personales, propiciadas por el Concilio.
Acogiéndose a otra de las disposiciones del Motu proprio Ecclesiae Sanctae, Mons. Escrivá obtuvo de la Santa Sede la venia para la convocatoria de un Congreso General Especial con el fin de proceder a la revisión del derecho particular del Opus Dei, de acuerdo con los principios vividos desde la fundación y con la experiencia de los cuarenta años transcurridos desde el 2 de octubre de 1928. El Congreso habría de diseñar con trazo seguro los rasgos propios del Opus Dei, que necesitaban encontrar en la futura configuración jurídica un cauce adecuado que los acogiera, indicando a la vez aquellos elementos ajenos o contrarios a su naturaleza, que había sido necesario aceptar en etapas anteriores, por exigencias de la legislación entonces vigente, a fin de intentar eliminarlos por entero en el futuro.
El Congreso tuvo lugar en Roma, durante los años 1969 y 1970. De particular importancia es la comunicación dirigida por Mons. Escrivá, el 22 de octubre de 1969, al Cardenal Antoniutti, Prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos: el Congreso General Especial «ha tomado en consideración, con vivo sentimiento de gratitud y de esperanza, que a raíz del Concilio Ecuménico Vaticano II puedan existir en el ordenamiento de la Iglesia, otras formas canónicas, con régimen de carácter universal, que no requieren la profesión de los consejos evangélicos, por parte de los componentes de la persona moral». Y se citan seguidamente los documentos sobre las nuevas Prelaturas personales: el n. 10 del Decr. Presbyterorum Ordinis y el n. 4 del M.pr. Ecclesiae Sanctae [15].
Esta comunicación es particularmente importante porque deja constancia del criterio del Fundador, respaldado por el Congreso General Especial, de que se acuda a la nueva figura de la Prelatura personal para la definitiva configuración jurídica del Opus Dei.
Llegamos así a la etapa final, que se lleva a cabo después del fallecimiento del Fundador y de acuerdo en todo con su criterio.
7. La Constitución Apostólica « Ut sit»: la Prelatura personal
El 28 de noviembre de 1982, Juan Pablo II erige el Opus Dei en Prelatura personal mediante la C.A. Ut sit.
En su proemio leemos: «Desde que el Concilio Ecuménico Vaticano II introdujo en el ordenamiento de la Iglesia, por medio del Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 10 -hecho ejecutivo mediante el Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, n. 4- la figura de las Prelaturas personales para la realización de peculiares tareas pastorales, se vio con claridad que tal figura jurídica se adaptaba perfectamente al Opus Dei. Por eso, en el año 1969, Nuestro Predecesor Pablo VI, de gratísima memoria, acogiendo benignamente la petición del Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer, le autorizó para convocar un Congreso General especial que, bajo su dirección, se ocupase de iniciar el estudio para una transformación del Opus Dei, de acuerdo con su naturaleza y con las normas del Concilio Vaticano II».
«Nos mismo ordenamos expresamente que se prosiguiera tal estudio, y en el año 1979 dimos mandato a la Sagrada Congregación para los Obispos, a la que por su naturaleza competía el asunto, para que, después de haber considerado atentamente todos los datos, tanto de derecho como de hecho, sometiera a examen la petición formal que había sido presentada por el Opus Dei».
«Cumpliendo el encargo recibido, la Sagrada Congregación para los Obispos examinó cuidadosamente la cuestión que le había sido encomendada, y lo hizo tomando en consideración tanto el aspecto histórico, como el jurídico y el pastoral. De tal modo, quedando plenamente excluida cualquier duda acerca del fundamento, la posibilidad y el modo concreto de acceder a la petición, se puso plenamente de manifiesto la oportunidad y la utilidad de la deseada transformación del Opus Dei en Prelatura personal».
Ha terminado la tensión entre carisma y derecho, al no tener que mantenerse el Opus Dei en el campo de las instituciones relativas a los estados de perfección. El carisma fundacional ha recibido su exacta institucionalidad fuera del marco asociativo y dentro del marco jurisdiccional de la estructura jerárquica de la Iglesia.
El Opus Dei ha encontrado el traje a la medida. Una declaración oficial de la Congregación para los Obispos, de la que ahora depende, de 23.VII.82, al exponer las características de la Prelatura personal, dice: «el acto pontificio mediante el cual el Opus Dei ha sido erigido como prelatura personal -con el nombre de Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei- mira directamente a favorecer la actividad apostólica de la Iglesia, pues hace que se traduzca en realidad práctica y operativa un nuevo instrumento pastoral, hasta ahora sólo previsto y deseado en el derecho, y lo realiza mediante una institución que ofrece probadas garantías doctrinales, disciplinares y de vigor apostólico».
Podemos afirmar que el carisma del Opus Dei ha venido, finalmente, a enriquecer el ordenamiento canónico al haber contribuido de modo positivo al nacimiento de las Prelaturas personales, que constituyen una nueva figura del Derecho constitucional eclesiástico.
8. El amor a la Iglesia de Mons. Escrivá: fortaleza y docilidad
Se ha dicho con acierto que una garantía de que un carisma es auténtico está en el hecho de que «el investido de tal misión soporta paciente y humildemente el inevitable sufrimiento que lleva consigo tal investidura carismática y no trata, para soslayar las dificultades, de edificar una Iglesia clandestina dentro de la lglesia» [16].
Para defender el carisma, Mons. Escrivá ha tenido que insistir -con tesón, con paciencia y con fortaleza heroica, una y otra vez- en la naturaleza de la vocación al Opus Dei. Fue una larga lucha para subrayar los peligros y confusiones que conllevaba el encajonamiento forzado de la Obra en un marco jurídico inadecuado.
En 1951 (refiriéndose a las aprobaciones de la Obra como Instituto Secular) escribe: «En medio de las incomprensiones, de las reticencias, de las calumnias, hemos debido luchar constantemente, siempre confiados en la gracia divina, para que nos otorgasen esas aprobaciones» [17].
El Fundador, después de esas aprobaciones, recurrió con fortaleza ante los diversos Dicasterios de la Curia Romana para salvaguardar la naturaleza y el espíritu propios del Opus Dei, en espera del camino nuevo que fuera acomodado al carisma fundacional. A lo largo de todo el itinerario jurídico, puso de manifiesto una extremada docilidad para dejarse llevar por la luz de Dios recibida en su alma, con una certeza profundísima del querer divino. Mantuvo una actitud de acabada entrega a la Iglesia, confiando plenamente en el juicio de sus pastores, a los cuales compete la función de discernir los carismas; y supo esperar serenamente, con la seguridad de que la Iglesia, guiada por Dios, encontraría caminos para otorgar al Opus Dei una definitiva solución a su problema institucional.
Mons. Álvaro del Portillo, refiriéndose a Mons. Josemaría Escrivá, nos dice: »aun habiendo 'visto' la Voluntad de Dios sobre el Opus Dei -misión confiada exclusivamente a él-, buscó desde el inicio estar muy unido a la Jerarquía de la Iglesia; no quiso dar paso alguno sin su aprobación y bendición (... ). Afirmaba con desarman te sencillez que amaba el Opus Dei en la medida en que sirviera a la Iglesia. ¡Cuántas veces le hemos oído exclamar: 'Si el Opus Dei no sirve a la Iglesia, no me interesa'! Llegó a pedir al Señor que, si la Obra no era para servir a la Iglesia, la destruyera inmediatamente» [18].
El derecho particular que hoy configura el Opus Dei aparece como fruto del esfuerzo de su Fundador para explicitar y plasmar canónicamente las exigencias del carisma recibido, armonizando su empeño en defenderlo con una extremada delicadeza en vivir la comunión jerárquica.
Con esta luz se entiende todo el itinerario jurídico y con esta luz hay que examinar las concretas manifestaciones de la prudentia iuris de Mons. Escrivá.
Amadeo De Fuenmayor en dadun.unav.edu
Notas:
1. Cfr. AAS, 75 (1983), pp. 423-425.
2. A. DEL PORTILLO, Sacerdotes para una nueva evangelización, en «La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales, XI Simposio Internacional de Teología», Pamplona 1990, p. 986.
3. P. LOMBARDÍA, Amor a la Iglesia, en el volumen «Homenaje a Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer», Pamplona 1986, pp. 116 y 117.
5. Palabras de Mons. Escrivá, de 24.X.1966, citadas por A. DEL PORTILLO, Carta, 28.Xl.1982, n. 27.
6. Cfr. A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS-J. L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, 4ª ed., Pamplona 1990.
7. Cfr. Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, 17" ed., Madrid 1989, n . 20.
11. Carta, l 2.XII.1952, n. 5.
13. Cfr. A. DEL PORTILLO, Carta, 28.Xl.1982, n. 37.
14. Al proclamar solemnemente la doctrina de la llamada universal a la santidad, la Iglesia ha querido hacer de ella, al decir de Pablo VI, «la característica más peculiar y la finalidad última de todo el magisterio conciliar. (Motu proprio Sanctitas clarior, 19.IIl.1969; AAS 61 (1969), p. 150).
15. Carta de Mons. Escrivá al Cardenal Antoniutti, de 22.X.1969, informándole de la marcha del Congreso General Especial del Opus Dei.
16. Cfr. P. LOMBARDÍA, Relevancia de los carismas personales en el ordenamiento canónico, en «lus Canonicum», IX (1969), p. 107.
18. Cfr. A. DEL PORTILLO, Una vida para Dios: Reflexiones en torno a la figura de Josemaría Escrivá de Balaguer, Madrid 1992, pp. 105 y s.
Ignacio Martín-Baró
Olivier Maillard, o.f.m.
Para Maillard (1968), la primera evidencia es de orden práctico, ya que:
tomamos conciencia de la necesidad, de la urgencia, de la envergadura y de la radicalidad de la revolución a partir de conocimientos humanos y no sólo a partir de una ideología. Precisamente porque me encuentro ante problemas de orden económico, político y social (…) busco una solución y llego a la consecuencia de la necesidad, urgencia, envergadura y radicalidad de la revolución (Maillard, 1968).
Por revolución entiende Maillard (1968) lo mismo que nosotros, es decir, una situación provisional que “produce de manera deliberada, rápida y radical un cambio que alcanza a todas las estructuras de base jurídica, política, económica, social y cultural, y que corresponde a una ideología y a una planificación”. Existe, sí, un elemento de ruptura, pero la violencia no constituye un elemento esencial de la revolución.
Esta toma de conciencia en el plano del conocimiento humano acerca de la necesidad de una revolución, representa un proceso que para nosotros es idéntico, evidentemente, al proceso de nuestra fe (…) puesto que son la justicia, la paz y, en definitiva, la ciudad fraternal lo que están en juego (Maillard, 1968).
¿Cuáles son los móviles y límites de la revolución? Para poder conocerlos, dice Maillard, hay que entender primero el sentido con que se emplean ciertos términos. Porque, ¿qué significa hoy día amar realmente al hermano?
Yo entiendo, no solamente amar al pobre que se encuentra en la miseria, sino también al rico que nada en la opulencia (…) Y precisamente el mor más grande que yo puedo tener hacia el rico es el de oponerme a su riqueza (Maillard, 1968)
Esa riqueza que supone una injusticia social. No puede haber, pues, amor sin justicia. Mas la justicia implica a su vez algo más que dar pan al hambriento. La justicia es “el derecho a ser un hombre, a ser responsable” (Maillard, 1968), con todo lo que esto lleva consigo. Sólo donde reina la justicia, sólo donde todo ser humano puede realizarse como persona es posible una verdadera paz. Así “para nosotros la paz se encuentra al término de la justicia” (Maillard, 1968), y no antes. Para llegar a este punto nos queda todavía un largo camino por recorrer. Es el camino que pretende realizar la revolución. Estos tres términos, amor, justicia y paz, definen, pues, cuáles son y deben ser los móviles y los límites de una auténtica revolución.
Una vez comprobada la necesidad de na revolución, hay que pasar a la acción. “No existe un paso a la acción sin una elección política” (Maillard, 1968). Por lo tanto, el cristiano que quiera luchar por la justicia debe realizar una opción política. “Sólo a través de una realidad variada y compleja debemos intentar plantear las elecciones políticas, no porque sean un fin en sí mismas, sino porque son un medio de progreso hacia la justicia” (Maillard, 1968). Esta elección, hoy día, parece que tiene que ser de signo socialista (lo que no quiere decir necesariamente que haya que integrarse a un determinado partido socialista ya constituido).
En cuanto a la elección de medio para llevar a cabo la revolución, no se puede hacer de una vez por todas. Dice Maillard (1968): “Para mí esta elección de medios constituye una toma de conciencia en cada instante de la acción de la manera como se la está desarrollando”. En este sentido, el cristiano no se confronta con la violencia en general, sino con determinadas situaciones de violencia. Y, si se profundiza un poco el análisis, se encuentra con que no hay situación humana que esté totalmente libre de violencia. El problema no es pues la violencia como tal; el problema es cómo asumirla desde el interior mismo de la situación violenta. Por ello hay que rechazar las reflexiones puramente teóricas, como la de que “la violencia engendra la violencia”. Si esto fuera cierto, el mundo ya no existiría (como consecuencia de la prolongación creciente de las guerras mundiales).
“La no-violencia es para mí un camino fundamental, pero es posible que, en casos extremos, no sea el único” (Maillard, 1968). El cristiano, que debe optar por la revolución, ha de escoger personalmente el camino que considere más adecuado para llevarla a cabo. Pero, en todo caso, sin olvidar que “la vocación del cristiano consiste esencialmente en ser la fuerza de oposición” (Maillard, 1968).
Comentario: Más o menos semejante a Blaise, ya que percibe el conflicto entre justicia y amor. Concede na importancia primordial a la acción misma, y procura despejar las incógnitas que tradicionalmente han paralizado al cristiano. Es importante la afirmación sobre el juicio de moralidad que se hace sobre la elección de medios, siempre condicionada, ya que se hace desde el interior mismo de una situación violenta.
Richard Shaull
Para Shaull (1966), la historia de Occidente ha sido la historia de la revolución. “La mayoría de los movimientos más importantes hacia una sociedad más humana han sido resultado de estas revoluciones” (Shaull, 1968a, p. 1). Por desgracia, la Iglesia ha desempeñado por lo general un papel retrógrado. Se pregunta Shaull (1968a, p. 2): “¿Es que la misma naturaleza de la fe cristiana nos obliga a situarnos en favor del orden? ¿O tal vez nos ofrece elementos para la comprensión de una situación revolucionaria y la participación en una lucha por la reconstrucción social?” De hecho, es un axioma que:
nuestra herencia judeo-cristiana superó la concepción dominante de la historia como un proceso cíclico. En su lugar, introdujo la idea de que la existencia histórica del hombre se movía paulatinamente hacia un fin, y este fin era nada menos que la creación de una humanidad nueva, una nueva posibilidad de plenitud humana dentro de un orden social nuevo (Shaull, 1968a, p. 2).
Mas esta afirmación esperanzadora no nos da la clave del proceso histórico. Teológicamente se pueden afirmar dos cosas:
1. “En la perspectiva de la fe cristiana, la historia humana es la historia de un proceso dinámico de liberación” (Shaull, 1968a, p. 4). Por una parte, las instituciones humanas pierden su carácter sagrado ante las palabras de Jesús: “El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado”. Por otra parte, el cristianismo revolucionó la concepción según la cual la sociedad humana era una mezcla de humano y divino (concepción ontogrática). Es decir, el cristianismo aportó una desacralización de la concepción social. “Es este contexto, la acción redentora de Dios en el mundo se entiende como un proceso continuo de liberación humana” (Shaull, 1968a, p. 4). De ahí que el hombre esté obligado a tomar el destino en sus manos. Esta voluntad de configuración del futuro la encuentra Shaull en el corazón de los nuevos movimientos revolucionarios del Tercer Mundo. “Y si en el núcleo de la acción de Dios se encuentra el transformar y enriquecer la vida humana y el llenarla de sentido, deberíamos sentirnos íntimamente identificados con esta lucha; la consecución de este objetivo debería ser nuestra preocupación central como cristianos de nuestro tiempo… Nosotros creemos en la acción redentora de Dios en el mundo. Vemos esta acción manifestada en estas luchas nuevas, y no tenemos más remedio, como cristianos, que apoyarlas y colaborar con ellas” (Shaull, 1968a, p. 4).
2. “La narración bíblica introduce un segundo elemento en nuestra compresión del proceso histórico: la historia progresa hacia adelante, pero no hacia arriba, debido a que continuamente la acción de Dios por la liberación del hombre encuentra dificultades y obstáculos. (…) En este contexto, la historia progresa a saltos, cada vez que el poder de un orden antiguo es derribado, a fin de que pueda surgir uno nuevo” (Shaull, 1968a, p. 5). Desdichadamente, los que están en el poder se aferran al orden antiguo, incapaces de responder a las nuevas demandas. El cristiano debe ser consciente de esta realidad antes de definir sus responsabilidades en el trabajo por una reconstrucción social.
Frente a la realidad actual, ¿será la violencia la única alternativa posible, capaz de hacer progresas la acción de Dios en el mundo? Shaull sólo ve una posibilidad diferente, y ésta es que “los cristianos y la Iglesia se conviertan en la fuerza catalizadora en el desarrollo de un nuevo tipo de oposición al movimiento actual y a las estructuras del poder” (Shaull 1968a, p. 11).
Comentario: Shaull concede una gran importancia al aspecto histórico de la fe cristiana. Su concepción de la historia como camino hacia la realización del Reino de Dios se basa en una teología actual de la creación. Es muy interesante ver que esta realización se concretiza, para Shaull, en una progresiva humanización. Ahora bien, ¿es esta visión específicamente cristiana? O ¿puede ser compartida con cualquier sano humanismo? El papel del cristiano y de la Iglesia como catalizadoras de las fuerzas dinámicas en la sociedad es un punto muy valioso en la teoría de Shaull.
Camilo Torres
La figura de Camilo Torres es demasiado conocida como para insistir aquí sobre su personalidad y vida. Anotemos, sin embargo, cómo, de una manera semejante a Martin L. King, en Camilo Torres la teoría va inseparablemente ligada a la acción y cómo, también él, cayó víctima de su generosa lucha contra el desorden establecido.
Es muy importante subrayar la unión total que hay en Camilo Torres entre su cualidad de sacerdote católico y de sociólogo. La ciencia y la religión no son en él dos campos discordantes, sino dos facetas complementarias de su realidad humana. Un hombre para quien la idea no sirve sino en función de su realización vital. La ciencia le lleva a la comprobación del desorden establecido; la religión le exige un amor efectivo para con los hombres, amor que no se puede realizar sino en una sociedad más justa. A ciencia le añade que esa sociedad más justa, donde el amor fraterno exigido por el cristianismo pueda ser una realidad, sólo podrá alcanzarse mediante la revolución. He ahí, brevemente expuesta, la vida revolucionaria de Camilo. Una selección de algunos de sus principales escritos nos mostrará, mejor que nada, este proceso (Torres, 1968).
En un estudio sobre el problema de la violencia [2] en Colombia, del 10 de marzo de 1963, escribe Camilo:
En los países no industrializados, la pequeña minoría que detenta el poder constituye un grupo bastante cerrado y que tiene el grado más elevado de seguridad en el seno de la sociedad. El único medio de perder esta seguridad sería el cambio de estructuras, que originaría la pérdida del control social (Torres, 1968, p. 151).
Son muy importantes, para su futura evolución, las dos comprobaciones de tipo social que hace Camilo en el mismo estudio:
1. Se puede decir que la violencia ha constituido el cambio socio-cultural más importante en los campos colombianos desde la conquista española. Por su mediación, las comunidades rurales se han integrado en un proceso de urbanización, en sentido sociológico, con todo lo que eso implica: división del trabajo, socialización, mentalidad de cambio, despertar de la curiosidad social y utilización de los métodos de acción para obtener una movilidad social a través de caminos previstos por las estructuras existentes, contactos socio-culturales. La violencia ha establecido igualmente los sistemas necesarios para la estructuración de una subcultura rural, de una clase campesina y de un grupo de presión constituido por esta clase, de tipo revolucionario.
2. Aunque es muy difícil hacer predicciones, es muy poco probable que los cambios de estructuras puedan ser realizados por la iniciativa única de la clase dirigente actual (Torres, 1968, p. 156).
El 5 de mayo de 1964, Camilo ve ya como un imperativo urgente en la realidad política de Colombia la creación de un grupo de presión. En septiembre de 1964, en un trabajo titulado “La revolución, imperativo cristiano”, escribe Camilo:
En el mundo actual, es imposible ser cristiano sin tener conciencia del problema de la miseria material. Y si el problema de la miseria material exige el concurso de todos los hombres, resulta que, fuera del caso de una vocación especial o de circunstancias personales excepcionales, los cristianos no pueden sustraerse a las obras exteriores y materiales. Como política de conjunto, el apostolado debe orientarse por prioridad hacia las obras materiales en favor del prójimo, para situarse en una perspectiva de caridad efectiva y actual (Torres, 1968, p. 79).
En el mismo escrito realiza ya una fuerte crítica de la Iglesia institucional colombiana:
A través del poder económico, los poderes cultural, político y militar, la clase dirigente controla los otros poderes. En este país en que la Iglesia y el Estado están unidos, la Iglesia es un instrumento de la clase dirigente. Cuando, por otra parte, la Iglesia posee un vasto poder económico y un poder en el dominio de la educación, participa en el poder de la minoría dirigente (Torres, 1968, p. 189).
¿Qué es la revolución para Camilo?
La presión que se ejerce a fin de obtener un cambio revolucionario es aquella que tiende a cambiar las estructuras. Se trata sobre todo de un cambio en la estructura de la propiedad, del ingreso, de las inversiones, del consumo, de la educación y de la organización política y administrativa. Pretende, igualmente, un cambio en las relaciones internacionales de naturaleza política, económica y cultural (Torres, 1968, p. 196).
Así, Camilo llega a las siguientes conclusiones:
• Los cambios de estructura en los países subdesarrollados no podrán producirse sin una presión de la clase popular.
• Las oportunidades de revolución pacífica están ligadas a la previsión de la clase dirigente, pues su voluntad de cambios es difícil de obtener.
• La revolución violenta es una alternativa que se presenta como bastante probable, vista la dificultad de la clase dirigente para prever (Torres, 1968, p. 199).
Ante la realidad social y las exigencias de su fe:
el cristiano debe adoptar una actitud que no traicione la práctica de la caridad (…) Como Cristo, debe encarnarse en la humanidad, en su historia y en su cultura. Por eso debe buscar la aplicación de su vida sobrenatural en las estructuras económicas y sociales, sobre las que debe actuar (Torres, 1968, p. 201).
¿Y los medios? Se presenta un problema moral:
Cuando hay fines malos como consecuencia del fin esencial, o cuando se utilizan prácticamente medios malos. En esta hipótesis, el rechazo o la abstención no son siempre necesarios, mientras no se haya probado el género de mal que se evita y cuál es la relación de causalidad entre los fines malos y los buenos - causalidad eficiente, total, esencial, etc. En la realidad histórica de los países subdesarrollados, estas circunstancias son difíciles de comprobar. La revolución es una empresa tan compleja que sería artificial situarla en un sistema de causalidades y finalidades tan uniformemente malo. Los medios pueden ser diferentes y, en el curso de la acción, es fácil realizar modificaciones (Torres, 1968, p. 206).
Al fin, en 22 de mayo de 1965, Camilo lanza su famosa plataforma:
Motivos:
1. Las decisiones necesarias para que la política colombiana se oriente en beneficio de la mayoría y no de las minorías, tendrían que partir de los que detentan el poder.
2. Los que poseen actualmente el poder real constituyen una minoría de carácter económico que produce todas las decisiones fundamentales de la política nacional.
3. Esta minoría nunca producirá decisiones que afecten sus propios intereses ni los intereses extranjeros a los cuales está ligada.
4. Las decisiones requeridas para un desarrollo socio-económico del país en función de las mayorías y por la vía de la independencia nacional afectan necesariamente los intereses de la minoría económica.
5. Estas circunstancias hacen indispensable un cambio de la estructura del poder político para que las mayorías produzcan las decisiones.
6. Actualmente las mayorías rechazan os partidos políticos y rechazan el sistema vigente, pero no tienen un aparato político apto para tomar el poder.
7. El aparato político que debe organizarse debe aprovechar al máximo el apoyo delas masas, debe tener una planeación técnica y debe constituirse alrededor de los principios de acción más que alrededor de un líder para que se evite e peligro de las camarillas, de la demagogia y del personalismo (Torres, 1968, pp. 227-228).
A final de la plataforma, se encuentra el siguiente anexo:
El Padre Camilo Torres ha declarado que es revolucionario en tanto que colombiano, sociólogo, cristiano y sacerdote:
• Como colombiano porque no puede permanecer ajeno a las luchas de su Pueblo.
• Como sociólogo, porque, gracias al conocimiento científico que tiene de la realidad, ha llegado al convencimiento de que no puede haber soluciones técnicas y eficaces sin una revolución.
• Como cristiano, porque la esencia del cristianismo es el amor al prójimo, y el bien de la mayoría no puede obtenerse más que por la revolución.
• Como sacerdote, porque el don de sí mismo al prójimo que exige la revolución es una condición de caridad fraterna, indispensable para la realización digna de su misión (Torres, 1968, p. 231).
En su declaración sobre la carta escrita al Cardenal Concha, del 25 de junio de 1965, dice:
Cuando existen circunstancias que impiden a los hombres entregarse a Cristo, el sacerdote tiene como función propia combatir esas circunstancias, aun a costa de su posibilidad de celebrar el rito eucarístico que no se entiende sin la entrega de los cristianos.
En la estructura actual de la Iglesia se me ha hecho imposible continuar el ejercicio de mi sacerdocio en los aspectos del culto externo. Sin embargo, e sacerdocio cristiano no consiste únicamente en la celebración de los ritos externos. La Misa, que es el objetivo final de la acción sacerdotal, es una acción fundamentalmente comunitaria. Pero la comunidad cristiana no puede ofrecer en forma auténtica el sacrificio si antes no ha realizado en forma efectiva el precepto del amor al prójimo.
Yo opté por el cristianismo por considerar que en él encontraba la forma más pura de servir a mi prójimo. Fui elegido por Cristo para ser sacerdote eternamente, motivado por el deseo de entregarme de tiempo completo al amor de mis semejantes. Como sociólogo he querido que ese amor se vuelva eficaz, mediante la técnica y la ciencia; al analizar la sociedad colombiana me he dado cuenta de la necesidad de una revolución para poder dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo y realizar el bienestar de las mayorías de nuestro pueblo. Estimo que la lucha revolucionaria es una lucha cristiana y sacerdotal. Solamente por ella, en las circunstancias concretas de nuestra patria podemos realizar el amor que los hombres deben tener a su prójimo (Torres, 1968, pp. 248-249).
¿E justificable la intervención activa y revolucionaria de un sacerdote en la política, más aún, en la revolución incluso violenta? Veamos la respuesta de Camilo en un trabajo sin fecha, cuyo título es La Iglesia de América Latina en la encrucijada:
Ver a un sacerdote mezclado en las luchas políticas y abandonando el ejercicio exterior de su sacerdocio es algo que repugna nuestra mentalidad tradicional. A pesar de todos, pensamos verdaderamente que pueden existir razones de amor para con el prójimo y de testimonio, auténticamente sacerdotales, y que fuerzan a este compromiso, si se quiere estar en paz con la propia conciencia y, por lo tanto, con Dios.
Cuando los cristianos vivan fundamentalmente para el amor y para permitir a los demás amar, cuando la fe sea una fe inspirada en la vida y, más concretamente, en la vida de Dios, de Jesús y de la Iglesia, cuando el rito externo coincida con la verdadera expresión del amor en la comunidad humana, entonces podremos decir que la Iglesia es fuerte, no por el poder económico o político, sino por la caridad.
Si el compromiso temporal de un sacerdote en las luchas políticas puede contribuir a ello, su sacrificio es justificable. (Torres, 1968, pp. 276-277).
Finalmente, copiemos su mensaje a los cristianos, del 26 de agosto de 1965, ya con ciertos tonos demagógicos, y que resume mejor que nada su opción revolucionaria:
Las convulsiones causadas por los acontecimientos políticos, religiosos y sociales de estos últimos tiempos han sumido probablemente a los cristianos de Colombia en la más grande confusión. Es preciso que en este momento decisivo de nuestra historia, los cristianos nos mantengamos firmes en las bases esenciales de nuestra religión. La principal, en el catolicismo, es el amor al prójimo. “Quien ama a su prójimo ha cumplido la ley” (Ro 13, 8).
Para que este amor sea verdadero, hay que buscar la eficacia. Si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, el pequeño número de planes de urbanismo, todo eso que se ha llamado “la caridad” no basta para dar de comer a todos los hambrientos, ni vestir a la mayoría de los que están desnudos, ni para enseñar a los que no saben, debemos buscar medios eficaces para el bienestar de las masas.
Las minorías privilegiadas que detentan el poder no van a buscar esos medios, pues por lo general los medios eficaces obligan a las minorías a sacrificar sus privilegios… Por lo tanto, es preciso quitar el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Que esto se realice rápidamente es lo esencial de una revolución. La revolución puede ser pacífica si las minorías no oponen una resistencia violenta.
Así, la revolución es la manera de obtener un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con su deber caritativo,
con su deber de amor al prójimo, no sólo de una manera ocasional y transitoria, no sólo para algunos, sino para la mayoría de nuestros semejantes. Por eso la revolución no es algo solamente permitido, sino obligatorio para los cristianos, quienes ven en ella la única manera eficaz de realizar el amor a todos. Es cierto que “no hay autoridad que no venga de Dios” (Rm 1, 1). Pero Santo Tomás explica que la atribución de la autoridad procede concretamente del pueblo.
Cuando se instaura una autoridad contra el pueblo, esta autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico, pues se apoya, no en el pueblo, sino en un 20% de los electores, y porque sus decisiones provienen de las minorías privilegiadas.
Las faltas temporales de la Iglesia no deben escandalizarnos. La Iglesia es humana. Lo importante es creer igualmente que es divina y que si los cristianos cumplimos nuestro deber reforzamos la Iglesia.
Yo he dejado los deberes y los privilegios del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir la misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando la revolución se haya realizado, volveré a ofrecer la Misa, si Dios me lo permito. Creo seguir así el mandato de Cristo: “Si vas, pues, a presentar tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda” (Mt 5, 23-24). Después de la revolución, los cristianos seremos conscientes de haber establecido un sistema fundado sobre el amor al prójimo (Torres, 1968).
Comentario: Como en el caso de Martin L. King (y de una forma más acusada, si cabe) es muy difícil juzgar la postura de Camilo Torres, ya que su doctrina va indisolublemente ligada a su vida y a la situación concreta que le tocó vivir. Valgan dos rasgos que nos parecen fundamentales: 1) Camilo cree poder realizar una revolución violenta, no sólo con amor al contrario, sino incluso por amor. 2) Aun suponiendo que no eligiera los medios más convenientes desde el punto de vista de la eficacia, la vida y pensamiento de Camilo quedan indudablemente como un auténtico testimonio profético. En esto, suscribimos el juicio de F. Houtart (1968, p. 151):
Se puede pensar lo que se quiera sobre su eficacia política;
se puede estar o no de acuerdo con su plataforma política;
se pueden hacer objeciones sobre la forma de hacer
evolucionar su movimiento, pero jamás se podrá negar el
carácter profético del papel sacerdotal de Camilo Torres.
Conclusiones
A manera de resumen final, podemos sacar de esta rápida revisión de teorías sobre una posible teología y praxis cristiana de la revolución algunas conclusiones que parecen imponerse como evidencia común.
El cristiano debe comprometerse con el mundo histórico
Es una exigencia fundamental de su misma fe. Dios “abandona” el mundo en manos de los hombres, para que estos lo sigan creando. Desde el punto de vista cristiano, para que vayan dando forma al Reino de Dios, cuya culminación supondrá el fin de los tiempos. Por lo tanto, la fe tiene exigencias concretas y determinadas, según las circunstancias sociales y humanas en que toque vivir a cada cristiano. Por otra parte, la utopía escatológica y la radicalidad absoluta y única de Dios impiden cualquier idolatría de un determinado orden mundano ya establecido. En este sentido, la actitud del cristiano ha de ser necesariamente profética y revolucionaria.
La conciencia de que se trabaja por una utopía (una escatología) no permite en ninguna manera la evasión espiritualista del cristiano. Tampoco el saber que trabaja “a largo plazo” le exime de la necesidad de una opción “a corto plazo”. Porque este tiempo “corto” es históricamente capital (Cousso, 1966). Es el tiempo político, el de las guerras y revoluciones, donde se juega la supervivencia concreta de un estado. El cristiano no puede ignorar este tiempo corto, pues está en el origen del tiempo largo.
El mundo actual exige una revolución urgente
La injusticia institucionalizada, el desorden legalizado, en el que sólo una minoría ínfima pueden ser verdaderamente hombres, mientras la gran masa de seres humanos se debate en la miseria más infamante, no admiten dudas ni demoras. Existen en nuestra sociedad una violencia permanente, amparada por una legislación que nada justifica. La revolución es, pues, una exigencia inaplazable, y tal vez la primera cosa que exija esta revolución sea la toma de conciencia por parte de todos (pobres y ricos) de su necesidad absoluta.
El espíritu cristiano en la revolución
Tanto por su realidad de hombre como por exigencias de su fe, el cristiano está obligado a tomar parte activa en esta revolución. En sus manos está el desempeñar un papel personal y dar a la revolución el espíritu del que tal vez otros hombres carecen (o que, por lo menos, a él se le presenta como más evidente, puesto que tiene el módulo de la Palabra de Dios revelada). En este sentido, si del Antiguo Testamento el cristiano puede sacer el espíritu profético, por el que se ha de oponer a todo tipo de idolatría (e idolatría es la absolutización de cualquier sistema establecido), el Nuevo Testamento le enseña la fuerza revolucionaria del verdadero amor. Tal vez la síntesis de este espíritu se encuentra en la violencia pacífica: la llamada no-violencia.
El cristiano debe buscar una acción revolucionaria eficaz
Admitida la necesidad de la revolución, el problema se cifra en la elección de los medios más adecuados para conseguir el fin. No se puede condenar a priori la violencia (entendida como presión o fuerza incluso física), ya que la violencia se encuentra ya en la sociedad establecida. Ni tampoco hay necesidad de acudir al concepto tradicional de legítima defensa como justificación, que supondría un enfrentamiento del amor propio al amor del prójimo y, por lo tanto, una concesión a cierto egoísmo. La violencia puede estar justificada desde el momento en que hay un estado de injusticia y, por consiguiente, el valor justicia se encuentra en colisión con el valor amor al prójimo. Es verdad que la violencia debe quedar siempre como una opción última y provisional. Pero es precisamente la eficacia la que, en las circunstancias actuales nos hace optar por la no-violencia, ya que la fuerza del poder establecido tiene capacidad más que suficiente para aplastar cualquier brote revolucionario directamente violento. En este sentido, usar la violencia armada puede ser la disculpa que el poder establecido espera para proceder a la represión más salvaje (y estas circunstancias las estamos viviendo ya por doquier).
El cristiano no puede absolutizar la revolución
La revolución no es un fin en sí misma, sino un medio para conseguir una sociedad más justa, una sociedad más próxima al Reino de Dios escatológico. Por ello, el cristiano no puede absolutizar el valor de la revolución. Si su postura ante el orden establecido ha de ser crítica, crítica ha de ser también su postura ante su propia opción revolucionaria. Olvidar esta realidad, sería incurrir en una nueva idolatría. Esto ha de tenerse muy principalmente en cuenta si en un momento determinado se opta por el empleo de la violencia armada.
La Iglesia debe comprometerse como Institución
No sólo al cristiano como tal compete el adoptar una postura revolucionaria. La misma Iglesia como Institución debe tomar partido en la lucha histórica contra todo tipo de idolatría. Y esto por dos razones: 1) Por su función esencialmente escatológica –de donde su testimonio profético y su oposición a todo tipo de absolutización. 2) Por justicia histórica. La Iglesia debe necesariamente reparar el inmenso pecado de omisión que ha cometido a lo largo de la historia con los pobres, olvidándose de ellos, dándoles de lado, predicándoles una fe conformista e inhumana, aliándose con el poder político y económico. Esta reparación es de una gran urgencia, y cualquier tipo de disculpa o reticencia no haría sino agravarlo todavía más.
Pasar a la acción
Todo lo dicho hasta acá no servirá de nada si se queda en palabras. Porque la “teología de la revolución” sólo tiene valor en función directa de una acción. En este sentido, el testimonio de Camilo Torres, de Martin L. King o de Monseñor Helder Câmara debe servirnos de ejemplo. La Iglesia ha hablado ya demasiado. El mundo –aunque aparentemente pregunte de una manera teórica– sólo espera de nosotros una respuesta, la única que necesita: que la Iglesia actúe, que se ponga en movimiento. Que ame realmente.
¿Y yo?
Esta es la pregunta que necesariamente debemos formularnos cada uno de nosotros. La peor de las conclusiones sería una aprobación teórica, en el plano intelectual, pero una dimisión práctica a la hora de ponerse en movimiento. No podemos eludir nuestra responsabilidad personal. Nuestra situación concreta no es ninguna excepción. Y no lo es, porque también cada uno de nosotros necesita convertirse personalmente (revolución personal, interior), y transformar el ambiente que nos rodea, la estructura social en que vivimos (revolución social). Hay que ponerse en marcha inmediatamente, hoy mismo, en este momento…
Ignacio Martín-Baró, en dialnet.unirioja.es/
Notas:
2 La violencia en Colombia es un fenómeno peculiar, originado por las luchas entre los grandes partidos políticos (Liberal y Conservador), a raíz del asesinato del líder popular Gaitán. No se trata, pues, propiamente de la guerrilla como tal, aunque actualmente haya evolucionado hacia ella (Nota de IMB).
Ignacio Martín-Baró
Principales teorías
Pablo VI
El término violencia no es, propiamente, ni marxista ni cristiano. Tradicionalmente, el cristiano ha hablado, no de violencia, sino de “insurrección legítima”. Pero “el derecho de insurrección no puede ejercerse de manera permanente, sino en condiciones estrictamente limitadas (Bigo, 1968, p. 575). Por lo tanto,
si se llama violencia un estado permanente de guerrilla fuera de estas condiciones, hay que decir que “la violencia no es ni cristiana ni evangélica” (Pablo VI en Bogotá)… En este sentido, si se quiere, hay una condenación cristiana de la violencia (Bigo, 1968, p. 575).
En Populorum Progressio, Pablo VI (1967) aborda francamente el tema:
Hay situaciones cuya injusticia exige en forma tajante el castigo de Dios… Es grande la tentación de rechazar con la violencia tan graves injusticias contra la dignidad humana (Nº 30)
Sin embargo, ya se sabe: la insurrección revolucionaria – salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien común del país– engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor (Nº 31).
El P. Bigo realiza el siguiente análisis de este párrafo:
1. No es la violencia, sino la insurrección la que puede ser legítima en un caso: el de una “tiranía evidente”.
2. El inciso: “salvo el caso…” alude directamente a la doctrina tradicional, expresando una de las condiciones de la insurrección legítima: la tiranía. El pueblo debe estar en legítima defensa contra una tiranía que puede compararse con una verdadera agresión.
3. El Papa no habla de un tirano, sino de una tiranía. Aquí insinúa lo que afirmaron los obispos en Medellín, es decir que la tiranía puede provenir “ya de una persona, ya de estructuras evidentemente injustas” o sea de “una violencia institucionalizada”
4. En el texto de la encíclica, el Papa, mucho más que a la eventual legitimidad, es sensible a los males atroces que provoca toda insurrección, aún legítima.
5. En otro párrafo (nº 32) invita a “transformaciones audaces que renueven radicalmente las estructuras (Bigo, 1968, pp. 575-576).
En su discurso del 24 de agosto de 1968, dirigido a los obispos presentes en Bogotá, el Papa les dice que no pueden “ser solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras desigualdades entre las clases”. Pero recalca: “ni el odio, ni la violencia son la fuerza de nuestra caridad” (Bigo, 1968). Fuera de ello, en otros diversos discursos, condena clara y rotundamente la violencia y la revolución.
¿Se puede decir que Pablo VI se contradice en estos discursos con respecto a la Populorum Progressio? El P. Bigo opina que no, sino que, al mismo tiempo que insiste en la condena de la injusticia social, no alude nunca en ellos a la eventualidad de una insurrección legítima, lo que no significa su exclusión. Quizás –dice Bigo (1968, p. 577)– Pablo VI “prefirió no hablar del caso excepcional que mencionaba su encíclica” porque algunos comentaristas, “citando solamente el famoso inciso y olvidando todo el resto, habían presentado sus palabras como un permiso dado y casi una invitación a la violencia”.
Comentario: Es muy arriesgado emitir un juicio sereno sobre la enseñanza de Pablo VI en materia de revolución. Mientras que Populorum Progressio es, en este aspecto, bastante clara, sus discursos de Bogotá (a pesar de las explicaciones del P. Bigo) nos parecen decir lo contrario. No es cuestión de hacer filigranas a fin de hacer decir al Papa lo que nadie entendió que dijo. En otras palabras, si sus discursos y afirmaciones pueden salvarse mediante equilibrios escolásticos, su actitud pública junto a las autoridades políticas (el poder establecido) no deja duda alguna sobre su sentido obvio. El principio de la insurrección legítima no nos parece apropiado moralmente apara juzgar la conveniencia y valor de la revolución. En todo caso, Pablo VI se muestra demasiado ambiguo en su doctrina sobre la revolución, y parece avanzar a base de contradicciones. Dolorosa comprobación: cuando la Iglesia ha tenido que salir históricamente en defensa de sus “intereses” no ha dudado en justificar moralmente la guerra santa. Pero a la hora de salir en defensa del pobre y del oprimido, y de oponerse al poderoso, parece que –al menos en declaraciones oficiales– le cuesta aplicar el mismo patrón.
A. Z. Serrand
Traeos a Serrand como representante de una línea teórica, claramente definida en el seno del cristianismo. Serrand hace partir su análisis de una cuádruple distinción terminológica: constreñimiento (“contrainte”), violencia, no-violencia y dulzura. Es constreñimiento:
el uso de cualquier fuerza de presión para provocar en una persona –o en un grupo de personas– un comportamiento contrario, o al menos extraño, a su voluntad inmediata. Llamaremos violencia esa clase particular de presión que, con la misma finalidad, emplea o despliega medios físicos de presión, apropiadas para disminuir o aniquilar, a menudo con brutalidad, la libertad, la integridad corporal, los bienes materiales. Llamaremos no-violencia ese tipo de acción o, más a menudo de reacción que, sin recurrir a los medios brutales físicos de presión, busca objetivamente neutralizar o cambiar una situación juzgada como insoportable. Será dulzura una renuncia semejante a los medios violentos, que rechaza toda preocupación inmediata por presionar al contrario (Serrand, 1968, p. 26)
Según Serrand (196), la Palabra de Dios profetiza para el fin de los tiempos, de una parte oleadas de violencia, de otra, una época más tranquila (?), en la que una justa presión mantendrá sumisos a los enemigos del Reino de Dios. Pero antes de conocer esta violencia divina, de la que se beneficiarán, los fieles cristianos conocerán la violencia satánica, de la que serán presa. Según Serrand (1968), ante esta violencia satánica, sólo hay dos actitudes posibles para el cristiano: o la huida, o la dulzura. En ningún caso, según Serrand (1968), se debe reaccionar por la violencia, lo que constituirá un testimonio contra los mismos opresores.
Por otra parte, el tiempo evangélico es definido por Jesús como una situación de violencia (Mt 11, 12), es decir, como na exasperación de la vieja lucha contra los poderes malignos. En este tiempo evangélico, los cristianos deben permanecer en el mundo sin ser de él, a fin de dar testimonio. La única lucha que puede mantener el cristiano debe ser contra los “poderes malignos”. Pero a la violencia que sufra tanto como ciudadano que como cristiano debe someterse. De ahí que al cristiano no le quede más respuesta que la dulzura, ya que su vista se encuentra puesta en un Reino que no se realizará sobre esta tierra.
En definitiva, el Nuevo Testamento nunca anima la revolución o la protesta política contra las injusticias.
Se diría que para él estas injusticias son, en cierto sentido, fatales, que remite su juicio sobre ellas para después, que por el momento prefiere el orden (…) Su revolución, importada desde lo alto, le hace desinteresarse de cualquier otro tipo de revolución (Serrand, 198, p. 31).
Comentario: Serrand se inclina, a través de una exégesis tradicional, ahistórica y barata, por un pacifismo a ultranza. No explica en qué consisten esos “poderes malignos” de que habla, que nunca llegan a encarnarse de una forma palpable en este mundo. El Reino de Dios no es más que un ideal evasivo, que desliga al cristiano de este mundo, dejando el campo libre al “enemigo”. Una interpretación demasiado literal de ciertos pasajes bíblicos le llevan a una concepción de la autoridad y, por consiguiente, de la obediencia, totalmente estática y ahistórica. Permanece en un individualismo espiritualista que, desgraciadamente, ha tenido mucha vigencia en la Iglesia, y la ha conducido a graves errores históricos. Ese supuesto respeto absoluto del evangelio por el orden (el orden-desorden) no está muy en concordancia con el testimonio vital de los profetas –ni tampoco de Jesús– y sí parece contener mucho de idolatría.
Jean Lasserre
Jean Lasserre se enfrenta con el mundo en su estado actual de injusticia y de violencia, y se pregunta por el papel que el cristiano puede y debe desempeñar en él. En ningún momento admite Lasserre que el cristiano se pueda marginar de la situación histórica en que se encuentra, ya que, si es cierto que Cristo ganó “la primera batalla”, y que ganará la última, el problema se sitúa en quién ganará esta segunda batalla planteada a los hombres. Es decir, el problema se cifra en la lucha histórica en la que se halla sumergido el hombre actual. De hecho, los cristianos han aceptado “sin vergüenza un desdoblamiento de la moral” y han encontrado “normal, natural, hacer como ciudadanos u hombres de negocios, lo contrario de lo que hacen en cuanto padres de familia o miembros de la ‘Iglesia’” (Lasserre, 1965, p. 11). Actitud inadmisible, ya que:
Cristo no se contenta con una parte de nuestro corazón, de nuestra vida, con un sector limitado de nuestras actividades sino que quiere reinar sobre la totalidad de nuestra existencia de hombres, incluida nuestra vida de ciudadanos y nuestras actividades políticas (Lasserre, 1965, p. 12).
De ahí que el cristiano deba enfrentar con toda seriedad, a partir de la Palara de Dios, la realidad concreta en que vive. Esta actitud se especificará de dos maneras: mediante un testimonio profético, y –llegando el caso– mediante una desobediencia política a las autoridades, mantenedoras de la situación injusta. Es decir, mediante una revolución no-violenta.
Admitida, en una circunstancia histórica determinada (como la actual, por ejemplo), la necesidad de una revolución, el problema que preocupa a Lasserre (1965) es el de los medios que debe usar el revolucionario cristiano. En primer lugar, hay que distinguir entre fuerza y violencia. La fuerza es una presión ejercida sobre el contrario, pero una presión de tipo neutro, mientras que la violencia supone una dominación despiadada del contrario, que lleva en sí misma un elemento destructivo y que manifiesta un desprecio por la persona del rival.
Mientras que la presión se opone a un acto, pasado o posible, considerado como nefasto o criminal, para sancionarle o prevenirle, la violencia se dirige contra la persona misma de aquel a quien pretende reducir a la impotencia, con riesgo de matarle. Mientras que la presión permite e incluso supone el diálogo, en el cuadro de la legalidad, la violencia, por definición, se ejerce más allá de todo diálogo, que rechaza, despreciando igualmente la ley, jurídica o moral, y llegando enseguida a considerar al otro como una bestia malhechora que hay que exterminar, o como na cosa que hay que liquidar (Lasserre, 1965, pp. 07-08).
Hay que distinguir también la violencia de la no-violencia, dentro del plano de los medios revolucionarios. Con una comparación brillante, Lasserre (1965) afirma que la no-violencia es a la violencia, lo que la seducción a la violación, con la diferencia de que la no-violencia es algo noble, mientras que la seducción no lo es.
¿En qué consiste la no-violencia, como medio de acción revolucionaria? Según Jean Lasserre (1965; 1968), la no violencia tiene cinco rasgos característicos:
1. La no-violencia distingue entre la injusticia y la persona que ejerce la injusticia. Ataca la injusticia misma, no a las personas que son los instrumentos de esa injusticia.
2. Respeta al adversario como ser humano que es, y le considera como interlocutor de un posible diálogo. En este sentido, la lucha no- violenta trata no sólo de vencer, sino también de convencer.
3. La lucha no-violenta expresa necesariamente a una llama dirigida a la conciencia del adversario, cuya libertad respeta absolutamente. “Mientras que la violencia, como la violación, prescinde por reducirle a su interés, la no-violencia busca apasionadamente el convencer a sus adversarios, para conducirles a descubrir la injusticia de su empresa, y a que se decidan por sí mismos, libremente, a renunciar a ella” (Lasserre, 1965, p. 204).
4. “Una acción no-violenta implica necesariamente una desobediencia precisa a las leyes del adversario. Por ello, la no-violencia se distingue claramente de la pasividad, de la no-resistencia, y hasta de l resistencia pasiva. La no-violencia se concretiza en una acción por el hecho mismo de que se comete una infracción o que se desobedece abiertamente a una ley” (Lasserre, 1965, p. 205). Esta desobediencia se realiza, precisamente, por respeto a uno mismo y por respeto al legislador. Es una manera de apelar a su conciencia sin amenazar su persona.
5. Finalmente, la no-violencia supone una disposición para el sufrimiento, que se sabe de antemano llegará, como efecto de la desobediencia al legislador, sin tratar de responder a su vez al adversario con otro sufrimiento físico o moral (fuera de la molestia que se produce deliberadamente en su conciencia).
Existen, según Jean Lasserre (1965), numerosas razones, tanto de orden espiritual como de orden práctico, por las cuales el cristiano debe rechazar el empleo de la violencia. Por el contrario, existen muchas razones positivas para que el cristiano adopte la no-violencia como arma revolucionaria. Para Jean Lasserre, el motivo fundamental de esta elección está en el carácter esencialmente evangélico de la no-violencia. Cristo es el prototipo del hombre no-violento, cuyo mensaje es profundamente revolucionario, y cuya victoria pasa por la muerte en la cruz. El amor, núcleo de la doctrina cristiana, es incompatible con el empleo de la violencia, mientras que se adecúa perfectamente al uso de la no-violencia.
Comentario: La postura es perfectamente consecuente con el planteo. El problema sería ver si la definición de violencia no es demasiado artificial o si, en otras palabras, no se puede dar una violencia amorosa. En efecto, para Lasserre se pasa de la fuerza (admisible) a la violencia (inadmisible) en el momento en que se desprecia a la persona del adversario (Lasserre, 1965). ¿No es concebible, sin embargo, una violencia sin este desprecio?
¿No puede darse una situación en la que, el estado de alienación del opresor sea tal, que sólo una acción violenta constituya una llamada a su conciencia y, a la vez, el único camino expedito para el restablecimiento de la justicia? En todo caso, si es cierto que una justicia sin amor no es cristiana, también es cierto que no puede haber verdadero amor donde no reina la justicia. En este sentido, podría darse una situación donde la búsqueda del amor presuponga una violencia, instauradora de la justicia. Siempre, claro está, que no traspase sus límites de medio provisional. La vida no es el valor máximo, aunque sí el valor fundamental. En un conflicto de valores, podría llegarse a la situación de tener que matar por amor para hacer reinar la justicia. Aunque, juzgando con realismo, es difícil que una acción violenta continuada pueda conservar en el que la realiza un clima psicológico de amor. Y este es el punto fuerte de Jean Lasserre.
Martin Luther King
No es necesario subrayar la personalidad de Martin L. King, mártir de la no-violencia, premio Nobel de la paz, y una de las figuras cristianas más extraordinarias de nuestro tiempo. Él ha sido la cabeza y el motor principal del movimiento por los derechos cívicos del negro en Estados Unidos, movimiento que ya cuenta en su haber con numerosas victorias.
Para Martin L. King el problema se plantea al enfrentar las exigencias evangélicas con la realidad social actual. En efecto:
el evangelio bien comprendido interesa a la totalidad del hombre, no sólo a su alma, sino también a su cuerpo, no sólo a su bienestar espiritual, sino también a su bienestar material. Una religión que se diga preocupada por las almas de los hombres y que no lo esté igualmente por las chabolas que les condenan, las condiciones económicas que les estrangulan y las situaciones sociales que les paralizan, no es más que una religión espiritualmente moribunda (King, 1968a, p. 225).
Por otra parte, una mirada al mundo que nos rodea nos hace comprender inmediatamente la existencia de un desorden social institucionalizado. Un desorden que Martin L. King encuentra en su propia nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Como negro, debe respirar “en una atmósfera donde las falsas promesas son una realidad cotidiana, donde la realización de los sueños es aplazada cada noche, donde la violencia hacia los negros se ejerce impunemente y constituye incluso un modo de vida” (King, 1968b, pp. 36-37). La segregación, ya no legal, pero no por ello menos real, se extiende a todos los planos de la vida: trabajo, alojamiento, educación, vida religiosa… Lo más desdichado de este desorden es precisamente su institucionalización social, su consagración como orden establecido. De ahí que los más peligrosos adversarios de la justicia “no sean el fanático del Ku-Klus-Klan, o de la John Birch Society, sino más bien el blanco liberal, más preocupado por el ‘orden’ que por la justicia, más defensor de la tranquilidad que de la igualdad” (King, 1968b, p. 107).
Este desorden establecido, evidente en la nación más desarrollada del mundo contemporáneo, se hace todavía más estridente al contemplar el conjunto de naciones de todo el mundo. En este sentido, Martin L King, como norteamericano, reconoce su propia falta:
Nosotros, occidentales, no debemos olvidar que los países pobres lo son más que nada porque notros les hemos explotado a través de un colonialismo político o económico. Los americanos en particular deben ayudar a su país a repudiar su neo-imperialismo económico (King, 1968c, p. 96).
Contraponiendo este estado del mundo con la exigencia evangélica, Martin L. King llega a la consecuencia de que es necesario realizar una revolución, a escala nacional primero, a escala mundial después. Si el evangelio, enfrentado a esta situación de desorden que reina en el mundo, no tiende a cambiarlo, es falso. El cristiano, la Iglesia entera como institución deben estar por la revolución. Esta revolución, para que sea evangélica, debe ser na revolución constructiva, una revolución de amor.
El amor que no se preocupa de su deuda de justicia no merece tal nombre. No es más que un afecto sentimental, como el que se tiene a un animal familiar. En el mejor sentido del término, amar es hacer aplicar la justicia (King, 1968b, p. 109).
De hecho, Martin L. King encontró que este amor se lo inspiraba Cristo, y así pudo afirmar de toda su acción que estaba imbuida por el espíritu de Cristo.
Ahora bien, a la hora de realizar esta revolución de amor, no hay que olvidar que una revolución se mide por sus efectos, y no por sus deseos. En este sentido, King comprendió que debía elegir los medios más eficaces para llevar a cabo su revolución (su lucho por los derechos cívicos del negro en Estados Unidos). Es precisamente su deseo de eficacia lo que lleva a King a rechazar la violencia y a escoger el camino de la no-violencia:
Ser eficaz, tal es uno de los problemas esenciales del negro que quiere conquistar su libertad. ¿Cómo hacer para llegar al término tan deseado? (…) Es un hecho innegable, una verdad inexorable, que toda tentativa de los negros para librarse de su opresor por medio de la violencia está avocada al fracaso (King, 1968b, p. 71)
Por ello “no tenemos más que una arma para luchar contra los retrasos, la duplicidad, el ‘tokenismo’ y el racismo: la acción no-violenta masiva y las elecciones” (King, 1968b, p. 154). La no-violencia no es pasividad ni violencia, sino una síntesis de las dos.
De acuerdo con el método persuasivo, admitimos que no hay que destruir por la violencia ni la vida ni la propiedad de nadie, pero, de acuerdo con los partidarios de la violencia, afirmaremos que hay que obrar contra el mal. Así evitaremos la falta de resistencia del primero y el exceso del segundo. La resistencia no-violenta nos permite rechazar el mal para transformarle en bien, sin por ello acudir a la violencia (King, 1968b, p. 154).
La única violencia de la no-violencia (su fuerza) consiste en “hacer presión sobre las autoridades para que cedan a las exigencias de la justicia” (King, 1968c, p. 32), una presión sobre “las estructuras de las que se sirve la sociedad” (King, 1968c, p. 92). Por lo demás, la acción no-violenta constituye una llamada a la conciencia pública, puesto que hace salir a la luz la violencia establecida, la hace salir a la calle, e incita así al ciudadano medio y a la opinión mundial a una reflexión sincera. “Es preciso que los liberales blancos comprendan que no es el oprimido quien crea la tensión al luchar por sus derechos. El no hace más que poner en evidencia una realidad subyacente” (King, 196b, p. 110).
Según King (1968c, p. 51) “el verdadero valor de la no-violencia consiste en que nos ayuda a ver el punto de vista del enemigo, a escuchar sus preguntas, a conocer el juicio que tiene sobre nosotros”, es decir, que posibilita un auténtico diálogo. King admiraba los efectos extraordinarios de la revolución no violenta de Gandhi en la India, y aspiraba a realizar algo análogo en los Estados Unidos. Por lo demás, esta lucha no-violenta a escala nacional (y de la que King terminó siendo mártir), debe extenderse al mundo entero, a fin de hacer reinar la justicia (King, 1968c).
Muy importante para Martin L. King es el papel que la Iglesia como institución debe realizar en esta acción revolucionaria.
Como entidad, la Iglesia (…) ha concedido a menudo su bendición a un estado de cosas que había que denunciar y ha confirmado un orden social que había que reformar. Por ello, la Iglesia debe ahora confesar sus faltas, reconocer que ha sido débil y que ha vacilado en su testimonio y faltado a menudo a su vocación de servicio (King, 1968b, pp. 116-117).
En otras palabras, “corresponde a la Iglesia tomar la dirección de la reforma social. La Iglesia debe descender a la arena y combatir para salvaguardar la santidad de su misión y conducir a los hombres por el camino de la verdadera integración” (King, 1968b, p. 120). Si no lo hace, la Iglesia habrá fracasado en su misión de portadora del mensaje evangélico, y se convertirá en un “club social anacrónico” (King 1968b, p. 120).
Comentario: No se puede juzgar a Martin L. King desde un plano puramente teórico. Para él la teoría estaba encarnada en la acción misma. Sin embargo, es de alabar la sinceridad evangélica de su compromiso, que le hizo vivir personalmente lo que consideró como exigencia cristiana, y que le llevó a morir en el campo de batalla. Es interesante subrayar cómo las dos razones fundamentales por las que King rechaza la violencia no son de tipo bíblico: la eficacia y la convicción de que sólo el amor puede engendrar la paz y la justicia. Muy importante es su concepción del papel de la Iglesia en la acción revolucionaria. Para él, este papel es consecuencia de dos motivos: 1) el evangelio se dirige al hombre concreto; 2) la Iglesia debe reparar el mal que ha hecho al haber bendito y consagrado el desorden establecido. Una y otra razón abonan la trascendencia que tiene el aspecto histórico del mensaje divino. Es decir, la concepción histórica de la Palabra de Dios lleva al cristiano y a la Iglesia a constituirse en oponentes de todo desorden establecido, sea cual sea.
Helder Câmara
El planteamiento de Monseñor Helder Câmara es en todo semejante al de Martin L. King. También para él el problema se sitúa en el encuentro entre la Palabra de Dios y la situación de desorden de nuestro mundo (para él, la situación de miseria e injusticia existente en el Brasil).
¿Cómo olvidar que la vida divina es anunciada a auditores que viven en condiciones inhumanas? (…) Insistir en una pura evangelización espiritual equivaldría a dar en breve plazo la idea de que la religión es una teoría desplegada de la vida, incapaz de unirse a ella y de modificarla en lo que tiene de absurdo y de falso. Sería, entre otras cosas, dar aparentemente razón a quienes mantienen que la religión es la gran alienada y la gran alienadora, el opio del pueblo. Al evangelizar en nombre de Cristo regiones como la nuestra, se llega a una plena humanización (Câmara, 1968a, p. 24).
Es evidente que en el mundo subdesarrollado existe un estado escandaloso de violencia, socapa de legalidad. “Las masas en situación infrahumana son violentadas por los pequeños grupos de privilegiados, de poderosos… ¡El orden-desorden! (Câmara, 1968a, p. 158).
Ante esta confrontación evangélica con la sociedad actual, se impone la necesidad de la revolución. Y esto precisamente en nombre del cristianismo, que nos compromete con el hombre concreto. “Si nosotros, los cristianos de América Latina, asumimos nuestra responsabilidad frente al subdesarrollo del continente, podemos y debemos ayudar a promover cambios profundos en los dominios de la vida social particularmente en la política y en la enseñanza” (Câmara, 1968a, p. 155).
Revolución, pue, a escala nacional, liberando al pobre de su esclavitud y al rico de su alienación. La primera labor revolucionaria que se impone es la “concientización”, tanto del rico (despertando su conciencia) como del pobre (haciéndole consciente de sí mismo y de su situación), del poderoso como del miserable, “pues si las mentalidades no llegan a cambiar en profundidad, las reformas de estructuras, las reformas de base, quedarán sobre el papel, ineficaces” (Câmara, 1968a, p. 163). Monseñor Câmara insiste mucho sobre esta toma de conciencia en los países desarrollados, donde parecería que las cosas ya marchan bien. En efecto, también os países de la abundancia “tienen necesidad de una revolución cultural que aporte una nueva jerarquía de valores, una nueva visión del mundo, una estrategia global del desarrollo, la revolución del hombre” (Câmara, 1968a, p. 163). Revolución, por lo tanto, a escala internacional, puesto que:
esta revolución social no será posible en el mundo subdesarrollado más que si el mundo del progreso tiene la humildad de comprender y de aceptar el hecho de que la revolución social en África, en Asia, y en América Latina presupone necesariamente una revolución social en Europa y en América del Norte (Câmara, 1968a, pp. 98-99).
Así, por ejemplo, “no haremos más que jugar al desarrollo en tanto que no obtengamos una reforma profunda de la política internacional del comercio” (Câmara, 1968a, p. 42).
Ahora bien, esta revolución ha de ser una revolución de amor ya que “sólo el amor es creador. El odio y la violencia no sirven más que para destruir” (Câmara, 1968a, p. 42). Una revolución de amor que debe estar inspirada por el mensaje evangélico: “Es preciso que el cristianismo nos inspire la mística de servicio para que, progresando en nuestro desarrollo, no nos volvamos egoístas ni violentos” (Câmara, 1968a, p. 14).
Es este espíritu evangélico, pero también la urgencia y la necesidad de eficacia, lo que determina la elección de los medios. Y, hoy, por hoy, el único medio viable de acción revolucionaria para América Latina es el de la no-violencia.
Nosotros, cristianos, estamos del lado de la no-violencia, que no es ni mucho menos una elección de debilidad ni de pasividad. La no-violencia es creer, más que en la fuerza de las guerras, de los asesinatos y del odio, en la fuerza de la verdad, de la justicia, del amor… Pero la opción por la no-violencia si por una parte se enraíza en el Evangelio, se funda también en la realidad. ¿Queréis realismo? Entonces yo os digo: Si en no importa qué parte del mundo, pero sobre todo en América Latina, una explosión de violencia debiera estallar, podéis estar seguros de que, inmediatamente llegarán los Grandes –incluso sin declaración de guerra– las Super-Potencias estarán allá y tendremos un nuevo Vietnam (Câmara, 1968a, p. 162; cfr. También, 1968b).
También para Monseñor Câmara, como para Martin L. King, la Iglesia debe jugar un papel importante en este movimiento revolucionario. En efecto:
la Iglesia está llamada a denunciar el pecado colectivo, las estructuras injustas y rígidas, no solamente juzgándolas desde fuera, sino incluso reconociendo su propia parte de responsabilidades y faltas. La Iglesia debe tener el valor de sentirse responsable al mismo tiempo que los demás de este pasado y, para el presente y el futuro, hacer prueba de una solidaridad más grande (Câmara, 1968a, p. 129).
Dentro de la Iglesia, tanto la jerarquía, como los sacerdotes y laicos, deben participar en la revolución. Nadie puede rehuir sus responsabilidades. Es interesante observar, a este propósito, cómo Monseñor Câmara concreta en diversos puntos la labor que debe realizar la jerarquía, siempre tan temeroso de enfrentarse con los poderosos” (Câmara, 1968a, p. 68).
Comentario: Es admirable la capacidad de Monseñor Câmara de vislumbrar la complejidad del problema de la injusticia, y su sensibilidad práctica para concretar y realizar puntos de acción realista (Câmara, 1968b; 1968c; 1968d). Por otra parte, aunque juzga la no-violencia como evangélica, admite la posibilidad de que un cristiano llegue a juzgar la violencia como necesaria, y respeta su conciencia. “Personalmente yo prefiero mil veces que me maten a matar” (Câmara, 1968a, pp. 161-162). Es muy importante el reto que Monseñor Câmara lanza a la moral cristiana, al desenmascarar una serie de principios que justifican aparentemente situaciones abominables: principios como el del valor del orden, la propiedad privada y la dignidad humana que esconden a menudo la injusticia, la explotación o la defensa de intereses inconfesables (Câmara, 1968a). Las dificultades que afronta hoy día el movimiento de Helder Câmara contra la dictadura militar imperante en el Brasil y el neofascismo de un cristianismo paternalista y explotador, muestran hasta qué punto su acción es auténtica y ha puesto el bisturí en la llaga.
Michel Blaise, o.f.m.
Para Blaise (1966) enfocar el problema de la violencia a partir de los movimientos armados de América Latina es plantearlo al revés. De hecho, la violencia no es un problema sino un hecho, un proceso en el que unos ejercen la violencia (los ricos) y otros la sufren (los pobres). Por lo tanto, hay que partir de la comprobación de un estado actual de violencia legalizada. Son los ricos quienes hacen de la violencia un problema (de la violencia contra el orden-desorden), porque afecta sus intereses propios.
Tradicionalmente los católicos se han opuesto a la violencia en nombre de la persona humana (Blaise, 1966). Pero esta postura católica,
¿proviene del evangelio o de otras motivaciones ajenas a la fe? De hecho, una cierta concepción de la Iglesia, que erige en fin la institucionalidad jerárquica –lo que no es más que un medio histórico de la Iglesia– le ha llevado a comportarse como un reino de este mundo, y a solidarizarse así con un orden que favorecía o toleraba esta pretensión eclesiástica. La violencia de los pobres se presenta entonces como una amenaza contra la institución de la Iglesia.
Por otra parte, la Iglesia ha buscado a menudo una justificación teológica para conductas puramente humanas. Así, ha llegado a hacer de la fe una defensa del orden establecido; del amor a la persona, una disculpa para sostener situaciones injustas; de la caridad, un sistema paternalista y apologético. En estas circunstancias, la moral se convierte en una defensa de la institución y la ley se hace el instrumento privilegiado de la autoridad. El fiel busca la seguridad en el legalismo, sujeto siempre al dictamen del clero (clericalismo). El legalismo engendra a su vez el individualismo y el idealismo utópico, alejando al cristiano –presa de un formalismo paralizador– de las realizaciones temporales: la fe se convierte en un opio.
Cristo murió a manos de los ricos, de los establecidos socialmente. Su muerte tiene un carácter político, ya que su doctrina ponía en peligro las estructuras político-religiosas de los poderosos. Por desgracia, han sido los cristianos quienes, a lo largo de la historia, se han alineado de parte de los ricos, en contradicción expresa con la voluntad de Cristo.
La Iglesia admite la violencia en caso de una tiranía evidente. El problema que se plantea a todo católico es cuándo se da la tiranía. Por desgracia, los moralistas ponen tales y tantas condiciones que, para cuando hubiera podido dar una respuesta a tales condiciones, el cristiano se encontraría con que ya era tarde. Y, en todo caso, difícilmente podría superar el sentimiento de estar haciendo algo malo que le dejaría un tal proceso.
Sin embargo, la violencia supone una singularidad peculiar, ya que cada situación de violencia es diferente. A menudo sólo se puede dar un juicio sobre ella después de realizada. En este sentido, habríamos que propugnar, no una moral de situación, sino una moral en situación (Oraison). No es cuestión de justificar la violencia por el recurso a la legítima defensa –lo que sería oponer el amor al prójimo al amor propio y, por lo tanto, una concesión al egoísmo. Lo que está en juego en las situaciones de violencia es un dilema entre el amor al prójimo y la justicia, dilema no de conciencia, sino de situación social. Es decir, es la situación de la sociedad actual la que puede conducir en ocasiones a la disyuntiva entre la justicia y el amor al prójimo, un dilema entre dos valores auténticamente evangélicos. Ante esta colisión de valores, si el cristiano opta por la violencia en favor de los pobres, no escoge la violencia por sí misma. Lo que escoge es la justicia. Y, al usar la violencia, lo hace consciente de que se trata de un medio extremo y relativo. Con ello, opta por un mundo en el que la justicia y el amor podrán ir a la par.
Comentario: Es muy valioso el enfoque histórico y concreto del problema de la violencia, aunque quizá ésta quede vagamente definida. Lo más valioso de Blaise (1966) es el planteo moral: se considera cómo, en una situación concreta, dos valores evangélicos pueden entrar en colisión, sin que sea posible eludir el dilema. Lo cual supone una relativización sana de la moral, relativización por supuesto en función de Cristo, que llama al cristiano en su vida concreta. Es el principio de la “ponderación de bienes” expuesto por Schüller (1966).
Ignacio Martín-Baró, en dialnet.unirioja.es/
Ignacio Martín-Baró
Ce qui ne va pas, c’est que l’Eglise parfois proclame l’Evangile en paroles, alors qu’elle devrait le proclamer en actes.
–Dr. Carson Blake–
Introducción
A 1968 se le ha calificado periodísticamente como el año de la violencia. Numerosos acontecimientos, cuyo último sentido a menudo se nos escapa y que, dentro de nuestra limitación histórica, a veces dejamos olvidados en las páginas de los periódicos y revistas sensacionalistas, confirman este calificativo. Guerras crueles, convertidas a menudo en auténticos genocidios: Vietnam, Biafra, Oriente Medio. Guerrillas y contraguerrillas en América Latina. Ocupación violenta de Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia. Revoluciones estudiantiles, a veces tan sangrientas como la de México, o tan absolutas, como la de mayo-junio francés. Asesinatos llamativos, como el de Martin L. King o Robert F. Kennedy. Y, so capa de una legalidad hiriente y un orden mitificado, la continua violencia de los pobres y de los oprimidos. La violencia que se hace a los treinta millones de personas que cada año mueren en el mundo por falta de alimentación. La violencia de la discriminación racial (Rodesia, Estados Unidos…), política (España, Grecia, países comunistas…), religiosa (Irlanda…), etc. Año de la violencia, sí, pero porque nuestro mundo, nuestra sociedad actual se funda básicamente en la violencia de los unos para con los otros.
No es fácil intentar una reflexión cristiana (¿teológica?) sobre la violencia. Y no es fácil, tanto porque el término violencia es de una ambigüedad desconcertante, como porque el cristiano se halla enfrentado a una de las crisis más radicales de toda su historia, y a duras penas logra percibir lo que el auténtico mensaje de Cristo pide de él en nuestros días y en nuestro mundo. Pero la dificultad del problema no hace sino agudizar la necesidad de una respuesta, quizá no tanto en el plano teórico como en el plano existencial, en el plano de la vida concreta.
La urgencia con que el cristiano se encuentra confrontado con el problema de la violencia proviene de la confluencia de dos fenómenos, posiblemente los más importantes de nuestra época. Por una parte, la toma de conciencia generalizada de que la sociedad en que vivimos es fundamentalmente injusta y, por ende, violenta. Saber que el 85% de os hombres se hunden en la miseria más horrible para hacer posible el super-confort de un 15% –y la proporción tiende a agudizarse todavía más– es algo que golpea rabiosamente la conciencia del cristiano, tradicionalmente tranquilo en su caparazón de ritos y reflexiones piadosas ultramundanas. Por otra parte, el fenómeno llamado de la secularización sitúa al hombre ante el mundo actual, y le recuerda que él y sólo él es el responsable de su estructuración. Así, el cristiano cae en la cuenta de que su fe no le permite aplazar para un más allá problemático la obra que debe realizar aquí, en este momento. Si existe injusticia en el mundo, el cristiano –como todo hombre– es corresponsable de ella. La sociedad de mañana, justa o injusta, será obra de sus manos. En definitiva, el fenómeno de la secularización recuerda al cristiano que su vocación de hijo de Dios no le exime de su tarea como hombre, antes bien la hace más urgente. Por lo tanto, el cristiano no puede en ninguna manera evitar el enfrentamiento con la situación del mundo actual, sino que tiene que adoptar necesariamente una postura y una conducta, consecuente con su realidad de hombre y de cristiano –que es decir lo mismo bajo otro aspecto–, si pretende ser fiel a sí mismo.
Henos, pues, enfrentados con el problema de la violencia. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Qué diferencia hay entre violencia y revolución? ¿O son una misma cosa? Demos algunas definiciones, quizá no totalmente satisfactorias, pero que, al menos, nos servirán para emplear con propiedad estos términos a lo largo de estas páginas.
De una manera hoy día generalizada, se entiende por revolución: “El cambio producido deliberadamente, rápido y profundo, que afecta a todas las estructuras básicas (políticas, jurídicas, sociales y económicas) y corresponde a una ideología y a una planificación” (Snoek, 1966).
Se diferencia de la evolución por la rapidez y por la intencionalidad del proceso. Así concebida, nada tiene que ver con la cartelada, ni con el golpe político. Implica, en su propio concepto, un elemento de ruptura con el orden vigente y la elaboración de un nuevo orden. La insurrección y la violencia pueden acompañar al movimiento revolucionario, pero no constituyen su esencia (Snoek, 1966).
Si la revolución implica un cambio radical en los diversos órdenes fundamentales de la vida humana, es importante subrayar como lo hace Swomley Jr. (1967) que la calidad revolucionaria de un suceso no se ha de medir tanto por las intenciones de sus promotores cuanto por el resultado final, es decir, “saber si, en realidad, el orden de cosas ha sido invertido y si se ha realizado un cambio social creador” (p. 9).
Una revolución puede ser violenta o no violenta. Por lo tanto, el problema de la violencia se plantea al nivel de los medios, no de los fines. Ya hemos dicho que violencia es un término sumamente abstracto y de una gran ambigüedad. En efecto, todos los estudios parecen llegar a la conclusión de que no se puede hablar de violencia en general, sino de situaciones violentas. En este sentido, la violencia no es algo de lo que se pueda hablar en abstracto, sino encarnado en una situación concreta. De hecho, y hasta un cierto punto, todos los aspectos de la vida manifiestan violencia: hay violencia tanto en el que mata como en el que se contiene para no matar; hay violencia en el hablar (la formulación en un lenguaje determinado violenta y constriñe el pensamiento), como la hay en el silencio; en la misma dinámica del ser humano hay violencia, y todo crear es al mismo tiempo un destruir (¿no habría que profundizar aquí el sentido profundo de lo que Freud dio en llamar instinto tanático o de muerte?); hay violencia, en definitiva, en toda vida, que se va consumiendo en una continua auto-violencia, para terminar en la gran violencia de la muerte. Si admitimos esta extensión total de la violencia a la esencia misma de lo vital, habremos de admitir también que todo empleo del término violencia será por necesidad convencional –si quiere ser significativo–, y ha de decir relación a un estado o situación concreta.
En nuestros días (desdichadamente) se suele entender púbicamente por violencia todo ataque armado contra el “orden establecido”, toda oposición vigorosa a la institución social, sea de la dimensión que sea. Y, en efecto, hay aquí una violencia. Pero reducir el término violencia a toda acción contra el “orden establecido” y sólo a ello, supone un cinismo demasiado interesado (o alienado), que da por supuesto que no existe violencia en la legalidad. Pero –como muy bien señala Ellacuría (1968)– hay que desenmascarar la violencia tremenda que se puede ocultar bajo ordenamientos jurídicos admitidos. ¿Quién podrá negar que existe una violencia inhumana, bajo visos de leyes muy cultas, en todas aquellas poblaciones donde sólo una minoría puede disfrutar de una vida digna del ser humano –a costa del hambre, sufrimiento y esclavitud de la gran mayoría? En este sentido, hay que ir mucho más lejos. No es violencia únicamente aquella acción que se realiza con las armas en la mano, sino también toda acción o toda situación que entraña una injusticia. Estamos de acuerdo con Ellacuría (1969 [1]) cuando afirma que “la verdadera violencia es aquella que oprime derechos humanos, aun dentro de una justificada legalidad, no la que los promueve, usando por necesidad métodos de fuerza” (p. 1099).
Si admitimos esta estrecha dependencia entre violencia e injusticia, se sigue necesariamente una distinción (como lo hacen muchos autores) entre violencia y fuerza. La violencia crea la injusticia, la fuerza es necesaria para salir de ella. Una y otra pueden implicar destrucción, pero la valoración moral es diferente, como lo es en su intención. Si tenemos presente este aspecto axiológico, podemos admitir la definición que J. Freund (citado por Le Guillou, 1968) nos da de violencia, como “la explosión de fuerza que se dirige directamente a la persona o a los bienes de otros (individuos o colectividades) con el fin de dominarlos por la muerte, la destrucción, el sometimiento o la derrota” (p. 54). En esta definición nos permitiríamos únicamente subrayar la palabra dominación, que es la que da la coloración valorativa.
Saquemos la conclusión de que, desde este punto de vista, no se puede definir simplemente la violencia como el empleo de fuerza material o física que afecta la realidad corporal del hombre (Domergue, 1966). Existen numerosas modalidades de violencia, que no parecen afectar directamente la realidad corporal del hombre y que incluso, como la propaganda, le dejan la ilusión de ser libre en su proceder.
La violencia es, pues, una modalidad de relación entre hombres o grupos de hombres, en la cual una de las partes niega a la otra algún aspecto de su realidad humana (de sus derechos en cuanto hombre), creando con ello una situación de injusticia.
Qué sea la no-violencia, se puede deducir claramente de lo dicho hasta ahora. En efecto, la no-violencia será la reacción del hombre (o grupo de hombres) que sufre la injusticia, reacción que no invierte los papeles, es decir, que no responde a la violencia con la violencia, sino que respeta la realidad humana del “agresor”.
Evidentemente, puede haber dos tipos de no-violencia: el uno pasivo (cuando el que sufre la injusticia se resigna a ella y no hace nada por cambiar la situación), el otro activo (cuando el que sufre la injusticia busca por todos los medios liberarse de ella, sin crear con su proceder una violencia en sentido inverso). Mientras el no-violento pasivo acepta su situación inhumana, el activo no.
Si tenemos presente todos estos términos (en lo que respecta a la violencia, convencionales hasta cierto punto), comprenderemos inmediatamente que una revolución puede ser violenta o no violenta, de la misma manera que lo pueden ser un proceso de evolución o un orden determinado.
Con estas aclaraciones por delante, ya podemos adentrarnos más directamente en nuestro tema.
El mundo y la iglesia
Estado actual del mundo
Una mirada sin prejuicios ni intereses establecidos sobre el mundo que nos rodea, sobre la constitución y organización de la sociedad actual, pone en evidencia una situación fundamental de injusticia. Una situación en la que tan sólo una minoría disfruta de todos los bienes de la tierra y de la civilización moderna, mientras que la mayoría se hunde en una miseria realmente increíble. Algunos datos nos mostrarán, mejor que nada, la veracidad de nuestra afirmación.
Alimentación
Se sabe que tan sólo una tercera parte de la población mundial consume diariamente una cantidad de calorías suficiente para la conservación de la vida humana. Así, según estadísticas de la FAO, se sabe que
De los cincuenta millones de personas que mueren cada año, para cerca de 35 millones la causa de la muerte es el hambre, bien directamente, bien indirectamente, debido a enfermedades que encuentran un terreno propicio en los organismos debilitados por una alimentación insuficiente o mala (Câmara, 1968, p. 64).
Renta per cápita
Si nos fijamos en los ingresos medios por persona en los diferentes continentes, nos encontramos con los siguientes datos, que van precisando el contorno de lo que se ha dado en llamar “El mapa del hambre” o, en términos más sociológicos, “el Tercer Mundo”.
Cuadro I: Renta per cápita en el período 1953-1965 (Toaldo, 1968)
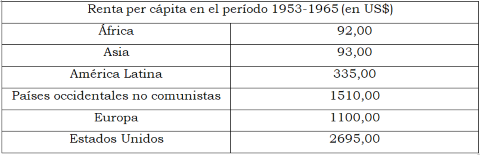
Traducidos al lenguaje vulgar, estos datos quieren decir sencillamente que, mientras unas pocas naciones nadan en la abundancia, la gran mayoría de los países (el llamado Tercer Mundo incluye ochenta y ocho) se sumen en una pobreza, cada vez más radical. Este estado de pobreza aumenta paulatinamente por el conocido fenómeno de la explosión demográfica y por la ordenación del comercio internacional, que hace a las naciones pobres cada vez más pobres, y a las ricas cada vez más ricas. Se da el dato tristemente curioso de que,
en el curso del período 1950-1961 los capitales extranjeros investidos en América Latina se han elevado a 9.600 millones de dólares; durante el mismo período las sumas que han vuelto de América Latina a los países prestamistas se han elevado a 13.400 millones de dólares. Por consiguiente, es América Latina la que ha prestado a los países ricos, y el monto de este préstamo a los ricos se ha elevado a 3.300 millones de dólares. Y si se tiene en cuenta lo que las pérdidas sufridas debido al descenso de los precios de las materias primas y de la alza de los precios de los productos manufacturados han alcanzado, en el mismo período, 10.000 millones de dólares, se comprueba en definitiva que los dólares que han ido, durante estos años, de América Latina hacia los países ricos han llegado a la suma de 13.900 millones (Blardone citado en Câmara, 1968a, pp. 64-65).
Educación
Mientras que en los países desarrollados la educación primaria es obligatoria y generalizada, la secundaria igualmente común para todos, e incluso, prácticamente, todos aquellos que lo desean pueden acceder a la educación superior, en los países del Tercer Mundo no se ha superado todavía ni siquiera la fase del analfabetismo. Así, en América Latina se calcula que el analfabetismo alcanza proporciones de un 40 a 50% de la población (Diaz, 1962). Más concretamente, en Haití la proporción es del 89%, del 71% en Guatemala, del 68% en Bolivia, del 56% en Honduras. Tan sólo cinco países latinoamericanos tienen una proporción de analfabetos inferior al 30%: Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina.
A la vista de todos estos datos –un ínfimo botón de muestra– cabe preguntarse sobre la sociedad actual, sobre el orden establecido. ¿Qué “orden”, qué justicia, qué legalidad es ésta, que condena a la gran mayoría de los hombres a no ser hombres, para que unos pocos puedan disfrutar de todo? ¿Cómo vamos a aceptar un “orden” en el que unos pocos tienen un futuro vital de 70 a 75 años, mientras que los más consideran ya los 25 como la vejez, y los 30 como el dintel de la muerte? (En Irlanda la esperanza de vida es de 76 años o más, mientras que en el Gabón es de 25 años.) ¿Cómo vamos a aceptar un “orden” social en el que se emplean millones de dólares diarios para producir armas destructivas y mantener poderosos ejércitos, mientras se regatea y escatima el centavo del hambriento? “¿Qué orden social?” –se pregunta Dom H. Câmara (1968a, p. 55): “Yo no conozco los países desarrollados; pero en lo que toca a los países subdesarrollados hay que decir que lo que se llama ‘orden social’ no es más que un conjunto de injusticias codificadas”. Ciertamente, hablar de orden es una ironía, por más perfecta que sea su institucionalización, por más bella que aparezca su codificación legal. Mientras impere en el mundo un tal “orden”, documentos como la “Declaración de los derechos del hombre” no pasarán de ser un terrible sarcasmo. ¿Orden establecido? No. Desorden establecido. Un repugnante desorden social.
El papel de la iglesia
No es fácil entrar a juzgar el papel desempeñado por la Iglesia en esta sociedad desordenada, sin incurrir en demagogia. Nuestro análisis debería comenzar por un reconocimiento de lo mucho que la Iglesia ha realizado en beneficio de los pobres, de los pueblos subdesarrollados. Sin embargo, una apologética eclesiástica constantiniana y mal orientada, ha aireado ya por activa y por pasiva, del lado cristiano, lo que la Iglesia ha hecho, cuidándose muy bien de no hacer la más mínima referencia al cómo lo ha hecho, o a lo que ha dejado de hacer. Tal vez, en los grupos más avanzados, la tendencia hoy es inversa y se tiende a resaltar más bien lo que la Iglesia no ha hecho, olvidando incluso lo que ha realizado. Tendencia bien explicable si se piensa en la urgencia de reconocer los propios pecados –hasta hoy dejados de lado– en vista de un cambio total de actitud, de una conversión. En este sentido trataremos de juzgar la actitud tradicional, no de ciertos cristianos u organizaciones particulares, sino de la Iglesia institucional, de la Iglesia como cuerpo jerárquico. Y nos fijaremos tanto en el “qué” de esta actitud, como en el “cómo”.
Nuestra afirmación es doble (válida en conjunto, aunque admitamos que habría que matizarla):
a) En cuanto la Iglesia en gran parte se ha olvidado de las inmensas masas de pobres, aliándose con la sociedad establecida y rica, y ofreciendo como consuelo a los abandonados por la fortuna una religión piadosa y un consuelo ultramundano, ha ofrecido efectivamente un opio al pueblo.
b) En cuanto la Iglesia ha tratado de ayudar a los pobres e intentado aliviar su situación, lo ha realizado con una mentalidad caritativa en sentido peyorativo, es decir, con una mentalidad asistencial, paternalista, consagrando con ello el estado de hecho, y cometiendo un grave pecado (objetivo) contra la dignidad del pobre.
Es quizá duro reconocerlo, pero ambas afirmaciones se nos presentan como evidentes. ¿Quién puede negar que la Iglesia ha estado del lado de los ricos, más aún, ha buscado ella misma la riqueza, en amplias regiones de Latinoamérica, por ejemplo? El representante de la Iglesia –el sacerdote– era considerado como una más de las autoridades civiles (de la sociedad establecida), y su doctrina no hacía más que suavizar la injusticia de la situación, ofreciendo al pueblo el alivio de una repartición “ultra-terrena” de los bienes más equitativa que la presente. La religión se convertía en una simple droga, en un opio que mantenía al rico en su riqueza y al pobre en su pobreza inhumana. “Bienaventurados los pobres de espíritu”, predicaba, mientras buscaba para ella honores y riquezas. “A los pobres siempre los tendréis con vosotros”, meditaba, y con ello procuraba aplacar su conciencia. La condena radical de la doctrina comunista en el momento de su aparición, ¿no se debe en gran parte a que la Iglesia se encontraba identificada con el mundo explotador, capitalista?
Pero más triste y evidente es, si cabe, la segunda afirmación. En efecto, cuando la Iglesia ha tomado conciencia de la pobreza que le rodeaba, y de lo injusto de la situación, su postura se ha reducido a una simple ayuda de tipo asistencial, paternalista, buscando incluso en esta ayuda su propio beneficio. Insisto, porque me parece importante, que no se trata aquí de dar un juicio sobre muchos representantes y miembros de la Iglesia, que han llegado a sacrificar sus vidas por estos pobres. No juzgo sobre sus conciencias, sino sobre su actitud objetiva. Y, las más de las veces, ésta no ha hecho sino apagar el fuego de quienes reclamaban justicia con el agua bendita de una caridad paternalista. La Iglesia rica dejaba que sus migajas alimentaran el hambre de la Iglesia pobre. No era cuestión de cambiar la situación –la providencia de Dios había establecido así las cosas–, sino de ofrecer al rico la oportunidad de ejercer sus sentimientos “caritativos”. Con ello, el estado de hecho –el desorden institucionalizado– quedaba consagrado, bendito por la Iglesia. Y si algún pobre se atrevía todavía a levantar la voz, después de haber recibido “la caridad”, el cristiano (o el sacerdote) rico llegaba a exclamar sorprendido: “Pero, ¿qué más quiere? Es un desagradecido…”.
Con esta doble y triste actitud errónea, la Iglesia se ha convertido históricamente en uno de los elementos estabilizadores de la sociedad capitalista, y en una de sus fuerzas más reaccionarias. Cuando en nombre de Dios se ha bendito por activa y por pasiva este “desorden codificado”, ¿quién se atreverá a llevar la contraria a Dios?
Esta Iglesia, verdaderamente comprometida con el mundo, pero en el mal sentido, ha sido una auténtica “tumba de Dios”. No basta rechazar y condenar las acusaciones que le hace el comunismo. Un auténtico cambio efectivo se impone: una verdadera "metanoia“. Dice Helder Câmara (1968a, pp. 54-55):
Hay que modificar una cierta mentalidad; por ejemplo, la que reduce todo el problema del hambre y de la miseria en el mundo a un problema de asistencia. Los cristianos tienen esta mentalidad que yo llamaré “asistencial” y que cree resolver todos los problemas sociales por la caridad o la asistencia de los pobres. Hay que cambiar esta mentalidad: ¡por lo que hay que luchar es por la justicia social! Reconozco que la caridad privada y pública, la asistencia a los pobres, serán siempre necesarias, pues siempre habrá desgraciados, abandonados, fracasados, personas que se han equivocado. Pero un verdadero orden social y cristiano –y los cristianos tienen el deber de instaurar este orden en la vida civil– no puede fundarse sobre la asistencia, sino sobre la justicia.
El cristiano y la política
Actitud tradicional
No pretendemos hacer una historia de la actitud que el cristiano ha tomado ante la política a lo largo de sus veinte siglos de existencia. Es evidente que, en este terreno, las posiciones han sido muy diversas, según las épocas, lugares y personas. Nos limitaremos, simplemente, a reflejar la actitud política que el cristiano del siglo XX ha adoptado por lo general, quizás movido a ello por una serie de circunstancias históricas, como han sido los movimientos antirreligiosos, la revolución técnica e industrial, el modernismo, y la pérdida del poder político y geográfico de la Iglesia.
Sea lo que sea de las causas que han motivado histórica e intelectualmente su actitud, el hecho es que el cristiano ha mirado con recelo a lo político, las más de las veces se ha vuelto de espaldas a ella y, cuando ha tenido que intervenir, lo ha hecho manteniendo un abismo, una separación total entre sus creencias y su actitud política, ya que su fe –su moral, diríamos mejor– no le ofrecía nada que pudiera orientar su actividad práctica en este terreno (a no ser recelos y condenas). El resultado ha sido que la sociedad civil se ha creado, orientado y fortalecido con independencia absoluta de cualquier tipo de sentido cristiano. Y, lamentablemente, allí donde los cristianos como tales han salido de la sacristía, no ha sido más que para reclamar y obtener beneficios y privilegios para la Iglesia. Frente a las demás realidades, el cristiano –con su ausencia o con su anuencia– ha mantenido un conformismo lamentable con el poder establecido, incapaz e impotente para oponerse al poder establecido en sus estructuras fundamentales. Lo que se dice de los cristianos, hay que decirlo también (como regla general) de la Iglesia institucional. Allá donde sus “derechos” no eran heridos, la Iglesia mantenía la sonrisa y la connivencia con el desorden establecido, aunque ese desorden supusiera la esclavitud de los pobres. Pero ¿qué importaba la justicia, con tal de que se pudiera practicar libremente la religión, la única actividad verdaderamente importante del hombre sobre la tierra?
La secularización
Todo este planteamiento ha sido sacudido desde sus raíces más profundas por el viento secularizador. Dos concepciones principalmente, la de creación y la de historia, han transformado una teología abstracta, ultramundana y teorizante, en una teología concreta, mundana y práctica, que obliga al cristiano a enfrentarse valientemente con las cosas y problemas del hic et nunc (aquí y ahora). Digamos dos breves palabras sobre estas concepciones.
Frente al inmovilismo de la noción tradicional de creación, hoy se ha llegado a una concepción mucho más dinámica y evolutiva. En efecto, tradicionalmente se concebía la creación como un acto de Dios, mediante el cual, el mundo había sido establecido esencialmente tal y como lo vemos. Las cosas, las mismas organizaciones (e incluso las instituciones) habían sido creadas directamente por Dios. Es decir, Dios había creado la naturaleza en sus facetas más diversas, y, por lo tanto, todo lo que había que hacer era encontrar esa naturaleza, definir la esencia de las cosas, y ver qué formas, estados e instituciones correspondían a esa naturaleza. Por todas partes se aludía al concepto de natural, dando por supuesto que una conformidad con esa naturaleza era una conformidad con los designios de Dios.
Por el contrario, hoy día los conceptos de naturaleza y natural se nos presentan como algo muy oscuro y ambiguo. El mundo es una realidad evolutiva, en continuo cambio, tendiente siempre hacia más, y no algo estable y terminado. Argumentar que los cambios son meramente accidentales, pero que las sustancias permanecen, es una argucia escolástica que remite el problema al terreno abstracto. Ahora bien, en el orden concreto no existe una substancia absolutamente independiente de sus accidentes. Por lo tanto una modificación de los accidentes puede llegar a constituir una modificación sustancial. Esto si nos situamos en un plano escolástico, que nos parece totalmente inadecuado. En un plano más realista, la experiencia es evidente. Científicamente nadie puede negar hoy el fenómeno de la evolución de las especies, como no se puede afirmar, por ejemplo, que el paso de los homínidos al hombre no hay sido más que un cambio accidental. El mundo es, pues, una realidad en continua evolución.
De ahí surge la necesidad de elaborar una nueva concepción teológica de la creación. Una concepción liberada del estatismo escolástico (sustancias hechas, esencias definidas), de tipo teleológico, que mire más al final (al esjaton) que al comienzo. Las cosas, los seres, no son estados simplemente dados, inmóviles, sino que están en un continuo despliegue de sí mismos. En este sentido, nada está dado definitivamente y, por lo tanto, nada puede ser considerado como un absoluto final. Existe una auténtica autonomía de lo mundano, autonomía que manifiesta precisamente la grandeza de Dios, el “radicalmente otro”, que las crea. No existe una creación instantánea, realizada de una vez para siempre: la creación es un continuo hacerse. No hay creación, sino un irse creando (de la misma manera que Teilhard de Chardin afirmaba que no se puede hablar de espíritu, sino de espiritualización).
Ya podemos vislumbrar las graves consecuencias que esta concepción implica para la actividad del hombre. Porque todo lo que haga el hombre sobre esta tierra será verdaderamente un colaborar positiva o negativamente a esa obra de la creación. Si el hombre vislumbra las realidades terrestres en función de un fin, de una utopía, del esjaton cristiano, y no en función de naturaleza o estados ya definidos, se ve obligado a relativizar esas mismas realidades, precisamente porque el único absoluto es Dios. Todo esfuerzo por consagrar definitivamente cualquier realidad terrestre no es más que una idolatría, una divinización idólatra de un ser temporal. Que es lo que, desgraciadamente, ha sucedido en el terreno político. La Iglesia ha idolatrado ciertos tipos de estructuras y organizaciones sociales, considerándolas como establecidas y queridas directamente por Dios. De ahí su despreocupación ante la evolución del tiempo, ante las nuevas exigencias que se iban manifestando a través de la realidad social y humana. De ahí su fixismo larvado, y su incapacidad creativa. De ahí su traición a la labor querida por Dios.
Junto a este concepto nuevo de creación, el factor histórico ha jugado un papel trascendental en la transformación de la teología. En efecto, tradicionalmente se había perdido el punto de vista histórico en las concepciones teológicas, como si Dios e hubiera revelado al hombre fuera del tiempo. Hoy se ha regenerado esta concepción de la Palabra de Dios como realidad histórica, concepción profundamente bíblica. La Palabra de Dios tiene una dimensión temporal y, por lo tanto, humana. Es decir, en cuanto trasmitida al hombre y por el hombre, es una palabra siempre y en todo lugar encarnada, una palabra situada en un tiempo y en un lugar (hasta la culminación definitiva, que fue la Encarnación de la Palabra de Dios: Jesucristo).
Como la Palabra de Dios, así también la Iglesia, su portadora, tiene una dimensión histórica y, por lo tanto, social. De ahí, una vez más, la imposibilidad de fijar definitivamente la Palabra (dogmas estáticos), o una realización concreta de la Iglesia (estructuras estáticas), como algo absoluto. Tanto la Palabra divina como la Iglesia son realidades que responden a un momento histórico y, por lo tanto, en cuanto concretizadas sujetas a una necesaria evolución. La Iglesia no puede considerarse bajo ningún aspecto como el Reino de Dios definitivo, sino como el pueblo de Dios peregrino que camina por la historia hacia la realización última de la Palabra divina. Por ello, esta realización, que tendrá lugar al final de los tiempos, se va determinando en cada momento de la historia. La Iglesia se debate en una tensión de “ya”, pero “todavía no” con respecto al Reino de Dios; de presente sí, pero que en su mismo ser presente está ya exigiendo dinámicamente la realización del futuro. Nunca puede decir sin más la Iglesia: ¡Ya! ¡Al fin! Porque cada meta se convierte en punto de partida en el mismo momento de ser alcanzada. En este sentido, el cristiano se encuentra con la grave responsabilidad de ir respondiendo a las necesidades de cada momento histórico con todas sus energías, aunque siempre con la vista puesta en el ideal final, en el esjaton. Creer que se puede mirar al final dando la espalda al presente es un error grave. Ese final no existe sino en la medida en que se va realizando en el momento presente. De ahí la grave responsabilidad del cristiano frente a toda realidad terrestre.
Tanto la teología de la creación como la de la historia obligan al cristiano a definirse frente a este mundo. Es decir, le fuerzan a comprometerse (s’engager dicen los franceses con una palabra muy expresiva) con las realidades humanas, científicas y sociales, a introducirse en el proceso histórico. No existe posibilidad de escapismo para el cristiano. Precisamente porque cree en un final está obligado a trabajar en el presente, en la creación histórica de ese final.
Muy especialmente hay que incluir en este compromiso el aspecto político, ya que la sociedad se orienta básicamente a través de las fuerzas económico-políticas (la misma economía puede ser determinada en gran manera por el régimen político). Naturalmente, el cristiano tiene que correr el riesgo de poderse equivocar, de escoger erróneamente. Toda opción humana es fundamentalmente ambigua. Como dice Houtart (1968, p. 150),
en esto consiste el misterio del pecado y de la gracia, el misterio de la muerte y de la Resurrección. Y todos nosotros vivimos sumergidos en esa realidad. Esta ambigüedad no es algo que exista fuera de nosotros, en una realidad puramente objetiva. Esta ambigüedad pasa por el centro mismo de nuestro ser; es el dilema de todos los hombres.
Por ello, toda elección humana supone un riesgo. Pero es más valioso el error en la sinceridad, que el absentismo por un miedo paralizante. En todo caso, la moral tradicional cristiana miraba con tal recelo el sector político que, a la hora de elegir, el cristiano se encontraba maniatado por las dudas y, o bien lanzaba su cristianismo por la borda en las decisiones puramente políticas, o bien se marginaba como espectador.
Esta actitud debe cambiar radicalmente. Como muy bien dice Michel Rondet (1968, p. 480):
En el combate que le solicita en nombre mismo de la autenticidad de su fe, de su esperanza y de su caridad, el cristiano encuentra diversas ideologías que le proporcionan instrumentos de análisis económico y político, movimientos que le presentan un cuadro posible de acción. ¿Deberá acaso esperar para comprometerse a que se disipe toda ambigüedad sobre los medios elegidos y sobre los fines perseguidos en común? Esto supondría, la mayoría de las veces, condenarse a una inacción cómplice de la injusticia. El cristiano debe escoger a menudo en el estrecho terreno de lo posible el campo y los medios políticos de su fidelidad evangélica. Pero debe guardarse de absolutizar una elección necesaria y contingente. Su compromiso debe ser plenamente leal con respecto a aquellos con quienes combate; pero no puede ser incondicional hasta el punto de conducirle a la idolatría, siempre tentadora en el tiempo del combate, de una ideología o de un movimiento. La referencia a Cristo es para él de tal peso, que le hace libre frente a los medios y caminos que elija (Ga 5, 1-24). Por lo tanto, debe permanecer consciente de ello y manifestárselo a los otros, si es preciso. Esto, no para evitar el riesgo del compromiso, sino para ser auténtico con sus compañeros de lucha y fiel a su fe.
Por una teología de la revolución
¿Es posible una teología de la revolución?
Numerosos autores se preguntan hoy día si es posible estructurar una teología de la revolución, es decir, dar una fundamentación enraizada en la Palabra de Dios sobre los movimientos sociales revolucionarios. Las respuestas, naturalmente, son muy diversas. Ya veremos algunas de ellas al examinar las diferentes teorías. Señalemos cómo, a partir de la misma revelación cristiana, se puede llegar a conclusiones totalmente distintas.
Así, por ejemplo, para Michel de Certeau (1968) no se puede hablar propiamente de una teología de la revolución.
La teología de la revolución corre el peligro de esconder, bajo una etiqueta nueva, cosas muy viejas y una generosidad no demasiado inocente; poniendo una antología de textos bíblicos al servicio de una “profecía” creada a la imagen del presente; incapaz, a causa de eso mismo, de medir el sentido falso que realiza subrepticiamente su reinterpretación del pasado; víctima inconsciente de ese mismo pasado cuando quiere determinar sus compromisos políticos a partir de principios religiosos, se puede convertir en un barniz engañoso. Esta hermosa teología cubriría solamente con palabras lo que cree entender. No habría servido más que a la mala conciencia, encubriéndola; así, demasiados “clérigos”, al defender la guerrilla (que cada vez menos se presenta como el camino fundamental de la revolución en América Latina), no hacen más que expresar su malestar, en lugar de deducirlo del análisis económico, social y político de una situación nacional. Por lo tanto, la revolución para el teólogo no es tanto aquello de lo que habla, como aquello en función de lo que debe hablar. Es el acontecimiento que desplaza las sociedades y frente al cual se debe solucionar la interrogante abierta, a través de la experiencia del riesgo y de la muerte, por la palabra de Dios. Pronto tendríamos una teología del alunizaje o de la pesca submarina. La teología no sabría ya ni de qué habla (Certeau, 1968, p. 97).
Por el contrario, para un González Ruiz (1968) la palabra de Dios es una palabra encarnada y, por lo tanto, tiene una implicación social directa. El pecado original hay que concebirlo como una estructura social y, por consiguiente, la redención debe tener asimismo una dimensión social, es decir, que la redención exige una sanatio de las estructuras sociológicas contaminadas por el pecado original. La misma actitud de Jesucristo, al denunciar las estructuras sociales de su tiempo, puede servir de modelo a la actividad política del cristiano y de la Iglesia. Por todo ello, la teología de la revolución para González Ruiz (1968) es, no sólo posible, sino inevitable.
Entre estas dos posturas extremas, existe toda una gama de matices sobre la teología de la revolución. En definitiva, tal vez no sea más que un asunto de palabras, ya que en el fondo aquello que interesa al cristiano actual es una justificación cristiana de su actividad política (y, llegado el caso, revolucionaria). En síntesis –se pregunta Lochmann (1968)– ¿no se trata más de un problema ideológico que teológico?
Personalmente, creemos que no se puede hablar de teología de la revolución en el sentido de que la Palabra de Dios exija directamente al cristiano ser un revolucionario. Como dice Blanquart (1968, p. 142), “si se es revolucionario, no es porque se sea cristiano, sino porque se utilizan ciertos instrumentos racionales que hacen comprender que la revolución es la única solución posible a los dramas y callejones sin salida de la situación social”. Habría que añadir a estas palabras de Blanquart el que, en un determinado momento histórico, también la fe cristiana puede ayudar a descubrir la falsedad de una determinada estructura social y, por lo tanto, impulsar a la revolución. Es decir, en el cristiano no se puede hacer una separación demasiado tajante entre su ser de hombre situado histórica y socialmente, y su ser cristiano.
Pero sí se puede hablar de una teología de la revolución, en el sentido de que la fe cristiana exige al hombre una toma de posición frente a todo tipo de idolatría histórica y, por lo tanto, frente a las estructuras sociales de un momento y lugar determinado. Por ello, hay que subrayar con Metz (1968) que el papel de las “reservas escatológicas” cristianas es el de subrayar el carácter provisorio de todo estatuto histórico de la sociedad, es decir, que toda teología escatológica debe adoptar una actitud crítico-social frente a cualquier tipo de estructuras dadas. En este sentido, el amor de la Iglesia debe ser un factor revolucionario-crítico, es decir, debe tener una dimensión propiamente social.
Hecha esta aclaración, examinemos algunas de las respuestas más significativas dadas a nuestro problema, para sacar, al final de este trabajo, las conclusiones más evidentes.
Ignacio Martín-Baró, en dialnet.unirioja.es/
Notas:
1 En el manuscrito Martín-Baró ofrece las siguientes informaciones sobre esta referencia: IV Semana de Teología – Bilbao, octubre 1968, en Hechos y Dichos, Zaragoza, diciembre 1968, p. 1099. A partir de estas informaciones hemos llegado al texto “Violencia y cruz” publicado en 1969. Por esto, en este momento, se ha hecho una pequeña edición en el manuscrito con la finalidad de ofrecer una referencia más accesible [Nota del Editor].
Mónica Codina
Una homilía no es un tratado teológico, sin embargo, cuando ésta es pronunciada por quien ha tenido gran conocimiento de la teología y una honda experiencia espiritual que ilumina de modo vivo algún aspecto de la vida cristiana o de la vida de la Iglesia, no es infrecuente que contenga una penetración intuitiva en las verdades de la fe y en el espíritu del evangelio que ofrezca un modo de entender que anima a la reflexión teológica aunque ésta no fuese la intención del autor. Este es el caso de san Josemaría Escrivá.
El fundador del Opus Dei tuvo una experiencia espiritual por la que comprendió con especial hondura qué significa ser hijo de Dios [1]. Percibió así cómo la conciencia de la filiación divina ilumina todos los aspectos de la vida humana, haciendo referencia directa a la capacidad que tiene el hombre de reconocer su identidad como hijo de Dios y, por tanto, al sentido de su libertad.
El 10-IV-1956 san Josemaría pronuncia una homilía que después se publicará con el título La libertad, don de Dios [2], singular expresión de su meditación sobre la doctrina paulina acerca de la libertad y el pecado. Las afirmaciones que fundamentan su exposición son las siguientes. La libertad es entendida, en su sentido radical, como la capacidad que Dios otorga al hombre de tomar posición ante Él. Como consecuencia inmediata se pone de relieve que sólo desde la fe se alcanza el pleno sentido de la libertad. Por último, se afirma que la voluntad de Dios para el hombre, incluso cuando aparece bajo el signo del dolor, es su libertad.
La libertad como posición del hombre ante Dios
Dios ha creado al hombre. Esta es la verdad que funda la existencia humana. Una verdad de carácter metafísico que señala la radical dependencia que el hombre tiene respecto al Creador. Este es el modo de la existencia humana, haber tenido origen en la libertad de Dios. «En todos los misterios de nuestra fe católica aletea ese canto a la libertad. La Trinidad Beatísima saca de la nada el mundo y el hombre, en un libre derroche de amor» [3].
Tanto hay en Dios de libertad como de amor. Y lo mismo en el hombre —salvo por la inclinación al pecado—, creado a su imagen y semejanza. Crea Dios libre al hombre, para que sea capaz de amar: «Pensad que el Todopoderoso, el que con su Providencia gobierna el Universo, no desea siervos forzados, prefiere hijos libres» [4].
Por esta razón la libertad es un don que engrandece al hombre, pues le sitúa en el plano de la relación personal con Dios, lo realiza como «persona», le llama a ser hijo. Pero, sobre todo, este don habla de la grandeza de Dios, que abre una puerta hacia Él al regalar al hombre la libertad. Por eso la libertad se debe recibir como un don que mueve al agradecimiento. «Vuelvo a levantar mi corazón en acción de gracias
a mi Dios, a mi Señor, porque nada le impedía habernos creados impecables, con un impulso irresistible hacia el bien, pero juzgó que serían mejores sus servidores si libremente le servían. ¡Qué grande es el amor, la misericordia de nuestro Padre!» [5].
La libertad es don, esto es, regalo de Dios que no quiere forzar el amor de la criatura. Pero si la libertad es don, sólo permanece como tal, con su verdadero significado, cuando el hombre es capaz de reconocer su propia verdad: «La verdad os hará libres. Qué verdad es ésta, que inicia y consuma en toda nuestra vida el camino de la libertad. Os la resumiré, con la alegría y con la certeza que provienen de la relación entre Dios y sus criaturas: saber que hemos salido de las manos de Dios, que somos objeto de la predilección de la Trinidad Beatísima, que somos hijos de tan gran Padre (...). El que no se sabe hijo de Dios, desconoce su verdad más íntima, y carece en su actuación del dominio y del señorío propios de los que aman al Señor por encima de todas las cosas» [6]. Se abre el hombre a la conciencia de una existencia en la que todo es don. Entiende la existencia como algo recibido —no puede ser de otro modo para el hombre— y como posibilidad de donarse libremente. Esta verdad de ser hijo y no sólo criatura, introduce al hombre dentro de una paradoja llena de sentido: sólo puede ser libre reconociendo su dependencia. Sólo puede cumplir su verdad más íntima, alcanzar la plenitud de su identidad, si libremente se reconoce hijo. ¿Cómo es esto posible?, ¿cómo se percibe y acontece?
En el origen del mundo, cuando éste todavía era el Paraíso, el hombre estaba en comunión inmediata con Dios, podía reconocer sin dificultad su condición de hijo. Este reconocimiento no significaba otra cosa que saber con verdad quién es Dios y quién es el hombre, entender el modo adecuado de su relación, agradecer el don recibido y confesar la legitimidad de la dependencia como verdad de su relación con el Creador, tenerse el hombre a sí mismo en lo que es y mostrar su agradecimiento. Se trataba de un profundo reconocimiento de su filiación, que queda oscurecido después del pecado. El pecado consistió en querer dejar de saberse imagen para querer ser origen, significó la pérdida del Paraíso, de la comunión inmediata con Dios. Desde entonces la inteligencia y la voluntad, heridas en su propia capacidad, se resisten a aceptar una dependencia que parece imponerse desde fuera.
Ahora bien, aceptar la dependencia de Dios no constituye una opción extrínseca a la persona, una elección posterior a su existencia, sino rendir tributo a la propia verdad, a la verdad de haberme recibido, y por esta razón se puede aceptar en un contexto de agradecimiento. Es propio de la naturaleza humana corresponder espontáneamente con amor al que ama ¿y no es la entrega de la propia existencia —no esclavizada— una manifestación clara de amor? Sin embargo, después del pecado la dependencia de Dios queda de tal modo desdibujada que ya no se percibe de modo inmediato su sentido de amistad o filiación. Por eso el hombre busca —debe buscar— el sentido de su libertad.
Escoger la vida
El hombre ha sido creado de tal modo que puede dar libremente gloria a Dios. Reconocer su verdad en su condición de imagen, ahí reside su dignidad: el hombre es la única criatura —junto al ángel— capaz de amar a Dios. «Las criaturas todas han sido sacadas de la nada por Dios y para Dios (...). Pero, en medio de esta maravillosa variedad, sólo nosotros los hombres —no hablo aquí de los ángeles— nos unimos al Creador por el ejercicio de nuestra libertad: podemos rendir o negar al Señor la gloria que le corresponde como Autor de todo lo que existe. Esta posibilidad compone el claroscuro de la libertad humana» [7].
El hombre demuestra su amor en la obediencia, en el sometimiento, al amor divino que manifiesta su voluntad a modo de invitación. Son tres los ejemplos que señala san Josemaría: el joven rico, María y Cristo. Los tres son significativos acerca del modo en que se relacionan vocación —voluntad de Dios— e identidad —cumplimiento—.
El joven rico, afirma Josemaría Escrivá, «perdió la alegría porque se negó a entregar su libertad a Dios» [8]. ¿Cuál es el motivo de una tristeza tan profunda? Su falta no consistió en negar a Dios una cosa concreta sino que radica en que no supo «escoger la vida», decidirse por Dios.
La Virgen pronuncia su fiat como inicio del cumplimiento de una voluntad de Dios a la que es fiel hasta llegar al Calvario pero cuyo sentido no puede percibir hasta el final. Vive en el «claroscuro de la fe». En ella se realiza perfectamente su identidad porque ha cumplido la voluntad de Dios, ha sabido «escoger la vida». Su vida es «el fruto de la mejor libertad: la de decidirse por Dios» [9].
Cristo es el ejemplo perfecto de libertad en el sometimiento. Su muerte en la Cruz es el misterio de Dios: «El Verbo baja del Cielo y toma nuestra carne con este sello estupendo de la libertad en el sometimiento (...): por eso mi Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla otra vez. Nadie me la arranca, sino que yo la doy de mi propia voluntad, y soy dueño de darla y dueño de recobrarla (Ioh X, 17-18)» [10]. «Nunca podremos acabar de entender esa libertad de Jesucristo, inmensa —infinita— como su amor» [11].
De esta secuencia de ejemplos se desprenden tres características de cuanto significa el cumplimiento de la voluntad de Dios: para el hombre la obediencia a la voluntad de Dios hace referencia a la realización de la propia identidad; el sentido de la voluntad de Dios queda en cierta manera velado para la criatura durante el transcurso de su vida terrena; el cumplimiento de la voluntad de Dios asocia al hombre al misterio de la cruz de Cristo.
La voluntad de Dios no se impone. Se expresa en forma de un dialogo abierto y no cerrado incluso para aquellos que no atienden a lo que Dios les pide. Así el cumplimiento de la voluntad de Dios no significa sometimiento a una voluntad despótica, sino aceptación amorosa de una voluntad que encierra la propia verdad.
Ser libre es propio del hombre, imagen y semejanza de un Dios libre. La razón de la libertad en Dios es el amor; la razón de la libertad en el hombre es el amor. Ahora bien, si el amor es una forma de entrega, ¿no volvemos a encontrarnos envueltos en la paradoja de que la libertad exige su pérdida?, ¿qué entrega es capaz de hacer más libre al hombre?
«La libertad no se basta a sí misma: necesita un norte, una guía» [12], se afirma rotundamente. El hombre no es libre para ser libre. La libertad es una condición de la persona que significa su capacidad de determinarse hacia algo, su capacidad de reconocer una verdad acerca de su ser. Elegir es elegirse. San Josemaría usará la expresión «escoger la vida» para indicar el modo en que uno se define por la identidad del hijo o la del esclavo.
El sentido cristiano de la libertad
El hombre es creado libre, pero también debe conquistar su libertad. Así es descrita la situación en que queda el hombre cuando hace entrega de su libertad a un contenido que no lo libera: «¡Pero nadie me coacciona!, repiten obstinadamente. ¿Nadie? Todos coaccionan esa ilusoria libertad, que no se arriesga a aceptar responsablemente las consecuencias de actuaciones libres, personales. Donde no hay amor de Dios, se produce un vacío de individual y responsable ejercicio de la propia libertad: allí —no obstante las apariencias— todo es coacción. El indeciso, el irresoluto, es como materia plástica a merced de las circunstancias; cualquiera lo moldea a su antojo y, antes que nada, las pasiones y las peores tendencias de la naturaleza herida por el pecado» [13].
Todo hombre se convierte en esclavo de aquello que persigue, aun cuando se trate de un bien material o un fin noble y también cuando busca la satisfacción de sus propias pasiones. «Esclavitud por esclavitud —si, de todos modos hemos de servir, pues, admitiéndolo o no, esa es la condición humana—, nada hay mejor que saberse, por Amor, esclavos de Dios. Porque en ese momento perdemos la situación de esclavos, para convertirnos en amigos, en hijos» [14]. Se alcanza la libertad más grande, la libertad de vivir en la propia verdad y poder dar cumplimiento a la propia identidad.
La libertad humana no significa mera autonomía. ¿Qué significa ser autónomo para un ser creado para amar? Tampoco la libertad se identifica exclusivamente con la capacidad de elección. No es así ni en Dios. La libertad del hombre lo es de un ser abierto y finito que al escoger la vida en sentido radical asiente o contradice a su propia verdad. Si el obrar sigue al ser, el ser del hombre es ser hijo. Pero, ¿cómo obrar con adecuación a lo que somos si no somos capaces de reconocer nuestra filiación?
El que se reconoce hijo, no se encuentra atado a la esclavitud de su propia decisión, no tiene ya que dotar de sentido a la realidad que le rodea, sino más bien abrirse al sentido que Dios Padre le ofrece. De este modo, puede trascenderse a sí mismo y vivir libre de sí, de su único horizonte y posibilidad. Pero eso significa introducirse en el misterio y vivir dentro de él. ¿Cómo podría el hombre liberarse del pecado? Es más, ¿cómo podría alcanzar la libertad respecto de sí, si sólo él fuese la fuente creadora de sentido? ¿Acaso no necesita el hombre de la acción de Dios, de la gracia? «“Apártate de mí Señor que soy un hombre pecador” (Lc 5, 8). Una verdad —no me cabe duda— que conviene perfectamente a la situación personal de todos. Sin embargo, os aseguro que, al tropezar durante mi vida con tantos prodigios de la gracia, obrados a través de manos humanas, me he sentido inclinado, diariamente más inclinado, a gritar: Señor, no te apartes de mí, pues sin ti no puedo hacer nada bueno» [15].
«Por amor a la libertad, nos atamos» [16], por eso no hay «nada más falso que oponer la libertad a la entrega, porque la entrega viene como consecuencia de la libertad» [17]; es más, sólo desde la libertad se puede permanecer en la entrega, porque sólo puede amar quien es libre. «La libertad sólo puede entregarse por amor; otra clase de desprendimiento no la concibo» [18], y el amor es la vocación del hombre.
Si la libertad es escoger la vida, la libertad significa en primer lugar responsabilidad: «nadie puede elegir por nosotros» [19]. Cada hombre debe situarse ante el juicio de su propia conciencia donde puede percibir su propia verdad. Y de modo inmediato la conciencia nos sitúa frente a Dios, porque «somos responsables ante Dios de todas las acciones que realizamos libremente» [20].
Esto no significa sólo que el hombre deba saberse situado ante Dios, sino también que debe respetar la conciencia de cada hombre, tal y como Dios la respeta. Por esta razón el seguimiento de Cristo no se puede imponer por medio de la coacción física ni moral [21]. Se trata de respetar al hombre igual que Dios le respeta al querer que la obediencia a la fe sea un acto de entrega libre. Esto es lo que expresa san Josemaría con la distinción entre libertad de la conciencia y libertad de las conciencias. Si el hombre no puede prescindir de la referencia al Creador, pues en ésta radica su verdad, tampoco puede imponer a otros la verdad. «No es exacto hablar de libertad de conciencia, que equivale a avalorar como de buena categoría moral que el hombre rechace a Dios (...). Yo defiendo con todas mis fuerzas la libertad de las conciencias, que denota que a nadie le es lícito impedir que la criatura tribute culto a Dios (...). Pero nadie en la tierra debe permitirse imponer al prójimo una fe de la que carece» [22].
La voluntad de Dios es la libertad
«La Voluntad divina, también cuando se presenta con matices de dolor, de exigencia que hiere, coincide exactamente con la libertad, que sólo reside en Dios y en sus designios» [23]. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede la voluntad de otro ser mi libertad? Es más, ¿cómo puede hacerme libre la voluntad de otro que consiente en mi sufrimiento? Respecto del hombre la voluntad de Dios es libertad y respecto de la creación material es necesidad. Volvamos a un dato fundamental: Dios quiso al hombre hijo y no esclavo. Sin embargo, esta libertad, siendo verdadera, permitiendo al hombre determinarse ante Dios —escoger la vida—, es una libertad dependiente. La libertad de un ser que no es todo su ser. Se podría deducir de ahí que la voluntad de Dios es la libertad en cuanto que es asumida libremente, pero detrás de esta afirmación se esconde mucho más. Se afirma que es el propio contenido de la voluntad de Dios lo que hace al hombre libre.
Cómo se concilian voluntad de Dios y voluntad del hombre, omnipotencia divina y libertad humana, es un problema que la teología ha afrontado durante siglos sin alcanzar una solución clara. Se trata de un problema que supera las fuerzas del espíritu finito. Reconocer la incapacidad de la inteligencia humana para resolver de modo definitivo este problema es adentrarse en la verdad de la existencia humana haciendo un acto de humildad y, por tanto, de adoración. No podemos conceptualmente descifrar este misterio, pero desde la fe no aparece como un sinsentido. La voluntad de Dios no es una fuerza que mueve al hombre como la piedra es movida por una palanca sino que la voluntad de Dios mueve al hombre por la fuerza de su verdad. Una verdad que se impone interiormente al creyente y que éste libremente abraza, reconociendo en ella su propia verdad.
Un Dios que es Padre amoroso sólo puede querer para sus hijos aquello que les hace ser lo que son. Dios no sólo respeta la libertad que ha otorgado al hombre sino que se esfuerza por desvelar esa libertad. Por esta razón se puede afirmar que la voluntad de Dios es la libertad y que conduce al hombre hacia el cumplimiento de su verdad. En esa entrega el hombre gana en libertad, pues al reconocer lo que es y obrar según es, camina bajo la dirección del amor del Padre, lo que le dirige al cumplimiento de su propia identidad como hijo. No hace libre al hombre sólo el hecho de asumir la voluntad de Dios, sino también el contenido de esa voluntad. Esto es posible porque Dios conoce y ama al hombre mejor de lo que el hombre se conoce y se ama. Por esto también se puede decir que la voluntad de Dios es amor y el amor es libertad.
Ahora bien, la voluntad de Dios es la libertad también «cuando se presenta con matices de dolor, de exigencia que hiere», afirma el san Josemaría. ¿Por qué esto es así? Sólo se puede responder a esta pregunta desde el misterio de Cristo.
El pecado significó la pérdida del Paraíso, la ausencia de la comunión inmediata con Dios, la dificultad para reconocer la propia filiación y por tanto la esclavitud de no vivir en la verdad. Dios quiso redimir al hombre, que no quiso ser imagen sino origen, con la obediencia —probada hasta la muerte— del que no quiso ser otra cosa que Hijo.
«La elección que prefiere el error, no libera; el único que libera es Cristo, ya que sólo Él es el Camino, la Verdad y la Vida» [24]. Ahora bien, forma parte del misterio de Cristo la redención por el dolor. Por esta razón, ser hijo en el Hijo significa estar asociado a un misterio que no se puede desvelar. Y el dolor es cruz que libera al hombre del pecado. «El yugo es la libertad, el yugo es el amor, el yugo es la unidad, el yugo es la vida, que Él nos ganó en la Cruz» [25].
El dolor es redentor si me reconozco hijo y amo, como hijo, la voluntad no de otro sino de mi Padre. La propia libertad se entrega al reconocimiento de su condición de hijo y permanece en el amor al Padre, esto es, en el cumplimiento de su voluntad, libremente, por amor. Vuelve a aparecer la paradoja. El dolor es necesario para el amor, el dolor rescata del pecado que impide al hombre reconocer su filiación, el dolor es camino hacia la libertad. Paradoja que no se puede resolver conceptualmente pero que desde la vida de fe aparece llena de sentido.
«Pensad que el Todopoderoso, el que con su Providencia gobierna el Universo, no desea siervos forzados, prefiere hijos libres. Ha metido en el alma de cada uno de nosotros —aunque nacemos proni ad peccatum, inclinados al pecado, por la caída de la primera pareja— una chispa de su inteligencia infinita, la atracción por lo bueno, un ansia de paz perdurable. Y nos lleva a comprender que la verdad, la felicidad y la libertad se consiguen cuando procuramos que germine en nosotros esa semilla de vida eterna» [26]. Sólo la vida de fe introduce al hombre dentro de esta lógica divina que, si bien desconcierta a la lógica humana, existencialmente se puede percibir como llena de sentido.
Mónica Codina en dadun.unav.edu
Notas:
1. Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, A., El fundador del Opus Dei. ¡Señor, que vea!, I, Rialp, Madrid 1997, pp. 389-391.
2. Esta homilía se publicará revisada por el autor con el título La libertad, don de Dios, en Folletos Mundo Cristiano. Más tarde se reedita formando parte de un compendio de homilías en Amigos de Dios, Rialp, Madrid 1977. Se citará por el título y numeración del texto.
3. La libertad, don de Dios, 25.
4. La libertad, don de Dios, 33.
5. La libertad, don de Dios, 33.
6. La libertad, don de Dios, 26.
7. La libertad, don de Dios, 24.
8. La libertad, don de Dios, 24.
9. La libertad, don de Dios, 25.
10. La libertad, don de Dios, 25.
11. La libertad, don de Dios, 26.
12. La libertad, don de Dios, 26.
13. La libertad, don de Dios, 29.
14. La libertad, don de Dios, 35.
15. La libertad, don de Dios, 23.
16. La libertad, don de Dios, 31.
17. La libertad, don de Dios, 30.
18. La libertad, don de Dios, 31.
19. La libertad, don de Dios, 27.
20. La libertad, don de Dios, 36.
21. Cfr. La libertad, don de Dios, 37.
22. La libertad, don de Dios, 32.
23. La libertad, don de Dios, 28.
24. La libertad, don de Dios, 26.
25. La libertad, don de Dios, 31.
26. La libertad, don de Dios, 33.
Colabora con Almudi
-
José MoralesLa formación espiritual e intelectual de Tomás Moro y sus contactos con la doctrina y obras de santo Tomás de Aquino II -
José MoralesLa formación espiritual e intelectual de Tomás Moro y sus contactos con la doctrina y obras de santo Tomás de Aquino I -
Cruz Martínez EsteruelasEl perfil humano de Santo Tomás Moro y sus obras desde la torre -
Concepción NavalLa confianza (exigencia de la libertad personal) -
Trinidad León“Experiencias de Dios” en la vida cotidiana -
Trinidad León“Experiencias de Dios” en la vida cotidiana -
Enrique MolinaSantidad -
José Granados"La caridad edifica" (1Cr 8:1). ¿Pero qué caridad?. Sobre la propuesta teológica de Víctor Manuel Fernández -
José Ramón VillarAutoridad y obediencia en la Iglesia -
Hugo S. RamírezHumanidad, libertad y perdón en Hannah Arendt: realidades básicas para la razón práctica en el marco de la diversidad cultural II -
Hugo S. RamírezHumanidad, libertad y perdón en Hannah Arendt: realidades básicas para la razón práctica en el marco de la diversidad cultural I -
Víctor García TomaLa dignidad humana y los derechos fundamentales II -
Víctor García TomaLa dignidad humana y los derechos fundamentales I -
Alejandro Navas GarcíaIzquierda y Derecha: ¿una tipología válida para un mundo globalizado? -
Mariana de GainzaEl problema del infinito en Spinoza II